Referentes │ Simone Weil: “La persona y lo sagrado” (parte 2)
“Cumplir con una obligación siempre es un bien. La verdad, la belleza, la justicia, la compasión son bienes siempre, en todas partes.”

El trabajo y la dignidad humana
Las relaciones entre la colectividad y la persona deben establecerse con el único objetivo de apartar lo que es susceptible de impedir el crecimiento y la germinación misteriosa de la parte impersonal del alma. Para ello, es preciso que alrededor de cada persona haya espacio, un grado de libre disposición del tiempo, posibilidades para el tránsito hacia grados de atención cada vez más elevados, soledad, silencio. Igualmente, es preciso que esté en ambiente cálido, para que el desamparo no la constriña a ahogarse en lo colectivo.
Si tal es el bien, parece difícil ir mucho más lejos, en el sentido del mal, de lo que ya ha ido la sociedad moderna, democrática. Sobre todo, una fábrica moderna no está quizá tan lejos del límite del horror. Allí a todo ser humano se le hostiga continuamente, voluntades ajenas lo molestan, y al mismo tiempo el alma está en el frío, el desamparo y el abandono. El hombre precisa un silencio cálido, y se le da un tumulto glacial.
El trabajo físico, aun siendo un esfuerzo, no es por sí mismo una degradación. No es arte; no es ciencia; pero es algo que posee un valor absolutamente igual al del arte y la ciencia. Pues procura una posibilidad igual para acceder a una forma impersonal de la atención.
Sacarle los ojos a Watteau adolescente y obligarlo a empujar una rueda de molino no habría sido un crimen más grande que poner a trabajar en cadena o pagarle a destajo a un muchachito que tuviera vocación para este tipo de trabajo. Lo único que sucede es que esta vocación, en contra de la del pintor, no es discernible.
Exactamente en la misma medida que el arte y la ciencia, aunque de manera diferente, el trabajo físico es un cierto contacto con la realidad, la verdad, la belleza de este universo, y con la sabiduría eterna de su disposición. Por eso, envilecer el trabajo es un sacrilegio, exactamente en el sentido en que pisotear una hostia es un sacrilegio.
“Envilecer el trabajo es un sacrilegio, exactamente en el sentido en que pisotear una hostia es un sacrilegio.”
Si los que trabajan lo sintieran, si sintieran que, por el hecho de ser víctimas, en cierto sentido también son cómplices, su resistencia tomaría un impulso diferente del que les proporciona el pensamiento de su persona y de su derecho. No sería una reivindicación; sería un alzamiento de todo el ser por completo, feroz y desesperado, como el de una chica a quien se quisiera forzar a entrar en la prostitución; y al mismo tiempo sería un grito de esperanza surgido del fondo del corazón.
Ese sentimiento sí que habita en ellos, pero tan inarticulado que es indiscernible para ellos mismos. Los profesionales de la palabra son bastante incapaces de darle expresión. Cuando se les habla de su propia suerte, generalmente se elige hablarles de salarios. Ellos, bajo la fatiga que los abruma y que convierte en dolor cualquier esfuerzo de atención, acogen con alivio la fácil claridad de las cifras. De esta manera olvidan que el objeto con el que se comercia, del que se quejan que se les fuerce a venderlo a la baja, del que se les niega un precio justo, no es sino su alma.
Imaginemos que el diablo está comprando el alma de un desgraciado y que alguien, apiadándose del desgraciado, interviniera en el debate y le dijera al diablo: “Es vergonzoso que usted le ofrezca ese precio; el objeto vale por lo menos el doble”. Esa farsa siniestra es la que ha representado el movimiento obrero, con sus sindicatos, sus partidos, sus intelectuales de izquierda. Ese espíritu comercial ya estaba implícito en la noción de derecho que las gentes de 1789 tuvieron la imprudencia de poner en el centro de la llamada que quisieron gritar a la cara del mundo. Era, por adelantado, destruir su virtud.
El derecho y la fuerza
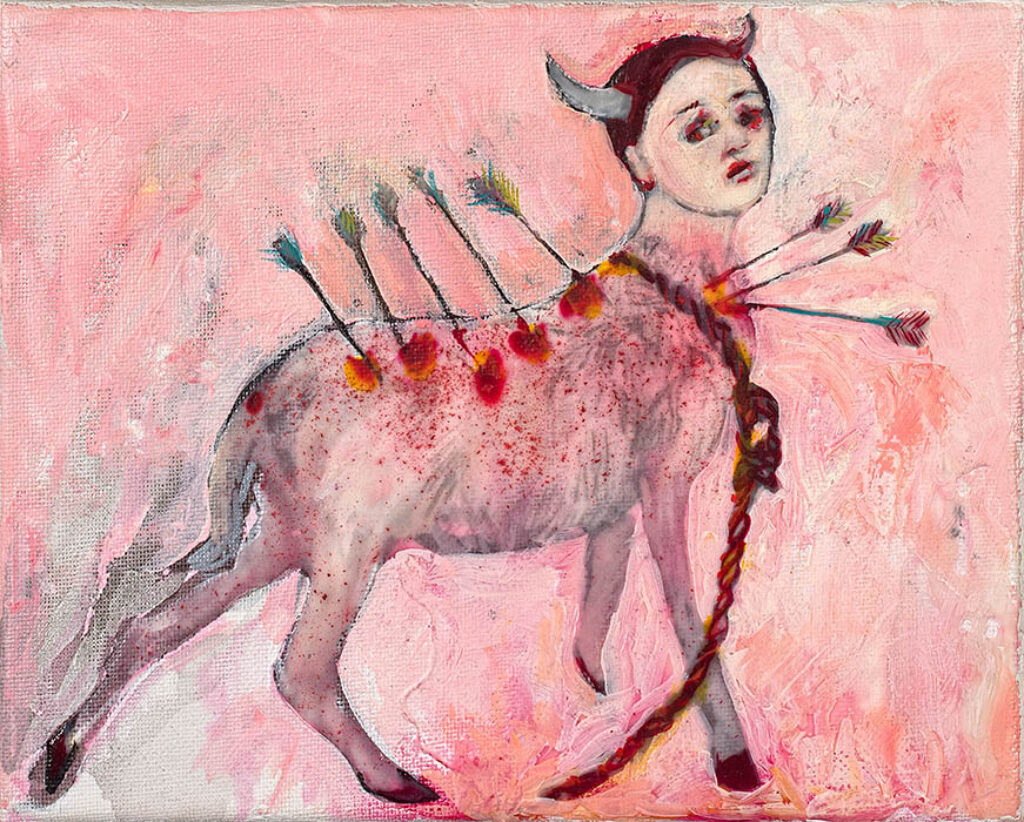
La noción de derecho está vinculada a la de reparto, intercambio, cantidad. Tiene algo de comercial. Evoca por sí misma el proceso, el alegato. El derecho sólo se sostiene mediante un tono de reivindicación; y cuando se adopta ese tono, es que la fuerza no está lejos, detrás de él, para confirmarlo, o sin eso es ridículo.
Hay cantidad de nociones, situadas todas ellas en la misma categoría, que son totalmente ajenas, por sí mismas, a lo sobrenatural y, sin embargo, están un poco por encima de la fuerza bruta. Todas ellas están relacionadas con las costumbres del animal colectivo, por emplear el lenguaje de Platón, cuando este conserva algunas huellas de una domesticación impuesta por la operación sobrenatural de la gracia. Cuando no reciben continuamente una renovación de existencia, cuando son solo supervivencias, se encuentran sujetas por necesidad al capricho del animal.
Las nociones de derecho, persona, democracia están en esta categoría. Bernanos tuvo el coraje de decir que la democracia no opone ninguna defensa frente a los dictadores. La persona está sometida por naturaleza a la colectividad. El derecho depende por naturaleza de la fuerza. Las mentiras y los errores que velan estas verdades son extremadamente peligrosos porque impiden recurrir a lo único que se sustrae a la fuerza y que preserva de la fuerza; esto es otra fuerza, la que irradia el espíritu. La materia pesada solo es capaz de subir contra la gravedad en las plantas, mediante la energía del sol que el verde de las hojas ha capturado y que opera en la savia. La gravedad y la muerte se apoderarán progresiva, pero inexorablemente, de la planta privada de luz.
Entre esas mentiras se encuentra la del derecho natural, lanzada por el materialista siglo XVIII. No por Rousseau, que era un espíritu lúcido, poderoso y de inspiración verdaderamente cristiana, sino por Diderot y el círculo de la Enciclopedia.
La noción de derecho nos viene de Roma y, como todo lo que viene de la antigua Roma, que es la mujer llena de nombres de blasfemia a la que se refiere el Apocalipsis, es pagana y no bautizable. Los romanos, que comprendieron, como Hitler, que la fuerza solo consigue la plenitud de la eficacia revestida de algunas ideas, emplearon para ello la noción de derecho. Se presta a eso estupendamente. Se acusa a la Alemania moderna de despreciarla. Pero la utilizó hasta la saciedad en sus reivindicaciones de nación proletaria. Cierto es que a quienes subyuga no les reconoce más derecho que el de obedecer. La antigua Roma tampoco.
Alabar a la antigua Roma por habernos legado la noción de derecho es particularmente escandaloso. Ya que si se quiere examinar lo que en ella era esta noción en el momento de su aparición, para mejor discernir de qué clase es, podemos ver que la propiedad se definía por el derecho de uso y abuso. Y de hecho, la mayoría de las cosas sobre las que el propietario tenía derecho de uso y abuso eran seres humanos.
Justicia vs Derecho

Los griegos no tenían la noción de derecho. No tenían palabras para expresarlo. Se contentaban con el nombre de la justicia. Se trata de una singular confusión, la de asimilar la ley no escrita de Antígona al derecho natural. A los ojos de Creonte, en lo que hacía Antígona no había absolutamente nada natural. Juzgaba que estaba loca. No somos nosotros los que podríamos decir que se equivocaba, nosotros que, en este momento, pensamos, hablamos y actuamos exactamente igual que él. Se puede verificar remitiéndose al texto.
Antígona le dice a Creonte: “No es Zeus el que ha publicado esa orden; no es la compañera de las divinidades del otro mundo, la justicia, la que ha establecido semejantes leyes entre los hombres”. Creonte intenta convencerla de que sus órdenes eran justas; la acusa de haber ultrajado a uno de sus hermanos honrando al otro, ya que de esa manera el mismo honor le ha sido otorgado al impío y al fiel, al que ha muerto intentando destruir a su propia patria y al que ha muerto por defenderla.
Ella dice: “No obstante, el otro mundo pide leyes iguales”. Él objeta con sentido común: “Pero no hay reparto igual, ya se trate del valiente o del traidor”. A ella solo se le ocurre esta respuesta absurda: “¿Quién sabe si, en el otro mundo, eso es legítimo?”.
“El derecho no tiene vínculo directo con el amor.”
La observación de Creonte es totalmente razonable: “Pero jamás un enemigo, ni siquiera muerto, es un amigo”. Pero la pequeña necia responde: “He nacido para tomar parte no del odio sino del amor”.
A continuación Creonte, cada vez más razonable: “Entonces vete al otro mundo, y ya que tienes que amar, ama a los que allí permanecen”.
En efecto, ese era su verdadero puesto. Pues la ley no escrita a la que obedecía esta pequeña, lejos de tener nada que ver con el derecho o con algo natural, no era ni más ni menos que el amor extremo, absurdo, que llevó a Cristo hasta la cruz. La Justicia, compañera de las divinidades del otro mundo, ordena ese exceso de amor. Ningún derecho lo ordenaría. El derecho no tiene vínculo directo con el amor.
Privilegio y desigualdad
Del mismo modo que la noción de derecho es ajena al espíritu griego, también lo es a la inspiración cristiana, allí donde es pura, no mezclada de herencia romana, o hebrea, o aristotélica. No es imaginable san Francisco de Asís hablando de derecho.
Si se le dice a alguien capaz de escuchar: “Lo que usted me hace no es justo”, se puede golpear y despertar, allí donde nace, al espíritu de atención y de amor. No sucede lo mismo con palabras como: “Tengo derecho a...”, “Usted no tiene derecho a...”; encierran una guerra latente y despiertan un espíritu de guerra. La noción de derecho, puesta en el centro de los conflictos sociales, hace imposible desde todos los ángulos cualquier matiz de caridad.
Es imposible, cuando de ella se hace un uso casi exclusivo, permanecer con la vista fija sobre el verdadero problema. Un campesino, sobre el que presiona indiscretamente un comprador, en un mercado, para que le venda sus pollos a un precio moderado, puede muy bien responder: “Tengo derecho a quedarme con mis pollos, si no se me ofrece un precio lo suficientemente bueno”. Pero una jovencita, a la que por fuerza se la intenta meter en un prostíbulo, no hablará de sus derechos. En tal situación, esa palabra parecería ridícula de tan insuficiente.
Por eso el drama social, que es análogo a la segunda situación, se ha presentado falsamente, por el uso de esa palabra, como análogo al primero. El uso de esa palabra ha hecho, de lo que habría tenido que ser un grito surgido del fondo de las entrañas, un agrio clamor de reivindicación, sin pureza ni eficacia.
La noción de derecho arrastra con ella, por su mediocridad, a la de persona, ya que el derecho tiene que ver con las cosas personales. Está situado en ese nivel. Al añadir a la palabra derecho la de persona, lo que implica el derecho de la persona a eso que se nombra como realización, se haría un mal más grave, si cabe. El grito de los oprimidos descendería todavía más abajo que el tono de la reivindicación, adoptaría el de la envidia.
Pues la persona solo se realiza cuando el prestigio social la infla; su realización es un privilegio social. Esto no se les dice a las masas cuando se les habla de los derechos de la persona, se les dice lo contrario. Las masas no disponen de un poder de análisis suficiente como para reconocerlo claramente por sí mismas; pero lo sienten, su experiencia cotidiana les da la certeza de que es así.
Para las masas no puede ser un motivo de rechazar esa consigna. En nuestra época de inteligencia oscurecida no hay ninguna dificultad en reclamar para todos una parte igual en los privilegios, en las cosas que por esencia son privilegios. Es una especie de reivindicación a la vez absurda y baja: absurda, porque el privilegio por definición es desigual; baja, porque no vale como para ser deseado.
Pero la categoría de los hombres que formulan tanto reivindicaciones como cualquier otra cosa, que tienen el monopolio del lenguaje, es una categoría de privilegiados. No son ellos los que dirán que el privilegio no merece ser deseado. No lo piensan. Pero sobre todo sería indecente de su parte.
Muchas verdades indispensables y que salvarían a los hombres no se dicen por causas de este tipo; los que podrían decirlas no pueden formularlas, los que podrían formularlas no pueden decirlas. El remedio a este mal sería uno de los problemas urgentes de una verdadera política.
La desgracia silenciada

En una sociedad inestable los privilegiados tienen mala conciencia. Unos la esconden con aire desafiante y dicen a las masas: “Es del todo conveniente que no tengáis privilegios y yo sí”. Otros les dicen con benevolencia: “Reclamo para todos vosotros una parte igual en los privilegios que poseo”. La primera actitud es odiosa. La segunda carece de sentido común. También es demasiado fácil.
Una y otra aguijonean al pueblo para que corra por la vía del mal, para que se aleje de su único y verdadero bien, que no está en sus manos, pero que, en cierto sentido, le es muy próximo. Se encuentra mucho más cerca de un bien auténtico, que sería fuente de belleza, de verdad, de gozo y de plenitud, que aquellos que le conceden su piedad. Pero no encontrándose en ello y no sabiendo cómo llegar, todo ocurre como si estuviera infinitamente lejos. Los que hablan en su lugar, o le hablan, son igualmente incapaces de comprender tanto el desamparo en el que está como la plenitud de bien que casi está a su alcance. Y a él le resulta indispensable ser comprendido.
La desgracia en sí misma es inarticulada. Los desgraciados suplican silenciosamente que se les proporcione palabras para expresarse. Hay épocas en las que no se les concede. Hay otras en las que se les proporciona palabras, pero mal escogidas, ya que quienes las escogen son ajenos a la desgracia que interpretan. Muy a menudo están lejos de la desgracia por el lugar en el que les han puesto las circunstancias. Pero incluso si están cerca, o si se han encontrado dentro de un período de sus vidas, incluso reciente, no obstante son ajenos porque se han vuelto ajenos tan pronto como han podido.
Al pensamiento le repugna pensar la desgracia tanto como a la carne viva le repugna la muerte. La ofrenda voluntaria de un ciervo adelantándose paso a paso para ofrecerse a los dientes de una jauría es más o menos posible en el mismo grado que un acto de atención dirigido hacia una desgracia real y próxima por parte de un espíritu que tiene la facultad de dispensárselo.
Las palabras y el bien
Lo que, siendo indispensable para el bien, es imposible por naturaleza, siempre es posible sobrenaturalmente. El bien sobrenatural no es una especie de suplemento del bien natural, de lo que algunos, con la ayuda de Aristóteles, querrían persuadirnos para nuestra mayor comodidad. Sería agradable que así fuera, pero no lo es. En todos los problemas punzantes de la existencia humana, solo hay elección entre el bien sobrenatural y el mal.
Poner en boca de los desgraciados palabras que pertenecen a la región mediana de los valores, tales como democracia, derecho o persona, es hacerles un presente que no es susceptible de aportarles ningún bien y que les hace inevitablemente mucho mal. Esas nociones no tienen su lugar en el cielo, están suspendidas en el aire y, por esta misma razón, son incapaces de morder la tierra.
Solo la luz que cae del cielo le proporciona a un árbol la energía que hunde profundamente en la tierra las poderosas raíces. En verdad, el árbol está enraizado en el cielo. Solo lo que viene del cielo es susceptible de imprimir realmente una marca sobre la tierra.
“Para estar seguro de decir lo que hay que decir, basta ceñirse, cuando se trata de las aspiraciones de los desgraciados, a las palabras y a las frases que expresan siempre el bien.”
Si se quiere armar eficazmente a los desgraciados, solo hay que poner en sus bocas palabras cuya morada propia se encuentra en el cielo, por encima del cielo, en el otro mundo. No hay que temer que sea imposible. La desgracia dispone al alma a recibir ávidamente, a beber todo lo que venga de aquel lugar. Son los proveedores y no los consumidores los que faltan para este tipo de productos.
El criterio para la elección de las palabras es fácil de reconocer y de emplear. Los desgraciados, inundados por el mal, aspiran al bien. Solo hay que darles palabras que expresan únicamente el bien, el bien en estado puro. Diferenciarlas es fácil. Las palabras a las que se les puede añadir algo que designe un mal son ajenas al bien puro.
Se está expresando una reprobación cuando se dice: “Pone por delante su persona”. La persona es, por tanto, ajena al bien. Se puede hablar de un abuso de la democracia. La democracia es, por tanto, ajena al bien. La posesión de un derecho implica la posibilidad de hacer con él un buen uso o un mal uso. El derecho es, por tanto, ajeno al bien.
Por el contrario, cumplir con una obligación siempre es un bien, en todas partes. La verdad, la belleza, la justicia, la compasión son bienes siempre, en todas partes.
Para estar seguro de decir lo que hay que decir, basta ceñirse, cuando se trata de las aspiraciones de los desgraciados, a las palabras y a las frases que expresan siempre, en todas partes, en todas las circunstancias, únicamente el bien. Es uno de los dos únicos servicios que se les puede hacer con las palabras. El otro consiste en encontrar palabras que expresen la verdad de su desgracia; que, a través de circunstancias exteriores, hagan perceptible el grito lanzado siempre en silencio: “¿Por qué se me hace daño?”

▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder