Narrativa cubana | Se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla
Un cuento de la etnóloga cubana Lydia Cabrera donde se recupera el mito yoruba de los ibelles.

Ya se plantaban las cañas dulces; ya estaban los trapiches, las vegas y cafetales; pero de esto hace mucho, mucho tiempo —¿quién se acuerda, si ya no van quedando negros viejos para contarlo ni quien lo quiera oír?—; se cerraron misteriosamente, se borraron, todos los caminos de Cuba. Y es que nadie, impunemente, por una causa incomprensible, podía transitar por ellos.
Aquellos que cruzaban las lindes de sus fincas, los que se alejaban de sus pueblos, dejaban atrás sus caseríos o su bohío solitario, no retornaban nunca.
Toda comunicación entre los habitantes del país, aun entre aledaños, se hizo impracticable. Cada cual vivía cautivo en su lugar. Viajar era morir. El terror a Ikú, apostada al comienzo de las rutas desvanecidas, la Ikú aguardando en todas direcciones, hizo de cada pueblo, de cada hacienda, de cada sitio, de cada casa, rica o pobre, un mundo aparte y cerrado; cárceles cuyas murallas de aire, transparentes como la luz del día, sin embargo, eran infranqueables.
De un extremo a otro de la isla, la vida quedó estancada. Y todos los hombres se apesadumbraron; sin grillos, sin azotes, sin mayoral, los blancos, mirando al horizonte, se sintieron esclavos: los que eran costeños y vivían tierra adentro, lloraban si el viento hacía cantar los árboles como cantan las olas; y los que estaban junto al mar y eran de tierra adentro, tampoco podían contener ahora sus sollozos cuando oían cantar al mar con la voz de sus bosques: por el mar moría el hombre de los montes y de las sierras, el hombre del mar moría por la tierra inaccesible.
Al huir y borrarse los caminos, desaparecieron también los anhelos, los sueños, las esperanzas; los corazones se enmustiaron y se enfermaba de tristeza, de aburrimiento, de nostalgia. Pero muchos hombres valerosos, espíritus demasiado inquietos para soportar la pesadumbre de aquel extraño cautiverio, estos que en todo tiempo preferirían el infortunio a una felicidad monótona, se marchaban de sus predios fingiendo que tomaban por patarata —historias de Cocos y Moringa, buenas para amedrentar sólo a los niños— la evidencia de un peligro desconocido, pero al que a poco de andar por la tierra sin caminos sucumbía el viajero.
Ya era hora —decían— de rebelarse contra aquel destino; hora de vencer el miedo, de vencer la muerte, derribando las angustiosas barreras transparentes.
De estos no retornó ni uno.
* * *
Vivía allá por la Vuelta Abajo, en el asiento de un cafetal abandonado, con otros negros que ocupaban las fábricas ruinosas o sus bohíos de vara-en-tierra, una pareja africana; ¿mas quién se acordaría de sus nombres?
El dueño de la hacienda, un hombre activo y lleno de ambición, había partido un día, desesperado, en un caballo cuatralbo. Su hijo único, un mayoral, y algunos fieles esclavos, armados hasta los dientes, el caballero cubierto el pecho de escapularios, y de amuletos los negros, marcharon luego en su busca. Nunca más volvieron. La «niña», el ama, esperándolos, había muerto de pena. Los negros la enterraron al pie de uno de los mangos frondosos que antes formaban con los naranjos —en una tierra excelente ahora invadida por las malezas, las bejuqueras y las yayas—, las calles y guardarrayas majestuosas del cafetal.
Veinte años, quizás más, debían haber pasado desde entonces. Veinte hijos, que en este tiempo engendraron aquellos dos africanos. Veinte, entre varones y hembras.
Les nacía un varón, crecía sano y fuerte, y en cuanto era talludo venía a decir a su padre:
—Babamí, mo to jaddé (me voy..., ¡pájaro no quiere vivir en jaula!), y quieras que no, se marchaba, escabulléndose como una jutía por el maniguazo.
La pobre negra gemía inconsolable: ¡Omó, omó, umbo, chon, chon, chon! (¡Ay, mi hijo se va andando!)
Así perdieron estos negros todos sus hijos varones.
Ya viejos los dos, la mujer, sin haberse apercibido de su estado, parió jimaguas. Ibelles.
La alegría de una conga centenaria, que hacía las veces de reina en aquel palenque fortuito donde había negros de varias naciones, no tuvo límites al contemplar a los jimaguas, que dormían cobijados por unas yaguas secas en las cuatro tablas de palma tendidas sobre dos maderos cruzados que les servían de yacija:
¡Ye ye ye, lukénde, yeyé,
yeyé, lukénde, yeyél
cantó la vieja; y se armó el más alegre zarambeque que en veinte años resonara en aquel lugar.
Cada ibelle traía al cuello un collar de perlas de azabache con una cruz de asta. En nada podía diferenciarse un ibelle de otro. Eran idénticos, como dos granos de café.
El que nació primero se llamó Taewo, y el que nació después se llamó Kaínde.
A los dos les brillaba una luz vivísima en el pecho. Esta luz que venía con ellos al mundo —decían los viejos del perdido cafetal— era marca divina del Señor Obatalá.
La madre cuidó de estos hijos milagrosos con pasión reverente. Todos mimaban y agasajaban a los ibelles; las mujeres velaban por ellos como su propia madre. Venían del cielo: a los jimaguas los envía Oloddumare, son una gracia de Olórun. Príncipes, hermanos o hijos de Lúbbeo, Changó Orisha —el que es fuerte entre los fuertes, heredero universal de Olofi, el creador de vida—; son ellos los únicos niños que acaricia Yansa, la lívida señora de los cementerios. Los alimentaban con frutas y palomas blancas, los bañaban con yerbas de olor, ungían sus cuerpos con manteca de corojo.
Para honrarlos, al nacer se hicieron grandes ceremonias; para contentarlos, se les bailaba y cantaba los cantos que son suyos. Mas así que crecieron, alegres y revoltosos —estrechamente unidos e iguales— y alcanzaron el alto de un caimitillo, los jimaguas le dijeron al viejo Taita las mismas palabras que antaño, uno a uno, habían pronunciado sus hermanos.
—Babamí mo fo iaddé...
Al escucharlos comenzó a gemir la madre y con ella todas las mujeres que tanto los amaban.
—¡Mis ibelles! ¡Ay! ¡Ahora se van también mis ibelles: a morir se van mis ibelles!... —Y he aquí que la conga más que centenaria, un podrigorio que ya no veía ni entendía ni podía tenerse derecha, se irguió repentina sobre su miseria. Una corriente de vida por unos instantes impulsó su corazón, desentumeció milagrosamente sus brazos, dio firmeza y soltura a sus piernas inútiles. Remozada y fuerte sobre sus pies, no en tenguerengue, sino arrogante como en los días en que era el mejor «caballo» de Siete Rayos, con frescura increíble se alzó la voz de la vieja rediviva dominando el coro plañidero de las mujeres. Se trocaron los llantos en cantos de alegría.
¡Ye ye ye, lukénde, ye ye!
En torno a dos platos de madera exactamente iguales, las negras alborozadas batieron palmas: llorando y riendo a la vez de contento, bailaron la ronda saltada de los ibelles —el baile que regocija a los jimaguas, el baile de las Mamá Chuchas—, mientras estos se alejaban por las maniguas vedadas.
Si los caminos, atajos, dereceras, anchas veredas o delgados trillos se habían cerrado, y luego marejadas de yerba, montes firmes y vírgenes se los habían tragado todos, era, decían los zahoríes o los brujos que hablaban con los dioses y los muertos, por culpa de un ogro o un diablo.
Este diablo, Okurri Borukú, cruel y caprichoso, uno y mil a la vez, apenas el viandante recorría un trecho largo, le salía al encuentro, pretendía someterlo a una prueba en la cual invariablemente fracasaba, y se lo comía.
Siete días anduvieron los jimaguas por la broza espesa.
Las breñas se desenmarañaban para dejarlos pasar y luego volvían a intrincarse estrechamente; en estos siete días con sus siete noches dormidas en paz al amparo de cedros, ácanas, jocumas o yabas, bajo enredaderas sin maldad, no ocurrió absolutamente nada.
A presencia de los ibelles desaparecían Chichicate, Manuelita y Guao, los tres palos malvados del bosque. Luego marcharon a cielo abierto por tierra llana, pedregosa, olorosa a esparto y granadino. Lejos asomaron unas lomas; subieron costeándolas, y desde una cumbre contemplaron el mar.
Otros siete días anduvieron por la sierra, y al descender de mañana hallaron, en la garganta de un pequeño valle, al diablo inmóvil en una talanquera, entre dos enormes montones de huesos humanos.
Parecía dormir de pie profundamente, con el mismo sueño del valle, como en un sopor de eternidad y de pesado silencio. Muy cerca ya del terrible guardiero, un jimagua —Taewo—, deslizadizo y rápido como una lagartija, se ocultó en la espesa yerba botija —esta yerba, lo mismo que Aanamú, la maloliente, tiene virtud de deshacer lo malo.
El diablo entreabrió los ojos en aquel momento. Era un viejo gigantesco, horroroso, de cara cuadrada partida verticalmente a dos colores, blanco de muerte y rojo violento de sangre fresca. La boca sin reborde, abierta de oreja a oreja; los diente pelados, agudos, eran del largo de un cuchillo de monte. Kaínde, al notar que el demonio cerraba de nuevo los ojos, sin ánimo de salirse de su soñera, se le allegó resueltamente, y asiéndolo por uno de los negros plumeros o de las cuerdas que llovían de sus hombros, lo zarandeó de duro.
—¡Arriba, taita, despierte! —gritó el chiquillo insolente con todas sus fuerzas.
—Mújú-mújú —refunfuñó el ogro viejo, estirándose, volviendo en sí poco a poco; y el valle apacible mugió como un toro.
—¡Moquenquén! —exclamó luego, sorprendido al ver al negrito—. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Sabes mi ley? Moquenquén, ¡mira mi diente! Debe hacer muchos años que duermo. ¡Ya nadie cruza por aquí! ¡Me parece que debe hacer muchos años que no saboreo carne humana! Y despierto con hambre, moquenquén, ¡mira mi diente!
—¡Déjame pasar! —contestó dulcemente el ibelle—. ¡Ábreme el camino!
—¡Odára! Pero antes tendrás que tocar mi guitarra y hacerme bailar hasta que me canse. Si tu son es bueno y me complace, y demuestras tocando ser más resistente que el diablo, pasarás. Si no, ¡Iléun!, te comeré. ¡Mira mi diente, moquenquén! Esta es mi ley —y el diablo comenzó a arañar furiosamente en su costado hasta abrirse en la carne un gran huraco; hundió las manos hasta el puño en la herida y se extrajo, de bajo las costillas, una guitarrita que entregó al muchacho.
Este templó las cuerdas y comenzó a tocar:
Dínguirin-Dínguirin-Dínguirin-Dínguirin
Dínguirin-Dínguirin-Dínguirin-Dínguirin-Dínguirin.
Dea Mamandéa dea mamandellín
Dea Mamandéa dea mamandellín
Dinguirín dinguirín
Dea Mamandéa dea mamandellín
—¡Ah! —dijo el diablo, enrojeciendo de pies a cabeza y alargando las orejas—. Esto me gusta, moquenquén. Bailaremos. —Y bailó dos, tres, cuatro horas sin parar.
Sentía el jimagua entumecerse sus dedos adoloridos y a punto de impedírsele el brazo.
—Taita, tengo sed —dijo al fin—; allí, junto a aquel tamujo, veo un ojo de agua; déjame beber.
—Bebe —contestó el diablo.
Kaínde corrió a esconderse en lugar de su hermano. Este empuñó inmediatamente la guitarra y continuó rasgueando:
Dínguirin-dínguirin-dínguirin...
Chisporroteaba el Okurri Borokú. Se paseaba, mostrándose espantoso. Se estremecía, se remeneaba... Un segundo permanecía inmóvil y, de pronto, avanzaba, brincando y rugiendo de contento; luego recejaba, sorprendido y furioso, como si esquivase a otro diablo inesperado que a su vez se adelantase a embestirle.
Daba vueltas vertiginosas, fijo en un mismo punto. Bailaba como una llama, incesantemente, sin sospechar que quieto, en soñarrera de tantos años, sus fuerzas habían menguado.
Horas más tarde volvió a decir el negrito:
—Taita, quiero beber.
—Bebe, moquenquén. Pero, moquenquén, ¡mira mi diente!
Volvió Taewo, que ya estaba fresco y bien repuesto. Y el diablo no daba señales de cansancio: continuaba revirándose, sacudiendo sus escamas sonoras, moviendo sus plumeros y escandalizando el valle —que tenía olvidadas aquellas danzas— con el estruendo de sus cencerros y cascabeles y los estampidos de sus explosiones.
—Taita, ¡un poco de agua!
—Bebe, hijo mío. No podrás beber lo que yo bailo... Detrás del jagüey nace un río. ¡Bébete el río, moquenquén! Pero mira mi diente, mientras toques bailará el diablo.
El diablo estaba contento de veras; el fuego seguía brotando de sus ojos desprendidos de las órbitas, de su boca inmensa, de su nariz movediza. Magníficas plumas de llamas salían de su trasero; y mientras el ibelle se retiraba un instante fingiendo que bebía, continuaba bailando y ardiendo, cantándose a sí mismo.
Dínguirin-dínguirin
dínguirin-dínguirin.
Entonces vino Kaínde, que había hecho siesta y devorado seis palomas, de doce que le ofrendó un gavilán.
¡Ya iba el sol de caída; ya ennegrecía, abstraído, el valle!
¡Ay! ¡Dínguirin-Dínguirin! Y otras cuatro horas pasó el ibelle arañando las cuerdas de la guitarra. Salió la luna. Descendieron los pájaros de la oscuridad a bailar con el diablo. Volaban en bandadas tenebrosas en torno a su cabeza moñuda. Los montones de huesos crujieron, se animaron, y el valle se llenó de las osamentas que erraban en todas direcciones, plateadas más tarde por la luna, persiguiéndose, chocando unas con otras. Y Okurri Borokú se bamboleaba, estevado, desplumado, anhelante, entontecido.
—¡Eh, taita, voy a echar un trago! —y el jimagua, que tomó después la guitarra, lo vio recomenzar sus vueltas tambaleando y caer al fin, pesadamente.
—¡Esta es tu ley! —dijo el ibelle—. ¡Mientras yo toco ha de bailar el diablo! Taita, enséñame los dientes.
El dentón, forzando una sonrisa, una mueca de cansancio, horrenda y triste, se incorporó fatigosamente. Ya no podía con su cuerpo: ya no había lumbre en sus ojos; jadeaba, colgaba su larga lengua bífida. El muchacho lo obligó a moverse al compás de la guitarra. En el cerco de lechuzas y murciélagos que revoloteaban lúgubres en torno suyo, el diablo perdía el equilibrio, daba tumbos de borracho.
Era la medianoche en el valle azul cubierto de huesos humanos.
—El agua debe estar muy fresca con la luna llena —Okurri Borokú no deseaba otra cosa: dócil, vencido, esperaba el momento en que el muchacho cesara de tocar siquiera unos instantes. Estaba desjarretado; sentía su cuerpo muerto de la cintura a los pies, medio muerto de la cintura al cuello.
Sin darse cuenta cayó de espaldas, cara a la luna.
«Dínguirin din..., gui... rin...», oyó, muy lejos, reírse la guitarra.
—¡Llegó tu boca! —dijeron a un tiempo los ibelles.
Iban a arrancarle las entrañas para quemarlas en una hoguera: mas allí hablaron las cruces de asta de sus collares.
—Busca tres hierros que hallarás en el monte, una mata de malva y una cazuela de barro. Arráncale el corazón, despízcalo, májalo con las hojas y entiérralo después metido en la cazuela.
Así lo hicieron.
Vencido el diablo —desendiablada, libertada la isla—, reaparecieron los caminos sin que fuese menester que el hombre, de nuevo, tuviese que trazarlos y rehacerlos con el sudor de su frente. Dicen también que los ibelles resucitaron aquella noche a cuantos se habían perdido: que por la palma real subieron al cielo y le pidieron a Obatalá —que jamás les niega nada— devolviera sus antiguos cuerpos y las almas a aquellos miles de esqueletos que yacían insepultos en el valle y en las sendas que Okurri Borokú había cerrado.
_______________
Este relato pertenece al libro Cuentos negros de Cuba, donde Lydia Cabrera recrea varias leyendas y fábulas de las tradiciones africanas que han pasado al acervo cultural de la Isla.
Acompaña el texto una colografía de Belkis Ayón Reyes (La Habana, 1967-1999), artista plástica cubana cuyos referentes arraigan en la mitología Calabar y especialmente en el mito de Sikán, figura icónica de su obra, a través de la cual Belkis indagó en la persistencia en el mundo contemporáneo de antiguos problemas sociales, como el racismo y el sometimiento de la mujer.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)














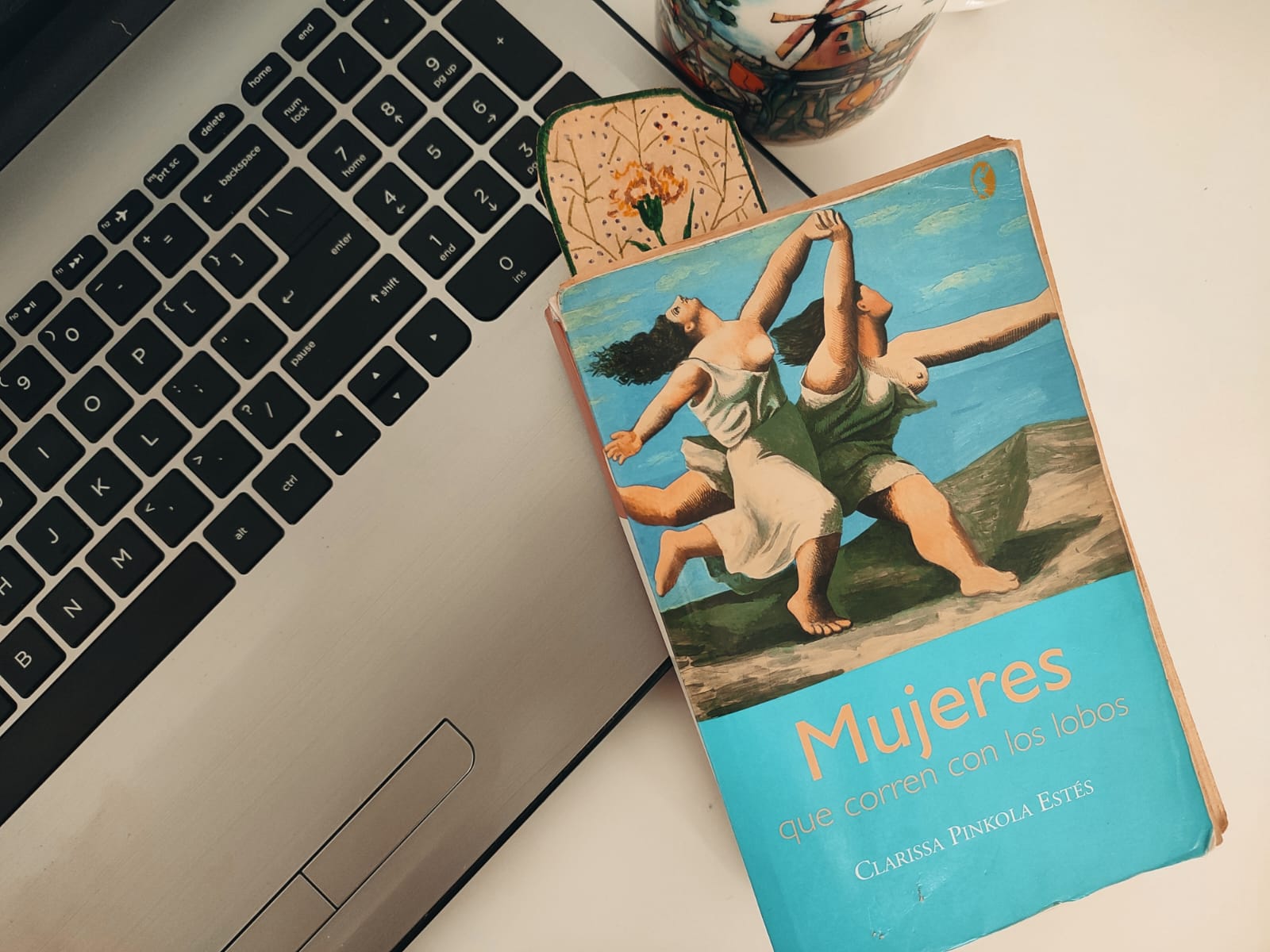








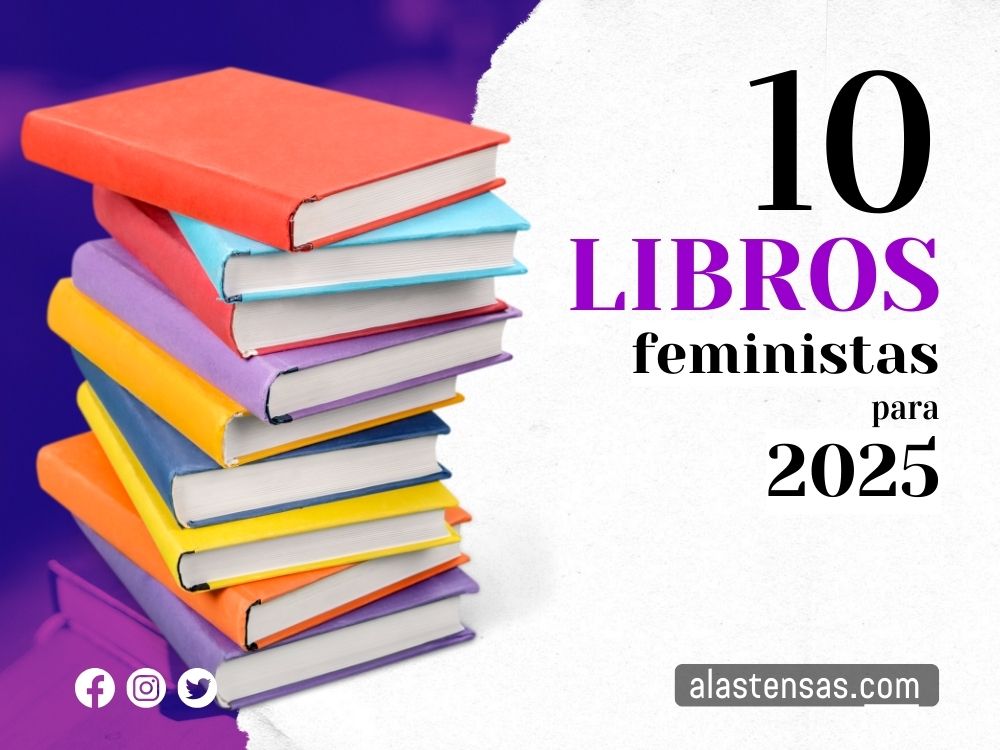
Responder