“Guatimozín”: la novela histórica de Gertrudis Gómez de Avellaneda (tercera parte y final)
"Guatimozín", como buena parte de la obra de la Avellaneda, espera aún una lectura contextualizada que nos la devuelva en su integridad.

Desde esos contextos culturales y biográficos la Avellaneda escribió Guatimozín, una novela que entraña una serie de peculiaridades autorales junto con una definida calidad en tanto novela histórica. Guatimozín lo es, en primer término, porque su trama se contextualiza en un momento y unos acontecimientos estrictamente históricos —la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus hombres—, con un meticuloso trabajo de investigación documental como respaldo —el cual, como se verá más adelante, es altamente revelador de las intenciones de la novelista— y con unos personajes de ficción que se mueven de manera orgánica en ese ambiente, descrito de modo minucioso y espléndido.
Un desafío al punto de vista del conquistador europeo
La pareja formada por Guatimozín —otro modo de llamar al célebre héroe mexica Cuauhtémoc— y su esposa Gualcazintla, princesa hija del débil caudillo Moctezuma, encarna el amor destinado a perecer físicamente, pero también a vivir una pasión que se convierte en emblema trascendente del amor, doble en este caso, porque se trata a la vez de amor de pareja y de amor a la patria.
Mientras Guatimozín-Cuauhtémoc es un personaje extraído directamente de la historia, Gualcazintla es una pura ficción, pues el Cuauhtémoc histórico se casó, en efecto, con una hija de Moctezuma, pero llamada Tecuichpo Ixcaxochitzin. La diferencia de nombres es lo menos importante. Gertrudis Gómez de Avellaneda convierte a la esposa de Guatimozín en una fascinante heroína romántica, que muere por su amor al esposo y su odio al tirano. A ella le encarga Tula Avellaneda el cierre mismo de la novela, siguiendo su tendencia a centrar en los personajes femeninos de sus obras —algo que también es esencial en su teatro— el mayor interés ético e intelectual, así como el más acendrado patriotismo.
En cambio, la esposa histórica, Tecuichpo Ixcaxochitzin —quien había estado casada antes con otro caudillo mexica—, luego de la muerte de Cuauhtémoc fue bautizada por Hernán Cortés, el asesino de su marido, con el nombre de Isabel Moctezuma. Se casó entonces con el español Alonso de Grado, cuyos desmanes contra los amerindios fueron tan grandes, que incluso resultó procesado judicialmente por los propios españoles. No tuvo hijos de ese señor, fallecido en 1527. Su cuarto marido fue otro conquistador, Pedro Gallego de Andrade, quien murió en 1530. Su quinto matrimonio fue con Juan Cano de Saavedra, de quien tuvo cinco hijos, entre ellos dos hijas que fueron monjas.
Por supuesto que a la Avellaneda esa figura real no le convenía en absoluto para su novela. Por eso crea un personaje totalmente de ficción, tan patriota como su marido, y por completo diferente de la esposa real. Gualcazintla es quien cierra la novela en un diálogo intenso con la Malinche, la apátrida amante de Cortés, que representa el polo opuesto de la mujer patriota:
—Puesto que comprendes que acaba de morir tu esposo, resígnate, Gualcazintla, con tu suerte, y sabe que esta sentencia ha sido necesaria… y justa. No nos toca a nosotras, mujeres ignorantes, poner en tela de juicio las determinaciones del ilustre dueño que nos impuso el destino.
—¡Él ha sido, pues! —volvió a decir Gualcazintla—; ¡Hernán Cortés!... ¡Sí, bien me acuerdo ya de todo! Él envileció a mi padre; profanó nuestros templos… y luego, ¡repito que bien me acuerdo!, luego arrasó nuestras ciudades; grabó la marca de esclavitud en la frente de nuestros príncipes; dio tormento al más grande y heroico de todos ellos… ¡a Guatimozín, mi esposo, a quien hoy ha mandado matar en presencia de esa muchedumbre! ¡Todo lo comprendo!... ¡y mi hijo!... ¡mi hijo ha muerto también hambriento y abrasado por el ardor del sol en ese infernal camino que nos hizo emprender para pasear de pueblo en pueblo nuestra humillación e infortunio!... ¡Hernán Cortés!, ¡sí, lo conozco!, ¡lo conozco muy bien!1
Gualcazintla se convierte así en portavoz final del tema central la novela —el patriotismo americano frente a los conquistadores españoles—, como la acusadora absoluta del genocidio europeo en México. ¿Cómo pudo Portuondo hablar de esta novela como de un texto “neutral”? Muy al contrario, Guatimozín es una novela histórica en la cual el pasado que se exalta es el de América, no el de España. Escribir semejante novela en la Península, luego de haber escrito un texto tan inquietante como Sab, era un desafío a la opinión tradicionalista española. La Avellaneda apela a la historia, para ofrecer una interpretación personal de la Conquista, de un modo tal, que los españoles son retratados bajo una luz predominantemente negativa y crítica.
“La Avellaneda centra en los personajes femeninos de sus obras el mayor interés ético e intelectual, así como el más acendrado patriotismo.”
En este punto, hay que señalar que no se trata de que la novelista se adscriba a la Leyenda Negra; su mirada sobre los conquistadores los construye como seres humanos, no como portaestandartes mecánicos de una ideología. Pero los analiza como conquistadores astutos y osados. Basta establecer un contraste, elemental incluso, entre la imagen que traza la novelista camagüeyana de Cortés, y la evocación del soldado extremeño por el notable ensayista, traductor y político Salvador de Madariaga, intelectual ibérico de clara posición antifranquista, es decir, un enemigo de la Falange y su política dictatorial:
¿Cómo podía adivinar [Hernán Cortés] que en la entraña de razas y naciones viven ocultos océanos de instintos, de emociones, y de oscuras pero tenaces memorias, y que preparaba para la Nueva España siglos de tormentas mentales y morales? ¿Cómo podía adivinar que un día vendría en que habría que proteger con el secreto sus cenizas, enterradas por expreso deseo suyo en la Nueva España, contra la furia de las multitudes de la nación que había fundado, revuelta en frenesí destructor de sí misma contra el hombre a cuya visión debía la existencia? ¿Cómo podía adivinar que aquel Méjico [sic] creado por él erigiría una estatua a Guatimocín [sic], no para honrar a Guatimocín, sino para insultarle a él; que un pintor de aquella raza que tanto había hecho él para ennoblecer y libertar de sus espantosos prejuicios, llegaría a embadurnar los muros de su palacio de Cuernavaca con calumniosas escenas de la conquista de que hasta el tal pintor es inocente puesto que le brotan de insondables abismo raciales?2
Es innecesario comentar en que la visión de la Avellaneda no tiene absolutamente nada que ver con la del brillante ensayista español. Este atiende a la cuestión del mestizaje, y minimiza el costado negativo la conquista española; la muchacha principeña traza un Cortés que, sin maniqueísmos pueriles, tiene tanto tangible vitalidad y talento, como flaquezas y crueldades, pero que resulta sistemáticamente asociado con la tiranía y el sojuzgamiento mundo americano.
Guatimozín y su contexto histórico
Es el punto de vista de una mujer de nuestras tierras quien escribe Guatimozín. Pero podemos agregar que en esas páginas también se advierte a una escritora cubana, más próxima, por supuesto, que una Clorinda Matto de Turner a los desmanes coloniales y la opresión española en sus dominios americanos. Se trata, desde la perspectiva contemporánea, de una maniobra discursiva que ha sido descrita por Pierre Bourdieu:
En la historia es donde reside el principio de la libertad respecto a la historia, y la historia social del proceso de autonomización […] puede dar cuenta de la libertad respecto al “contexto social” que la relación directa con las relaciones sociales del momento anula en su movimiento mismo para explicarla. […] el fundamento de la independencia respecto a unas condiciones históricas, que se afirma en unas obras surgidas de un propósito puro de la forma, reside en el proceso histórico que ha llevado a la emergencia de un universo capaz de proporcionar a quienes lo habitan una experiencia semejante.3
En consonancia con tales mecanismos, la Avellaneda se toma una serie de libertades en Guatimozín, a pesar de que —o precisamente por ello— su texto evidencia una densa lectura de muy prestigiosos historiadores españoles de la conquista de México. Al novelar la historia del luchador amerindio, termina liberándose de la historia misma, para trazar un mundo ficcional en el que sus personajes reflejan experiencias que emanan de la lucha por el principio de las nacionalidades en el siglo XIX —Polonia arrasada por las tropas rusas; Italia y Hungría humilladas por los ejércitos austríacos; las nacionalidades balcánicas pisoteadas por los turcos—. Su novela responde a una mentalidad nacionalista, mucho más que a los hechos de la irrupción de Europa en América.
Por eso el trazado peculiar de la pareja amorosa central: él está enraizado en la historia misma de la Conquista; ella es un personaje neto del Romanticismo. Por otra parte, hay dos grandes contraposiciones antagónicas en la novela:
- Guatimozín versus Hernán Cortés, vale decir, América contra España.
- Gualcazintla versus Marina la Malinche, por tanto, la mujer identificada con su patria, empeñada, como su marido, en defender su libertad, llena de orgullo y de pasión, frente a la indígena traidora, amante del conquistador.
Es evidente que se trata de una novela que, a diferencia de El señor de Bembibre, no está destinada a una evocación del pasado glorioso de España, que en el siglo XIX en que vive Tula Avellaneda, estaba envuelta en guerras civiles, atraso económico y atonía intelectual. A lo que alude también, oblicuamente, esa escritora audaz que apenas cuenta con 32 años, indiana en la Península, es a la violencia de ese 1846 en que España se veía arrastrada a la segunda guerra carlista.
Al mismo tiempo, la monarquía de Madrid no había abandonado por completo sus ambiciones sobre su perdido imperio americano —todavía en 1861 en recuperar, transitoriamente, su antigua colonia de Santo Domingo—: son conocidas sus frustrados intentos de inventar monarquías en el Río de la Plata o Ecuador para príncipes españoles.
“Guatimozín responde a una mentalidad nacionalista, mucho más que a los hechos de la irrupción de Europa en América.”
En otro orden de cosas, apenas el año precedente a la publicación de la novela, 1845, los Estados Unidos se habían apropiado de Texas, amplio territorio netamente mexicano.
Otro elemento importante del contexto histórico es que el 13 de mayo de 1846, luego de más de un año de tensiones y actitudes agresivas hacia México —y la ya mencionada anexión de Texas—, Estados Unidos le declara la guerra a ese país, la cual terminaría con la anexión de tres cuartas partes del territorio mexicano.
También ese año se llega al final de una larga serie de intrigas diplomáticas y cortesanas —del más sórdido carácter— para imponer un matrimonio político a la reina adolescente de España, Isabel II, a quien terminan por casar, bajo siniestros influjos de la política francesa, con un príncipe reputado, cuando menos, de impotente, Francisco de Asís.
Es una España turbulenta, enredada en tramas políticas despreciables —cuya esencia concuerda con las maniobras de Cortés descritas en Guatimozín—. La imagen artera, ambiciosa, éticamente miserable, que brinda la Avellaneda de Hernán Cortes en su novela, ¿no parece asociarse en esencia al marasmo político y moral que la novelista ha palpado también en la política colonial española en Cuba, además del que está observando en la península? La minuciosa e indignada relación del atropello del país de los mexicas, ¿no tenía nada que ver con la nueva invasión a México, ahora por un enemigo diferente, pero igualmente temible o quizás más?
Hay que recordar asimismo que la Avellaneda no se inicia con Guatimozín en la escritura de textos que abordasen, sub veste histórica, la cuestión candente de la política española, desgarrada entre un tradicionalismo feroz y un liberalismo enclenque y sin cabal programa político. Antes ya había escrito su drama El príncipe de Viana, un panorama terrible de las disensiones en la familia real aragonesa —paralelo sutil de las dos ramas de la familia de Borbón que se disputaban el trono español—, en que se enfrentan el padre rey y el hijo heredero.
En una España donde el carlismo —una rama de los Borbones levantada frente a la reina—, mientras que Portugal atravesaba una situación semejante entre la reina constitucional, María II de Braganza, y su tío rival, el rey absolutista Miguel de Braganza, era un factor inquietante, El príncipe de Viana no podía sino resultar una alusión al convulso presente político peninsular, en que las dinastías se derrumbaban en grescas fratricidas por el poder.
“La Avellaneda demuestra en Guatimozín una postura de claro compromiso con la realidad americana.”
La novela histórica romántica española, como se señaló anteriormente, se diferenció de la novela histórica canónica de Scott —donde el pasado era recreado para afirmar valores nacionales—, en que la remembranza minuciosa servía como disfraz para juzgar el presente del novelista. En el momento del Romanticismo, ese tipo de novela no produjo nada en España: hubo que esperar al realismo de Benito Pérez Galdós para que la literatura española contara con una novela histórica de gran envergadura, pero ya no romántica.
La Avellaneda, en Guatimozín, da muestras de haber asimilado esa actitud de proyectar las inquietudes del presente sobre el pasado histórico —pero no de España, sino de América—, precisamente desde una postura de claro compromiso con su realidad… que no es la española, sino la americana y, de alguna manera, también la cubana.
Una novela histórica americana
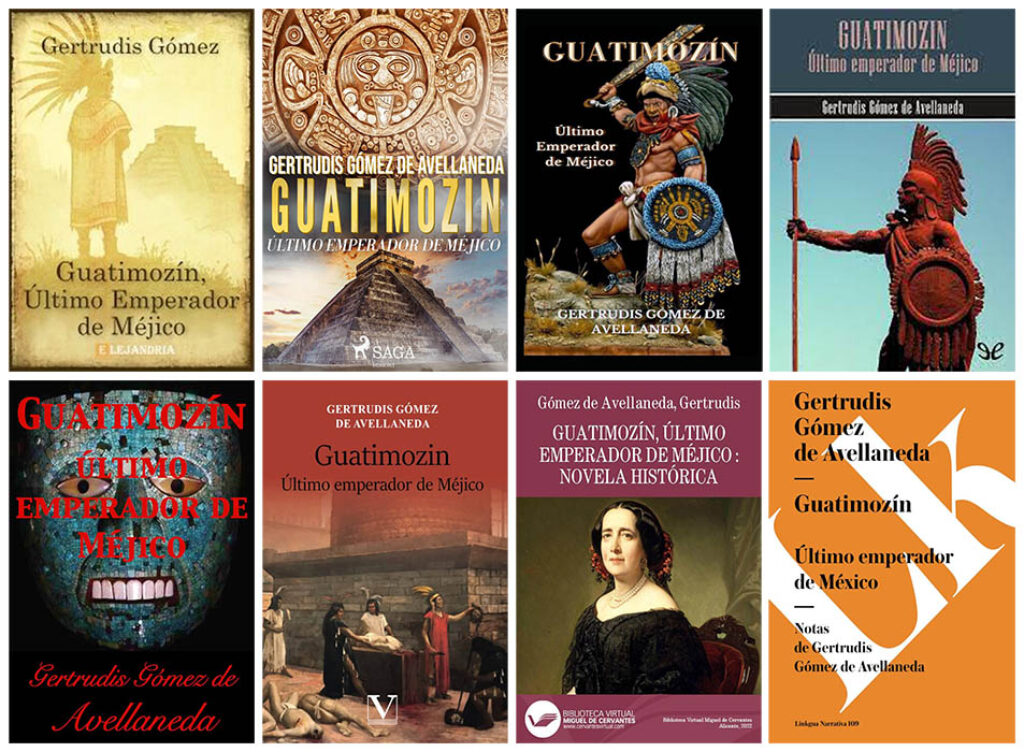
No hubo una novela histórica peninsular de relieve sobre las gestas españolas de la conquista de América. En el Nuevo Continente, Xicoténcatl se remite a la realidad americana, y eso con escasa calidad literaria, y sin corresponder con las concepciones de Walter Scott para el tipo narrativo que él creara. Las novelas históricas españolas se concentraron en el pasado peninsular ya de la Edad Media, ya de los Siglos de Oro. De manera que Guatimozín, si la considerásemos —muy injustificadamente, por cierto— como novela histórica española, sería una total rara avis por su temática amerindia y, también, por la manera descarnada de revelar la crueldad de la conquista española, actitud que en la época estaba esencialmente ausente de la narrativa peninsular.
Hay que observar el siguiente pasaje de Guatimozín cuando los mexicas tienen noticia de la llegada de los españoles. Cacumatzín y Guatimozín dialogan con Moctezuma y asumen posturas diferentes. El primero dice:
Recibamos, pues, a esos extranjeros como a gente amiga, y hagamos en su obsequio, ilustre Moctezuma, todo aquello que el genio de la hospitalidad puede inspirar a un pueblo generoso; pero si la menor acción o palabra nos da indicios de ingratitud o mala fe, yo, Cacumatzín, hijo de Netzahualpilli, príncipe de Texcoco, primer elector del Imperio, y humilde vasallo y sobrino tuyo, yo me ofrezco a presentar sus cabezas en el teocali de Huitzilopochtli.
Tomó entonces la palabra el joven Guatimozín, y después de saludar con una profunda reverencia al emperador,
—Me hallo muy distante —dijo— de conceder a los españoles el ilustre progenitor que algunos les atribuyen; ni doy como el noble Quetlahuaca gran valor a sus protestar de amistad, ni tampoco los considero tan despreciables como piensa el valiente Cacumatzín […]. Creo, sin embargo, que habiéndoles permitido la entrada en tu capital ¡oh, poderoso tatlzín!, no puedes ya negarte a oír la embajada de que vienen encargados por su rey cerca de tu sagrada persona, así como no debes tampoco permitirles que permanezcan la duración de un sol en tus estados, cuando no los detenga en ellos causa legítima y poderosa.4
Es fácil notar que todo el diálogo, a pesar de las profusas lecturas históricas de la novelista, y más allá de los nombres amerindios, está construido en el tono de una conversación desde los valores euro-occidentales del siglo XIX. Toda la descripción del círculo de Moctezuma, está configurada en términos por completo equivalentes a los de las cortes descritas en la novela histórica europea —por Scott, Dumas, etc.—. La diferencia está en que el punto de vista asumido se proyecta desde la óptica de los amerindios y no desde la de los invasores. La Avellaneda agrega un pasaje que no permite dudar de esto. En esa misma escena con Moctezuma, otro dignatario dice:
Señor, los extranjeros que hospeda tu benignidad en esta corte son gente maligna y sediciosa, que solo aspira a sembrar la discordia entre tus vasallos y a deprimir tu grandeza. Muchos de esos españoles han hecho una nueva población en tus dominios y no contentos con que tu bondad los deje tranquilos, sin castigar su atrevimiento, andan excitando a la rebeldía a tus vasallos y apoyan con sus armas la resistencia que por consejo suyo hacen algunos pueblos de la serranía, negándose a pagar el tributo establecido.5
El diseño de los personajes
La Avellaneda escribió su novela histórica no solo con cuidado, sino también con un indudable talento estilístico. Sus descripciones de Tenochtitlan concuerdan ciertamente con el descriptivismo de la mejor novela histórica europea. Pero también sobrepasa esos cánones estéticos concentrados en la belleza del pasado y sus valores, para describir, con una crudeza a la vez eficaz y sorprendente, algunos de los momentos más atroces de la conquista de México, como cuando pinta la epidemia que aniquilara a Tenochtitlán:
¡Pero qué triste y lastimoso espectáculo el de la matanza sin sangre; el de la derrota sin combate! ¡Una ciudad convertida en vasto cementerio donde se hacinan los cadáveres cárdenos, hinchados, nauseabundos…!, ¡donde se respira con el aire necesario a la vida el germen invisible de la muerte!, ¡donde solo se abren aquellas casas, habitadas por el pálido terror y el silencioso duelo, para arrojar los despojos mortales de los que fueron sus dueños!, ¡donde solo halláis por las desiertas calles conductores de muertos tan amarillos como ellos!, ¡donde escucharéis únicamente los ecos lúgubres del templo, la plegaria dolorosa que eleva la desesperación a las impenetrables bóvedas del cielo!... ¡todo es allí triste sin poesía: terrible sin sublimidad!”6
No solo los caudillos como el antes citado se expresan con punzante menosprecio acerca de los conquistadores. Gualcazintla, la esposa amada de Guatimozín, enjuicia duramente a Cortés y trata de matarlo. Ella, antes de lograr su propósito, muere asesinada por Marina, la Malinche. Esta oponente femenina es trazada por la novelista como un personaje a la vez sombrío y complejo —a diferencia de la tendencia romántica a los personajes de una sola pieza y en disposición maniquea— en su diálogo final con Cortés, conversación que cierra la novela:
—¿Y qué haremos, ahora, Marina, para encubrir estos sucesos? Vergonzoso sería para mí aparecer matador de una mujer ahogada… ¡y vos… Marina!, ¡no echéis en olvido que estáis casada ya, y que yo tengo también una esposa!
—No os inquietéis —dijo Marina con amarga sonrisa—: sé que debo fidelidad al marido que me habéis dado, y aun cuando por vos lo olvide, bien sabéis, señor, que respeto siempre vuestra paz doméstica y cuido de no dar disgustos a la feliz mujer que lleva vuestro nombre. Nadie tiene que saber que me hallaba dichosamente a vuestro lado cuando la desgraciada Gualcazintla intentó asesinaros. Llevaré el cadáver a su lecho y divulgaré mañana que se suicidó en un acceso de locura. Ahora, señor mío, dejadme vendar la herida, restañando con mis labios vuestra preciosa sangre.
—¡Sois incomparable, Marina!...
—Es que os amo, os adoro cual nunca sabrán amar mujeres que no hayan nacido bajo el sol ecuatorial que alumbró mi cuna —dijo apasionadamente la indiana—. Eres, ¡oh dueño mío, más hermoso que el cielo!, ¡es que tú eres mi dios, y el foco de grandeza, sabiduría y heroísmo de donde yo tomo todos mis pensamientos y adonde dirijo todos mis afectos! No digas más que esto: ¡di que te amo con todas las fuerzas de mi alma! Con esto me retratas; yo no soy más que eso: una mujer loca de amor por ti.7
Es este el final de la novela. Hay que advertir que este pasaje entraña varios elementos de gran significación. Ante todo, se presenta el factor, por completo ficcional, de que la esposa de Cuauhtémoc trata de vengar su muerte a manos de los españoles. Con ello, la novelista otorga a su novela un cierre por completo dentro de los cánones románticos: los amantes esposos, unidos no solo por la pasión, sino también por el odio al invasor extranjero, trascienden la realidad a través de la muerte.
En sus novelas precedentes, Sab, Dos mujeres y Espatolino, el desenlace había sido menos absoluto: Sab muere, pero Carlota lo sobrevive; las dos rivales de Dos mujeres pierden la vida, pero no así el hombre que han amado; Espatolino es ajusticiado, pero su amada, aunque enloquece, no muere. En Guatimozín la pareja Cuauhtémoc-Gualcazintla llega al extremo de la intensidad dramática de corte romántico porque no solo se trata de que su amor ha sido destruido, sino también su familia, sus connacionales y su patria toda. Es una catástrofe más absoluta y radical.
“Como novela histórica española, Guatimozín sería una total rara avis por su manera descarnada de revelar la crueldad de la conquista.”
Lo fascinante de esta intensificación avellanedina, sin embargo, radica en el diálogo final, a cargo de los personajes sombríos. Cortés se preocupa ante todo de la imagen pública de sus actos —una preocupación más ligada al siglo XIX de ascenso burgués en España y su preocupación por las apariencias sociales y el respeto a la moralina, que a la mentalidad de los conquistadores del s. XVI, donde ese escrúpulo social hubiera sido muy poco concebible—. La ansiedad de Cortés por el qué dirán, se agrava con el asesinato de Gualcazintla, viuda trágica del héroe nacional de los mexicas, a manos de la traidora Malinche, la amante del conquistador.
Ese diálogo último que permite a la Avellaneda hacer una declaración que, precisamente por su intenso tono vinculado a la estética del Romanticismo, constituye a la vez una afirmación de americanía: “os adoro cual nunca sabrán amar mujeres que no hayan nacido bajo el sol ecuatorial que alumbró mi cuna —dijo apasionadamente la indiana”.8
Es significativo observar que, además de proclamar la superioridad pasional de la mujer americana, la novelista emplea un vocablo, “indiana”, que, aplicado con mucha menos frecuencia a los indios de América, sobre todo era empleado en España para referirse a alguien originario, pero no nativo de América, es decir, a una persona de ascendencia hispánica que habitase en tierras del Nuevo Mundo; de aquí que se aplicase a quien regresaba del Nuevo Continente para establecerse en la península.
La muerte de los esposos mexicas señala igualmente su transfiguración más allá de las limitaciones de una existencia hostil al ideal de libertad nacional que ellos encarnan. De este modo, podría pensarse que las tres novelas precedentes han preparando el camino hacia la intensidad mayor de Guatimozín, ya una novela histórica cabal a la manera de su admirado Walter Scott, pero a la vez transformada a partir de dos factores fundamentales: la Avellaneda, a pesar de su aprecio por el modelo escocés, se adhiere a la modalidad hispánica de novela histórica: no solo exalta un pasado, sino que proyecta un juicio sobre el presente; y, además, algo no menos importante: se aparta del propio esquema de la novela histórica española, en la cual el tema amerindio y la siniestra caracterización de Cortés hubieran sido no correspondía con el orgullo nacional de los peninsulares.
La realidad es que el protagonista histórico, Cuauhtémoc —considerado hasta hoy como uno de los héroes nacionales de México—, y su esposa de ficción, Gualcazintla, están trazados como sujetos coloniales, posiblemente de los primeros que aparecen en la literatura latinoamericana del s. XIX. Este es uno de los aciertos, el timbre fundamental de originalidad de esta novela tan absurdamente interpretada por Portuondo.
Crítica e investigación histórica en Guatimozín

Guatimozín, pues, es una novela que exige una atención especial. No debe pasarse por alto que Cuauhtémoc, en cuanto personaje histórico, fue considerado por el poeta mexicano Ramón López Velarde —en el período último del Modernismo hispanoamericano— como el único héroe a la altura del arte. Ciertamente, Cuauhtémoc fue descrito por Cortés, por Bernal Díaz del Castillo, por Solís, en términos de una dignidad y un patriotismo relevantes. Es un elemento que, desde luego, debió de atraer a la Avellaneda.
También hay que detenerse en el hecho —ya mencionado antes— de que Guatimozín revela una minuciosa indagación previa por parte de la autora. Pero Tula Avellaneda realizó una peculiar selección de fuentes, que ella se ocupó de consignar en notas aclaratorias a pie de página. Se refiere —no podía ser de otro modo— a las Cartas de relación, de Hernán Cortés, primer testimonio directo sobre los hechos que la escritora novela; a Bernal Díaz del Castillo, testigo de los hechos narrados; a Antonio de Solís y Ribadeneyra, que en el siglo XVII escribe su Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida con el nombre de Nueva España (1684), obra muy famosa en el siglo XVIII, en que los neoclásicos la consideraron, con razón, un modelo de prosa; y también al historiador escocés Robertson, cuyo estudio sobre México nos interesa mucho menos aquí. Pero no los trata ni convoca en su texto de la misma manera, sino que establece una evidente distinción entre ellos.
Es muy significativo que la novelista alude pocas veces a las Cartas de relación de Hernán Cortés, aunque sí reconoce haberlas leído, además de que se hace evidente su aprovechamiento para el entramado del texto. ¿Por qué esa parquedad en mencionarlo? No es posible saberlo con certeza, pero si minimizó las referencias a las relaciones de Cortés a Carlos V de España, entonces se pudiera adelantar la hipótesis de que la Avellaneda quizás haya tenido la intención de no suscribir ni apoyarse con frecuencia en la perspectiva netamente conquistadora y aristocratizante de Cortés. A nivel estilístico, esa preferencia es enigmática. Cita sin ambages a Bernal Díaz del Castillo, prosista descuidado y con una cultura irregular, pero realista y crítico de la conquista cortesiana, y lo prefiere por encima de Cortes y de Solís, cada uno muy superior en términos de prosa literaria que Bernal Díaz del Castillo. Pero sobre todo hay muy pocas alusiones a la obra del propio Cortés.
En contraste notorio con esa reticencia, una y otra vez apela a Bernal Díaz del Castillo y su visión anti-cortesiana de la conquista de México. Es un detalle que no puede pasar inadvertido: haya sido deliberado o no el ignorar los testimonios de Cortés, lo cierto es que ese es el resultado que encontramos en la novela. Por tanto, esta se apoya en la perspectiva menos triunfalista, más popular y, por así decirlo, realista, de la versión de Bernal Díaz del Castillo, y solo en un segundo término menor en la refinada prosa neoclásica de Solís; este último factor es comprensible, por el triunfo del Romanticismo sobre la tradición clasicista.
La perspectiva americana en Guatimozín
La Avellaneda realizó un sutil trabajo de refinamiento e integración de fuentes para su propio texto híbrido. Sería demasiado numeroso analizar aquí el listado completo de préstamos, transformaciones, incluso travestisements, que se presentan en su novela a partir de momentos de los textos de Cortés, Díaz del Castillo y Solís —no ha estado a nuestro alcance el texto de Robertson que ella reconoce haber empleado para su estudio de la cultura mexica—. Por ejemplo, en Bernal Díaz del Castillo se presenta la escena en que Guatimozín se enfrenta, ya prisionero, a su vencedor Cortés, y es fácil percibir el tono de crónica cuasi-documental y sin miramientos de lenguaje:
Señor Malinche: ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él.9
En cambio, en Solís se lee de otro modo la misma escena, trabajada con un lenguaje depurado, lleno de ribetes heroicos y de bruñido neoclásico:
¿Qué aguardas, valeroso capitán, que no me quitas la vida con ese puñal que traes al lado? Prisioneros como yo siempre son embarazosos al vencedor. Acaba conmigo de una vez, y tenga yo la dicha de morir a tus manos, ya que me ha faltado la de morir por mi patria.10
Compárese este pasaje de Solís, con el modo en que la Avellaneda narra esos mismos hechos en su novela:
—He hecho cuanto he podido en defensa de mi Imperio: los dioses han inutilizado mis esfuerzos. De cobardes es matarse por su mano cuando se ven vencidos: de vencedores clementes, ahorrar al valiente la deshonra de la esclavitud. Clava esa espada en mi pecho.11
La novelista modela, sobre sus fuentes, un parlamento lleno de la dignidad y el empaque del héroe romántico, que habla —desde una subjetividad consciente de su estatura humana— para toda una nación y no solo para un interlocutor específico; se dirige no al presente en que ha sido derrotado por conquistadores sin escrúpulos, sino a una posteridad romántica en que los pueblos simples, primitivos y exóticos, se elevan, como en Atala, más alto que los europeos de la nueva sociedad burguesa, o como la Haydée de El conde de Montecristo, se aferran a una cultura llena de misterio, poesía y dignidad, cuya última elaboración ficcional corresponderá a un escritor peculiar del Impresionismo, Pierre Loti, cuya Aziyadé (1879) traza una protagonista que parecería la descendiente final del personaje exótico y primitivo.
Así pues, en plena tesitura romántica y nacionalista, el Guatimozín de la Avellaneda se dirige no a su vencedor español, sino a la Historia misma y, sobre todo, al siglo del principio de las nacionalidades en que vivió y escribió la Avellaneda.
Es importante examinar el modo en que la novelista caracteriza a Cortés desde los comienzos de su Guatimozín. La primera vez que la escritora traza un retrato extenso de Cortés, este resulta sorprendente por la audacia con que traza, a la vez, un descarnado retrato de España:
No comprendía Moctezuma al raciocinar así la política del jefe español; aquella política del terror que siguió constantemente.
Poseía Hernán Cortés la fría razón que pesa matemáticamente las ventajas de los resultados, las conquistas a cualquier precio, cuando las ha perfectamente comprendido y apreciado. Los medios siempre eran para él cosas accesorias, y persuadíase con facilidad de su justicia siempre que tocase su utilidad.
Participaba también de aquella feroz superstición de su época en que un celo religioso mal entendido hacía que no se considerasen como hombres a los que no profesaban las mismas creencias. Venía de una tierra poblada de hogueras inquisitoriales, donde casi era un rito religioso o un artículo de dogma el aborrecimiento a los infieles y herejes. Su gran talento no bastaba a hacerle superior al espíritu de su siglo y al carácter de su nación, y lo que le hubiera parecido un vil asesinato tratándose de cristianos, era a sus ojos poco menos que una acción meritoria cuando pertenecían las víctimas a la reprobada gente que no conocía a Jesucristo. Hernán Cortés poseía, además, con esta superstición feroz, y con aquellas cualidades que son comunes a los grandes conquistadores y a los grandes bandidos (destinos que filosóficamente examinados no se diferencian mucho), otra cualidad o talento que le era no menos útil en aquellas circunstancias: la de saber dar a sus acciones más arbitrarias un colorido de justicia.12
Era necesaria una certeza muy grande en sus convicciones, para expresarse como lo hace esta joven cubana en tal pasaje: su atrevida equiparación de conquistadores y bandidos es una expresión de un americanismo no menos gallardo que el humanismo expresado en Sab. No es una artista “neutral” la que osa escribir tales palabras en el mismo corazón de la España que, con razón, más tarde habría de calificar Valle-Inclán como esperpéntica.
Una denuncia de la conquista de América

Habría que decir que ese modo de trazar Guatimozín como denuncia de la Conquista, debe de haber significado un elemento más para el rechazo que los miembros de la Real Academia de la Lengua Española expresaron contra el ingreso de la indiana. El argumento de las puertas de la RAE se le cerraron por ser mujer, no es descartable, por supuesto, pero tampoco era ni la única razón, ni obstáculo absolutamente insuperable, si se recuerda que en 1784, ya María Isidra de Guzmán y de la Cerda, primera doctora por la universidad de Alcalá, había sido nombrada miembro honorario de la RAE, donde pronunció su discurso de agradecimiento por haber sido nombrada… y donde no volvió a poner los pies. Por cierto que esta doctora de Alcalá también fue miembro de la Real Academia de la Historia y de la Sociedad Económica Matritense.
Pero ni Tula Avellaneda era grande de España, como María de Guzmán, ni mucho menos marquesa de Guadalcázar, ni tenía, como ella misma relata en su autobiografía, relaciones efectivas en la corte, y, sobre todo, no estaba dispuesta a limitarse a plácidas traducciones y textos eruditos como María de Guzmán. No, el machismo tuvo su papel de importancia en el rechazo de la RAE al ingreso de la indiana. En nuestra opinión, sin embargo, la audacia de su obra toda, y en ella hay que subrayar la de Guatimozín, tuvieron un peso específico que no puede desestimarse.
El rechazo a la conquista cortesiana no solo es manifestado a través del punto de vista que conduce la narración, sino que es atribuido —elemento importante en el texto— a todo el pueblo mexica. Véase este parlamento dirigido por varios tlatoani a Moctezuma:
—Señor, los extranjeros que hospeda tu benignidad en esta corte son gente maligna y sediciosa, que solo aspira a sembrar la discordia entre tus vasallos y a deprimir tu grandeza. Muchos de esos españoles han hecho una nueva población en tus dominios, y no contentos con que tu bondad los deje tranquilos sin castigar su atrevimiento, andan excitando a la rebeldía a tus vasallos y apoyan con sus armas la resistencia que por consejo suyo hacen algunos pueblos de la serranía, negándose a pagar el tributo establecido. Los totonacas, gente servil y revoltosa, se han enorgullecido de tal manera con el apoyo de los extranjeros, que excusan hasta darte el nombre de emperador y provocan tan insolentemente a tus soldados, que Qualpopoca se ha visto precisado a entrar en sus poblaciones con las armas en la mano.13
Hay que reiterar de nuevo aquí que Guatimozín fue escrita con una cuidadosa atención a las fuentes, a los hechos históricos mismos, a la concordancia de su texto con las tendencias contemporáneas de la novela histórica. Su percepción de detalles de vida cotidiana, religión, nomenclatura clasista, vocabulario militar, solo puede derivar de un estudio acucioso y de una voluntad de estilo admirables, sobre todo en las condiciones de escasez de información especializada y otras dificultades características del s. XIX ibérico.
Pero asimismo hay que decir que la Avellaneda construyó en esa novela una imagen vibrante, cuanto desgarradora, de la guerra de rapiña en América por los españoles, y del espíritu con que esta fue realizada. Por encima de todo, sin embargo, se percibe una meditación sobre la América que, en 1846, todavía estaba siendo amenazada en cierta medida por una España que no había renunciado por completo a su antiguo imperio, como se ha comentado ya.
La independencia de México solo había sido reconocida de forma efectiva por el gobierno español diez años antes de la publicación de Guatimozín —la joven escritora tenía veintidós años—, en 1836, el mismo momento en que se producía la secesión de Tejas, cercenada de la república mexicana por la codicia de los vecinos estadounidenses, nuevos invasores del país azteca.
“No es posible penetrar en el sentido de Guatimozín sin buscar las contextualizaciones diversas que delimitan e iluminan la trama narrativa.”
En ese mismo contexto histórico de su novela, Estados Unidos compraban —no sin amenazadora presión— la colonia de las Floridas a España. No puede saberse hoy con cabal certeza, desde luego, pero ese contexto en que la autora cubana vivía, posiblemente haya ejercido un determinado influjo sobre la escritura de esta extraordinaria novela histórica.
Guatimozín como expresión política
Tales hechos políticos, de necesaria resonancia en la atmósfera política española e hispanoamericana, no podían haber sido ignorados por una intelectual de la talla de Tula Avellaneda, asomada a las madejas convulsas de la política española entre 1845 y 1846, en que publica Guatimozín.
Al mismo tiempo, puede uno preguntarse si no se alude —bien que tácitamente— en esta novela a la situación de Cuba, sometida ya, desembozadamente, a esa política de terror que ella denuncia en su novela como típicamente colonial. Poco después de publicada Guatimozín, José Fornaris habría de encabezar la evocación literaria de los indígenas cubanos, en una poesía siboneyista que, bajo su blanda evocación, entrañaba también una búsqueda romántica de raíces nacionales y una censura por la destrucción de una raza inocente.
Por otra parte, hay otra cuestión fundamental. El interés por las culturas amerindias resultaba un factor presente en la intelectualidad cubana en la década del cuarenta del siglo XIX. Por ejemplo, Antonio Bachiller y Morales, interesado como la Avellaneda en los comienzos de nuestra historia continental, publicaba en 1845, un año antes de Guatimozín, sus Antigüedades americanas. Noticias que tuvieron los europeos de la América antes de Cristóbal Colón. Ese libro es esencial en la medida que desborda los límites de la historiografía cubana de la época. Sus interpretaciones de los elementos de la historia, la mayor parte de las veces, se basan —como hizo la Avellaneda para escribir su Guatimozín— sobre otras interpretaciones y lecturas de los más diversos autores y documentos. No le basta describir los hechos, sino que le urge interpretarlos, compararlos, investigarlos más allá de la simple apariencia. Así, buscó la información a partir de sus viajes, de las anotaciones realizadas y de las lecturas.
Le interesaba describir, pero también interpretar aunque esto constituyese un auténtico desafío para su labor como novelista. Su manera de generalizar los hechos de Tenochtitlán como expresión política de la conquista y el coloniaje español, convierten esta novela en algo de mayor envergadura. No en balde, ni desacertadamente, Luis Vidart, crítico español del siglo XIX, en su texto La novela en la edad moderna, al referirse específicamente a la Avellaneda, señaló: “Sus obras, consideradas en su pensamiento íntimo, responden a la exigencia de la literatura novelesca tal cual hoy debe ser; sus novelas son capítulos de la inmensa epopeya del siglo XIX”.14 Y esta epopeya, desde luego, tenía que ver también con la consolidación de la identidad americana.
Guatimozín, un texto fundacional de la literatura americana
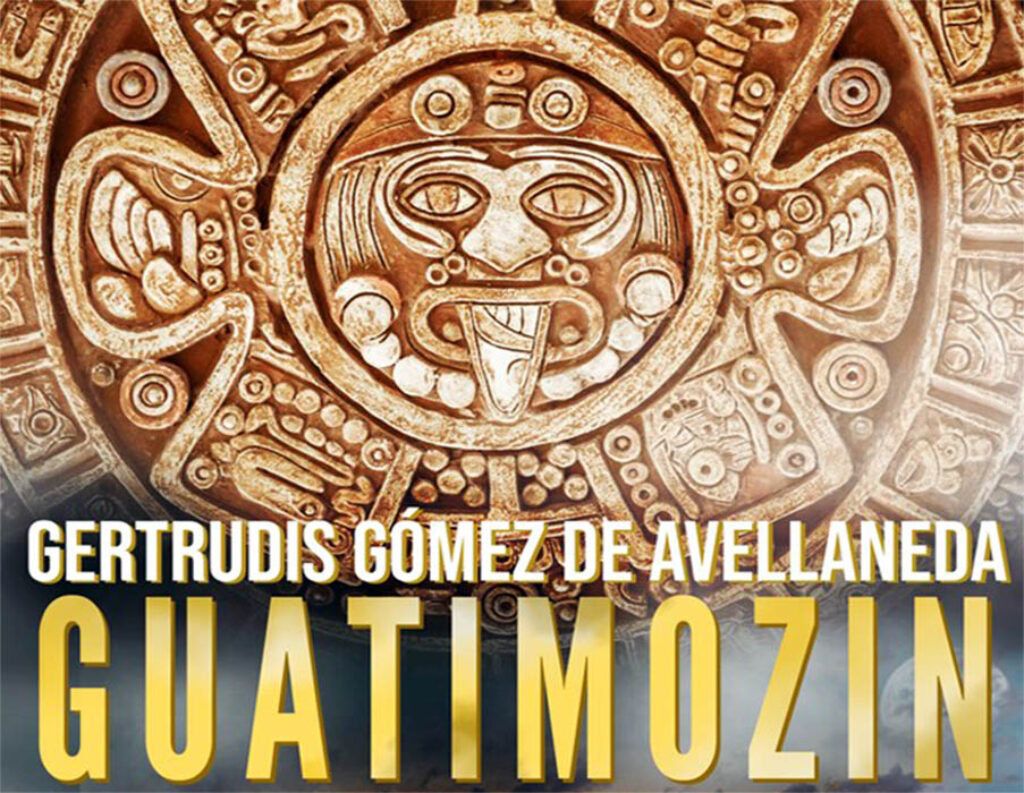
Gutimozín es, efectivamente, una novela histórica elaborada con un saber y un refinamiento que se manifiesta en la belleza, netamente romántica, de las descripciones del México precolombino. Tula Avellaneda alcanza así una prosa mucho más brillante en su colorido, su eficacia y su sentido artístico, que la lograda antes en Sab, Dos mujeres y Espatolino.
Habría que confesar que la novelista reinventa América, trastorna la historia real en función de construir una imagen polar: del lado americano, la defensa de la nacionalidad, el equilibrio, la familia, el amor; y del lado español la perfidia, la agresión, el terror, la falsedad de las acciones y la imagen. En este sentido, la mejor novela histórica cubana del s. XIX se concentra con tal énfasis en la transmutación de la historia de la Conquista, que se convierte en un meta-relato sobre la problemática hispanoamericana en el siglo XIX, una tendencia que abarcó prácticamente una parte considerable de la narrativa del continente, tal como explica Kimberle S. López en su interesantísimo estudio Latin American Novels of the Conquest: Reinventing the New World.15
El trazado del tópico romántico de la pasión amorosa halla una mayor hondura en la dualidad de parejas protagónicas, diseñadas como dos pares opuestos, en una complejidad que, si bien ensayada ya en Dos mujeres, aquí logra su verdadera organicidad literaria. Pero por eso mismo, no es posible penetrar en su sentido sin buscar las contextualizaciones diversas que delimitan e iluminan la trama narrativa.
“Esta novela histórica es uno de los textos fundacionales de la literatura cubana y aun latinoamericana.”
Ni la Avellaneda, autora del siglo XIX, ni ningún otro escritor —anterior o posterior a ella— puede ser comprendido fuera de sus propios contextos. Es el propio caso de Dos mujeres y de Espatolino. Esta última, no novela histórica, pero si narración enmarcada en una época pretérita, podría ser mejor entendida si se tiene en cuenta que Italia, en ese año de 1844 en que se publica, era un hervidero de aspiraciones nacionalistas, tanto, que el entonces muy reciente principio de las nacionalidades—que marcaría el pensamiento político y el Derecho internacional de todo el s. XIX y aun del XX— tenía como rostro principal y emblemático el de la Italia dividida e irredenta.
Esta novela, enmarcada por una Italia sojuzgada por ejércitos franceses, no deja de remitir a la lucha por las nacionalidades, tanto en Europa, como en la propia Cuba. No se olvide que un patriota camagüeyano, Manuel de Jesús Arango, relataba en sus memorias que, en el momento en que van a prenderlo en su casa las autoridades españolas, estaba leyendo el libro del patriota italiano Silvio Pellico, Mis prisiones, texto emblemático de los patriotas italianos en la primera mitad del s. XIX.16
A diferencia de Portuondo, tan enconado cuanto irracional enemigo de la Avellaneda, el crítico cubano Mariano Aramburo y Machado escribió sobre Espatolino:
Espatolino, novela filosófico-social, en donde se plantea el problema de la justicia colectiva y se ponen de manifiesto las deficiencias de la acción del Poder público, ineficaz para proteger la honra y asaz constreñido para reprimir todas las infracciones de la ley moral, y todos los delitos horrendos que están fuera de la jurisdicción del Derecho positivo y que, sin embargo, son fuente de tantas desventuras.17
Se diría que, a esa luz, Espatolino tendría también mucho que decirnos en el presente. Pero se precisaría, como con Guatimozín, una lectura en contexto de sus páginas.
Guatimozín, muy al contrario de lo que algunos han querido creer, da una muestra más de la intrepidez de la Avellaneda. Como en Sab, la formulación del conflicto narrativo alcanza una estatura reflexiva de gran envergadura, que la conduce a transmutar la historia de la Conquista en un relato literario sobre la grandeza del Nuevo Mundo y su derecho a la libertad. Bien leídas sus páginas, resulta incluso más desafiante que Sab, en la medida en que se niega a toda leyenda blanca sobre el dominio colonial ibérico en América.
A pesar de su alta valoración de Scott, se separa del modelo en un sentido que, como ya se advirtió, es ya netamente latinoamericano. La belleza estilística de sus páginas, la defensa a ultranza de América, la finura en el trazado de los personajes, convierten esta novela histórica en uno de los textos fundacionales de la literatura cubana y aun latinoamericana, a pesar de lecturas superficiales y de juicios necios, formulados de espaldas a los contextos históricos, filosóficos y políticos en que se engarza esta singularísima novela, estructurada a contrapelo y en oposición a la novela histórica española —e incluso superior a lo mejor de ella, El señor de Bembibre, ensoñación en los enigmáticos caballeros del Temple—, en la maestría de estilo y de pensamiento, en la voluntad de aprovechar el pasado amerindio como plataforma conceptual para no solo defender la dignidad de la América toda, sino también para punzar con eficacia la corrupción de la España de su tiempo, todavía marcada por lo que ella llamara con agudeza filosofía de conquistadores y bandidos.
Nada de neutralidad, pues, en la escritora y la mujer, nada de ajenidad a los temas de la región en que nació, sino mucha osadía, y una voluntad de reflexionar y crear desde su propia perspectiva de mujer consciente de su valía y de su proyección humana y artística. Como Guatimozín, una buena parte de la obra avellanedina espera aún por una lectura contextualizada que nos la devuelva en su integridad, en su significación para nuestra época contemporánea, no tan ajena a sus angustias, en sus expectativas y, también, en su profunda esperanza en la expresión literaria americana.

_______________________
1 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Guatimozín, ed. cit., p. 439.
2 Salvador de Madariaga: Hernán Cortés, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1945, pp. 658-659.
3 Pierre Bourdieu: Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p. 71.
4 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Guatimozín, ed. cit., pp. 58-59.
5 Ibíd., p. 99.
6 Ibíd., p. 323.
7 Ibíd., pp. 441-442.
8 Ibíd., p. 442.
9 Bernal Díaz del Castillo: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Ed. Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1973, t. II, p. 387.
10 Antonio de Solís : Historia de la conquista de México, Emecé Editores, S. A:, Buenos Aires, 1944, t. II, p. 379.
11 Gertrudis Gómez de Avellaneda: Guatimozín, ed. cit., p. 423.
12 Ibíd., p. 122.
13 Ibíd., p. 99.
14 Ápud Gertrudis Gómez de Avellaneda: Obras completas, Edición del centenario, La Habana, 1914, t. VI, p. 478.
15 Cfr. Kimberle S. López: Latin American Novels of the Conquest: Reinventing the New World, University of Missouri Press, Coumbia-London, 2002.
16 Cfr. Luis Álvarez: “Un documento inédito: el diario de Manuel de Jesús Arango”, en: Revista Científica de la Universidad de Camagüey. Vol. 3. No. 1. Serie Ciencias Sociales, 1978, pp. 9-36.
17 Mariano de Aramburo y Machado: Personalidad literaria de doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, Imprenta Teresiana, Madrid, 1898, pp. 190-191.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder