Colonialidad del canon literario cubano: Juana Pastor, poeta afrocubana
Juana Pastor es una autora de consulta ineludible al examinar cómo operaron las dinámicas entre raza, género y literatura en Latinoamérica.
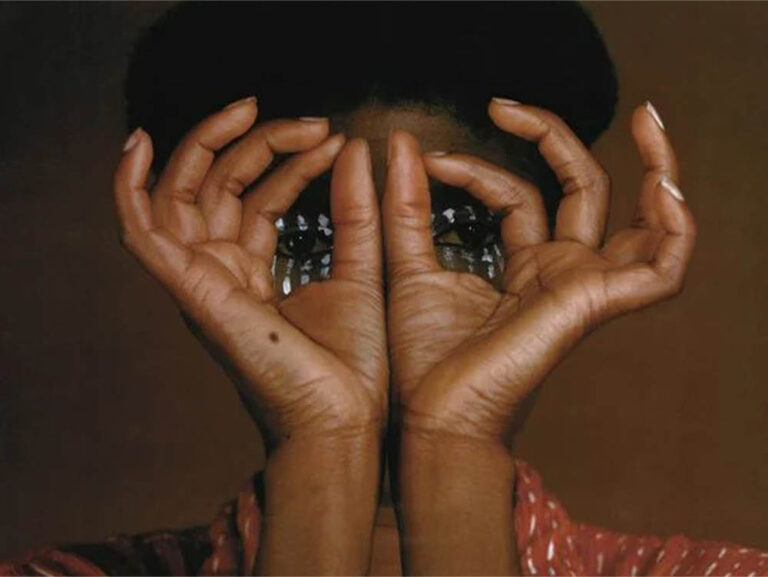
Para Daysi Rubiera por su apoyo e inspiración
En las líneas que siguen voy a acercarme a la vida y obra de la poeta afrocubana Juana Pastor. La poca existencia en los archivos literarios latinoamericanos y caribeños de escritos producidos por mujeres negras y mulatas libres o esclavizadas la convierten en una autora de ineludible consulta a la hora de examinar cómo operaron las dinámicas entre raza, género y literatura en los momentos fundacionales de nuestras naciones.
Si bien un grupo significativo de investigaciones literarias realizadas fuera de Cuba (Horno Delgado, 1993; Castellanos y Castellanos, 1994; Gómez, 2001; Camacho, 2022) ubican a Juana Pastor como precursora de la literatura escrita por afrodescendientes en América Latina, la crítica e historiografía literarias cubanas, por su parte, han apelado a una serie de estrategias de ocultamiento y descalificación de su obra. Semejantes operaciones de tachaduras y ninguneos también son reproducidas por las genealogías que, desde una perspectiva de género, asumen la responsabilidad de reconfigurar la tradición literaria nacional y proponer otra historia, que tenga en cuenta aquellas textualidades que erosionan la construcción de un sujeto nacional homogéneo y de una nación imaginada a partir de un canon literario masculino, blanco y heterosexual (Yáñez, 2000; Vallejo, 2014; Campuzano, 2018; Capote Cruz, 2023).
Luis Marcelino Gómez (2001) encabeza su tesis sobre voces femeninas en el romanticismo cubano con esta dedicatoria: “A Juana Pastor, que fue la primera”. Recuerda que en noviembre de 1815 improvisó “unas décimas que constituyen la primera manifestación femenina de la lírica cubana en defensa de la mujer” (5). Y lamenta: “En ningún texto se hace mención de Juana Pastor como la primera poeta cubana feminista, pionera en estas luchas de la mujer intelectual de la isla” (5).
Ha sido llamada bajo el incómodo epíteto (dada sus connotaciones racistas) de “la Avellaneda negra”. A pesar de que, como observa Carlos A. Cervantes (1937), por la fecha en que la Pastor alcanza su plenitud como escritora “nuestra Avellaneda tenía escasamente dos años de nacida” (15). Para Arnao —citado por Francisco Calcagno en su Diccionario biográfico cubano— fue “la primera que hizo resonar el arpa cubana en el siglo pasado” (487). Aunque, lamentablemente su prolífera producción, tanto en verso como en prosa, no trascendió a nuestros días por la carencia de imprenta, Jorge Camacho (2022) considera que sus textos “están al margen de los sentimientos que distinguen la lírica criolla blanca y tocan temas que no son los de la identidad regional o nacional” (103). Lo que resulta coherente con ese locus de enunciación descentrado, propio de un sujeto literario que se configura en las afueras de la ciudad letrada y del naciente campo literario cubano; “estos textos sí hablan del prestigio de la poesía para expresar sentimientos de amor y comunidad. Hablan de la letra como instrumento de acceso a la cultura que les era negada” (104).
Raza, género, canon literario y colonialidad

La noción de colonialidad del poder que propone Aníbal Quijano (2017) resulta crucial para este estudio sobre el canon fundacional y literario cubano y su colonialidad. Esta proporciona un espacio conceptual, donde la raza (su invención) adquiere un significado sustantivo para esta matriz de poder (19) pues consolidó las diferentes teorías que relacionan a los no-europeos como poseedores de una estructura biológica diferente e inferior a los europeos.
Su ensayo “‛Raza’, ‛etnia’ y ‛Nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas” analiza las razones por las cuales los procesos de construcción de un canon letrado en las diferentes naciones latinoamericanas forman parte de ese lado oscuro de la colonialidad/modernidad eurocéntrica, y nos proporciona un grupo de claves teóricas de inapreciable valor para entender las diferentes prácticas inherentes a esa colonialidad del poder desde las cuales nuestros patricios iluministas imaginaron el canon fundacional de la nación cubana.
La mirada eurocentrista de la realidad social de América Latina llevó a los intentos de construir Estados-nación según la experiencia europea, como homogenización “étnica” o cultural de una nación encerrada en las fronteras de un estado. Eso planteó inmediatamente el así llamado “problema indígena” y, aunque innominado, el “problema negro”. Bajo su influencia, se han llevado a cabo genocidios […] O se ha intentado llevar a “indios” y “negros” a optar por la “modernidad” eurocéntrica por la fuerza, no obstante la densidad de sus propias orientaciones culturales. (64)
Es decir, la racionalidad/modernidad eurocéntrica se instauró, precisamente, “negando a los pueblos colonizados todo lugar y todo papel que no sea el de sometimiento, en la producción y desarrollo de la racionalidad” (64). A partir de aquí, es posible comprender por qué las peculiaridades de lo que ha sido la historia de la nación y del Estado-nación poscolonial en América Latina no pueden ser entendidas si no se analiza el pleno dominio del eurocentrismo entre las etnias/clases dominantes y en los grupos intelectuales de finales del siglo XVIII, el cual se tornó especialmente virulento durante el siglo XIX.
Anota Quijano que los encargados de establecer el Estado-nación en América Latina fueron precisamente quienes heredaron los privilegios del poder colonial. Y lo hicieron a manera de una imposición de sus intereses, en primer lugar, sobre los “indios” y “negros”. Por tanto, el Estado-nación en América Latina no ha dejado de ser —salvo parcialmente en algunos países— expresión política de la colonialidad de la sociedad. Y agente de la hegemonía del eurocentrismo en la cultura latinoamericana” (64).
María Lugones (2008; 2011) complejiza y expande la noción de colonialidad del poder de Quijano. Considera que es inseparable de la colonialidad del género y propone esta última para describir las sistemáticas violencias (epistémica, racial, simbólica, de género, sexual, física, psicológica, estructural) que el discurso patriarcal de Occidente históricamente despliega sobre las mujeres de color, es decir, sobre las mujeres no blancas víctimas de la colonialidad del poder.
Esta voluntad de Lugones por auscultar los intersticios del sistema de género colonial/moderno se inscribe dentro de una tradición teórica forjada por las mujeres de color, la cual sobresale por su desmontaje de las lógicas coloniales de las teorías feministas blancas occidentales que ignoran —como se pone de manifiesto en el caso de Juana Pastor— la faz racializada del género y las complejas tramas de dominación, exclusión y violencia que se derivan de los procesos donde se entrelazan raza, clase, sexualidad, género.
Para Lugones (2008: 89), las categorías de género y mujer son construcciones capitalistas, eurocentradas y coloniales que fortalecen el racismo y la colonialidad, ya que las mujeres indias, negras, mestizas y lesbianas para poder pensarse como mujeres tienen que hacerlo como blancas. Es decir, la categoría mujer, desde su homogenización y esencialismo, obliga a estas a verse a sí mismas a través de la representación de las mujeres blancas europeas.
Las nociones de género y mujer responden a una lógica categorial que es consecuencia de esa colonialidad del poder que inferioriza a las mujeres colonizadas.
Necesariamente los indios y negros no podían ser hombres y mujeres, sino seres sin género. En tanto bestias se les concebía como sexualmente dimórficos o ambiguos, sexualmente aberrantes y sin control, capaces de cualquier tarea y sufrimiento, sin saberes, del lado del mal en la dicotomía bien y mal, montados por el diablo. En tanto bestias, se los trató como totalmente accesibles sexualmente por el hombre y sexualmente peligrosos para la mujer. “Mujer” entonces apunta a europeas burguesas, reproductoras de la raza y el capital. (2012:130)
Sobre la base de estas nociones esencialistas de género y mujer, se elaboran políticas públicas supuestamente inclusivas, paradigmas de representación y herramientas analíticas para leer la historia de la nación y sus diferentes procesos, donde la particularidad es elevada a la universalidad, donde lo que vale solo para las mujeres blancas heterosexuales se emplea como norma para todas las mujeres.
Por el contrario, al intersectar la categoría mujer con la categoría negro, el resultado no es mujer negra pues ellas, de entrada, están tachadas o invisibilizadas dentro de la categoría mujer, que solo vale para las hembras blancas y heterosexuales, pero también invisibles dentro de la categoría negro que solo comprende a los hombres negros heterosexuales. Aquí —como explica Lugones— la intersección nos muestra un vacío. Esta ecuación la lleva a concluir que las mujeres no blancas no son mujeres por cuanto no pueden estudiarse empleando la categoría mujer, pues esta tacha y enmascara sus experiencias concretas (2008:82).
La violencia de los letrados y el canon fundacional de las naciones latinoamericanas
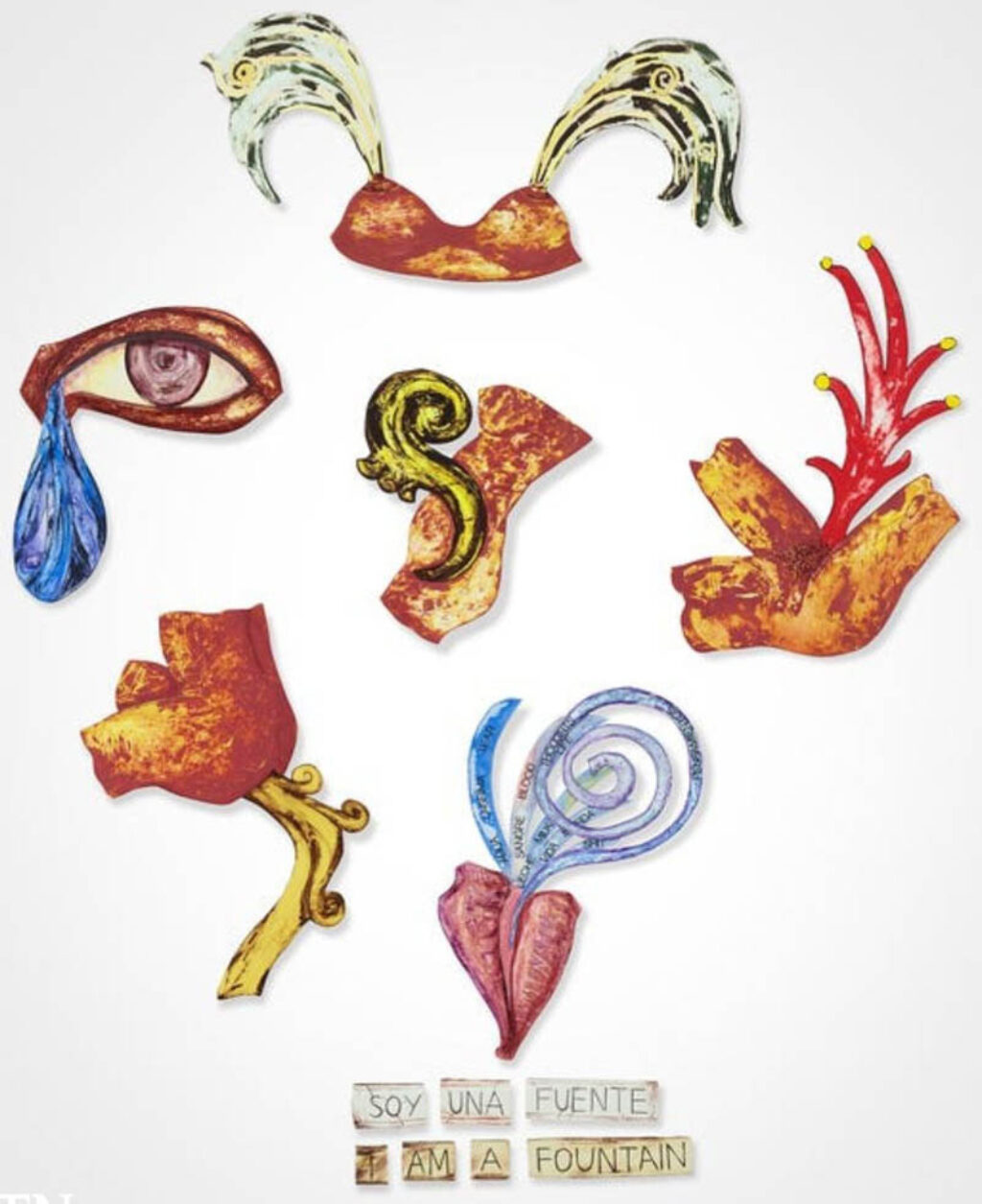
Estas discusiones sobre la colonialidad del canon fundacional latinoamericano también formaron parte de la agenda teórica de los estudios literarios de la región a finales del siglo pasado. Se trata de uno de los debates más potentes e inspiradores que ha vivido el campo intelectual latinoamericano, los cuales delinearon los nuevos mapas cognitivos hacia los que se ensancharon los estudios literarios y culturales en el nuevo milenio.
Hugo Achugar (1994), una de las voces más prominentes que concurre a estas disputas, hacía patente su desamparo intelectual ante los nuevos desplazamientos del paradigma de lo literario, ocurrido a finales de siglo: “La actual situación de la crítica literaria —occidental en general y latinoamericana en particular— ha cuestionado no solo los instrumentos de análisis e interpretación sino, además, el propio objeto de su trabajo” (65).
Beatriz González Stephan (2002), en Fundaciones: canon, historia y cultura nacional…, estima que una de las contribuciones principales de aquellas discusiones a los estudios sobre los procesos de construcción y validación de un canon literario y un imaginario nacional estuvieron en su
crítica a las epistemologías del colonialismo, a los es quemas metropolitanos de saber, que habían desdibujado no solo el seguimiento de procesos obturando trayectos (los mentados vacíos), sino que habían “colonizado” la mirada reflexiva haciendo que ella reprodujera miméticamente los moldes europeos sobre las realidades latinoamericanas. Haber pensado los procesos como “reflejos” europeos era una de las operaciones que había que destrabar. (19-20)
En su ensayo “Parnasos fundacionales, letra, nación y Estado en el siglo XIX”, Achugar (1997) analiza la fundación de un imaginario nacional a través de las primeras antologías poéticas nacionales aparecidas en América Latina después de la independencia. Refiriéndose a la violencia representacional de estos parnasos y a la exclusión que realizan tanto los letrados en el poder como los discursos fundacionales de la nación del otro (negro, mujer, indígena, disidente sexual), verifica cómo, prácticamente, no registran voces negras o indígenas, y casi no aparecen textos de mujeres. “La nación es blanca y masculina, en el mejor de los casos mestiza o mulata” (19). Es lo que denomina la violencia del letrado:
Estos letrados, estos compiladores, impusieron su violencia letrada en el imaginario social. Todo acto de fundación implica violencia. La interpretación es también un acto fundacional y por lo mismo una manera de la violencia autoritaria que ejerce el crítico; ya sea el crítico en tanto un letrado del siglo XIX cuya utopía discriminatoria consiste en fundar la nación por medio de antologías literarias, como un universitario del siglo XX que intenta desconstruir el pasado. (25)
La representación poética que, a través de los parnasos fundacionales, construyeron los literatos latinoamericanos del Estado-nación es un simulacro, pues participa deliberadamente de un doble juego entre “nación y realidad” y “nación y verdad histórica” (22). Por estas razones “la construcción poética de la nación debe operar con el olvido selectivo”, entiéndase por esto la exclusión de “todo aquello que pueda perturbar el escenario del nuevo estado” (23). En este punto, conviene no perder de vista que hablamos no solo de una fundación poética, sino también de la fundación de un imaginario de nación y, por lo tanto, de una historia.
Aunque no lo declara, es evidente que Achugar se apropia de los presupuestos enarbolados por Ernesto Renán en su conocido ensayo ¿Qué es una nación? (1882), de una marcada influencia en los discursos del nacionalismo cubano, sobre todo en los modos de leer la cubanidad y el alma nacional a través de la poesía promovida por el grupo Orígenes.
González Stephan (2002) considera que es imposible hablar de la historia de la nación o de cualquiera de sus discursos constitutivos sin hacer referencia al lugar central que ocupa el letrado en estos procesos. En consecuencia, analizar cómo se fueron formando las nociones tradicionales de ciudadanía, a partir del capitalismo de imprenta, lleva obligatoriamente a examinar
la relación casi constitutiva entre la formación del estado nacional y la necesaria producción de un conjunto de ficciones historiográficas que pudiesen crear a satisfacción de la élite criolla el efecto de pasados largamente acuñados y de tradiciones literarias que minimizaran el carácter reciente de estas naciones. Simplificando, la articulación entre aparato estatal y escritura historiográfica, entre formación nacional y la creación de la institución literaria.(21)
Esta tesis resulta de gran relevancia para el presente ensayo, atendiendo a la condición de proscritos de la ciudad letrada y del Estado-nación que ostenta no solo Juana Pastor, sino también poetas esclavos como Juan Francisco Manzano, Néstor Cepeda, Juan Antonio Frías, Mácsimo Hero de Neiba [Ambrosio Echemendía], Manuel Roblejo, Narciso Blanco [José del Carmen Díaz] e incluso Cristina Ayala (poeta güinera que nació esclava y que se da a conocer en las páginas de la revista Minerva) para quienes la praxis literaria, desde sus vínculos con el capitalismo de imprenta, se convirtió en un medio para comprar su libertad y salir del estatus de ciudadanía abyecta (Abreu, 2017:290-9).
Vayamos a las líneas donde Achugar se refiere al Álbum poético fotográfico de escritoras y poetisas cubanas, compilado por Domitila García de Coronado (1868), el cual está dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuyo magisterio las antologadas reconocen. De gesto atípico lo califica Achugar (1997), atendiendo a la naturaleza excluyente de estos parnasos fundacionales, siempre celosos de cualquier ademán de alteridad que intente “erosionar el impulso fundamental de construcción de un sujeto nacional homogéneo” (19). Hablamos también de una antología que, junto a Álbum cubano de lo bueno y lo bello (1860) —revista quincenal fundada y dirigida por la Avellaneda para las mujeres en La Habana— es tenida como fundacional dentro de la genealogía que proponen los estudios literarios feministas en sus reconfiguraciones del canon literario cubano (Vallejo Concordia, 2003; Capote Cruz, 2023).
Antes de proseguir deseo exponer mi inconformidad con la perspectiva epistemológica desde la cual Achugar lee el concepto de género, la cual obedece a la misma lógica esencialista de hacer pasar lo particular por lo universal, objetada por Lugones, donde la categoría de mujer (blanca, heterosexual, letrada, de clase media) se emplea con un sentido tan hegemónico y universal que termina excluyendo a las mujeres negras, mestizas y lesbianas del espacio de la representación (Lugones, 2023: 30).
Achugar no tiene conciencia del significado hegemónico y universal que —en el contexto de su comentario— adquiere la categoría “mujer”, y de esta manera, inconscientemente, termina por reproducir la misma violencia simbólica que critica.
En el caso del campo literario cubano, tanto estos parnasos fundacionales como las antologías y narrativas historiográficas que le han sucedido, diseñaron un canon literario nacional que excluye a las letradas negras, al tiempo que han legitimado una interpretación del género y la femineidad como atributos privativos de la mujer blanca, heterosexual y de clase media (García de Coronado, 1868: 32-5). Esta marginalización es la expresión más visible de la violencia representacional que, como parte del proceso de construcción de una tradición y de un imaginario nacional, ejercieron los letrados a través de estos parnasos, violencia que los estudios literarios cubanos reproducen hasta la actualidad.
Por estos motivos resulta imposible asociar a Juana Pastor o a Cristina Ayala con la imagen de mujer (la joven inocente, la esposa o madre cumplida, la mujer lucero, doncella) que, según Fina García Marruz (1978) en su prólogo a Flor oculta de poesía cubana (siglos XVIII y XIX), canta en nuestra poesía. Sobre los criterios de selección del referido volumen advierte: “No quisiéramos que se considerase este libro como una recolección de poemas sino como una historia en que se cuentan las formas sucesivas en que se fue viendo la tierra y el aire natal” (17). La muestra no incluye a Juana Pastor ni a Cristina Ayala; aunque incorpora a otros autores afrocubanos como José Antonio Medina, y los poetas esclavos Mácsimo Hero de Neiba, Néstor Cepeda y Juan Antonio Frías.
Estas estrategias de ocultamiento me llevan a reflexionar sobre el modo en que los estudios literarios con una perspectiva de género en Cuba han posicionado un concepto de “escritura femenina”, cuya dimensión epistemológica reproduce esta colonialidad del género y la violencia simbólica contra la cual dicen levantarse (Yáñez, 2000; Montero Sánchez, 2003; Vallejo Concordia, 2014; Campuzano Sentí, 2018; Capote Cruz, 2023). Recordemos que la invisibilización es una práctica profundamente desacreditadora: “se da bajo la lógica de que lo que no se ve no existe y lo que no existe no tiene derecho” (Salinas Hernández, 2010:31). La invisibilidad inferioriza y estigmatiza, ratifica construcciones que sitúan a los grupos invisibilizados en posiciones de subalternidad social entre sí.
Las voces reunidas en las páginas de Álbum cubano de lo bueno y lo bello y de Álbum fotográfico de escritoras y poetisas cubanas ocupan una condición subalterna dentro de la ciudad escrituraria. En consecuencia, intentan hacer del espacio de la literatura una plataforma para visibilizar sus reclamos de ciudadanía y anhelos de modernidad ilustrada, lo que se traduce en una voluntad de formar parte de los discursos constitutivos de la nación frente a las prácticas instituidas por una sociedad patriarcal, misógina y colonial que confina el desempeño de la mujer al espacio íntimo e interior del hogar, pero, contradictoriamente, en el plano ideotemático sus textos asumen la representación de la mujer como receptáculo de virtudes públicas, ángel y reina del hogar, y otros estereotipos asignados a ella por los discursos disciplinarios de la época.
Voy a traer a este análisis otro libro de Domitila García de Coronado: Consejos y consuelos de una madre a su hija (1893). Sus páginas intentan delinear un deber ser de la maternidad y la mujer cubana en el contexto políticamente convulso de la Cuba de entreguerras, por lo que el referido volumen participa del acto de imaginar un tipo de ciudadanía para la “mujer cubana”, a partir de la creación de un campo de identidad construido como espacio de elementos homogeneizadores.
A manera de pórtico, el libro incluye palabras de encomio de importantes personalidades de la época, entre las que se encuentra Antonio Bachiller y Morales. No perdamos de vista que es quien, precisamente, en sus Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la Isla de Cuba (1859-1861) reactualiza los discursos disciplinantes sobre la mujer, expresados en dos tratados del siglo XVI: Instrucción de la mujer cristiana (1528), de Juan Luis Vives, y La perfecta mujer casada (1583), de Fray Luis de León, (citados en Picón Garfield, 2013:32-3).
Es revelador cómo en estos paradigmas de madre, mujer y femineidad que García de Coronado construye en Consejos y consuelos…el referente termina siendo la mujer europea. Por tanto, destierra a otras subjetividades femeninas cuya realidad sexual, económica, social y racial no logran articularse con sus normas. Las madres esclavas, por ejemplo, quienes no tienen cabida dentro “del nuevo discurso hegemónico de la maternidad, ni tan siquiera entran en la clasificación de malas madres, simplemente se las excluye” (Provencio Garrigós, 2011:60).
Exploremos el lado oscuro y oculto de estas narrativas en torno a la mujer, la femineidad, la glorificación de la maternidad que formulan las páginas de Álbum cubano…, Álbum poético y fotográfico... y Consejos y consuelos…Veamos cómo se construyen a partir del juego discursivo entre lo inscrito y lo tachado; lo que se dice y lo que se calla, donde lo silenciado es el proceso de deshumanización que implicó la maternidad para las mujeres esclavizadas.
Mientras en las publicaciones de este período proliferaban los escritos relacionados con la educación de la mujer, su formación como madre y administradora del hogar, las elites criollas esclavistas cubanas estimulaban la importación de mujeres negras con fines reproductivos para la reposición de la mano de obra esclava.
Los intelectuales que concretaron su interés en la educación de la mujer como modelo de madre y “ángel y reina del hogar” dirigieron sus discursos a la fémina blanca, mientras que en un plano más pragmático se discutían los medios de reproducir esclavos estimulando la procreación y fecundidad de las “negras”. (Meriño y Perera Díaz, 2008:50)
Los criaderos de esclavos o la casa de los criollos son consecuencias de estos apremios por incrementar la población esclava ante la muerte de adultos ya fuera por violencia, enfermedades, suicidios o por otras razones como el aumento del precio de los esclavos varones o por demanda de la producción azucarera en un contexto donde el movimiento abolicionista dificultaba su trata. Estos “criaderos de esclavos” tuvieron en la condesa de Merlín una gran defensora (Camacho, 2018: 23; Moreno Fraginals, 2001:329).
La maternidad en las mujeres esclavizadas y las diferentes acciones asociadas a ella resultan un fenómeno brutal y traumático, como lo ilustran su rechazo a la preñez y las prácticas abortivas (Rubiera C astillo, 1996), el infanticidio de las madres a sus hijos recién nacidos para que no fueran esclavizados, además de la práctica conocida como “pechos forzados”, “pechos mercenarios” o lactancia “mercenaria” (Provencio Garrigós, 2011), pasando por el desafío de negociar la libertad de sus hijos (Barcia Zequeira, 2009). Por otra parte, muchas esclavas entendían que sus hijos eran propiedad del amo, y que sobre este último recaía el deber de cuidarlos (Camacho: 2022:4). Todos estos hechos reafirman la maternidad “como un valor ajeno a la mujer esclava”, donde no se le reconoce otro rol que “el de la lactancia de los niños blancos” (Meriño y Perera Díaz, 2008:50).
En las dos últimas décadas del siglo XIX comienzan a ver la luz los primeros monumentos discursivos que organizaron la historia literaria cubana. Su escritura corre pareja a la validación de un canon literario masculino, blanco y heterosexual que busca construir un efecto de unidad nacional. Detengámonos en la tachadura que hacen estas antologías del nombre de Juana Pastor, pero antes considero pertinente preguntarnos quién fue Juana Pastor.
Mulata libre, nació en el habanero barrio de Jesús María en el siglo XVIII. Dio a conocer sus primeros poemas a finales de esa centuria. Francisco Rodríguez (1912) la describe como poseedora de
un aspecto en extremo simpático, mulata muy trigueña, de ojos negros muy vivos, y pelo muy lacio de color azabache, de constitución robusta y de maneras delicadísimas. Jamás contrajo matrimonio consagrándose toda su vida a la enseñanza. (16)
Según Pedro Deschamps Chapeaux (1970) en El negro en la economía habanera del siglo XIX:
De las maestras de la época señalada, la más popular y cuya fama llegó a nuestros días, fue Juana Pastor, parda libre, nacida en el barrio de Jesús María, a la que concedió autorización en 1835 para establecer y dirigir una escuela de primeras letras de personas de su clase y sexo en virtud de haber justificado su completa actitud con el inspector de la clase de educación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. (128-9)
En su escuela no estableció distinción, enseñaba gratis a todo el que allí acudía en busca de instrucción, entre los que se encontraban muchas personalidades del barrio donde habitaban las clases más pobres de la sociedad habanera.
Cuenta Deschamps que el 11 de mayo de 1835, Pastor presentó una demanda contra el pardo miliciano Manuel Ibarra, reclamando el pago de 204 pesos que le había facilitado quince años atrás, y cuya deuda Ibarra se comprometió a saldar en el plazo de un año. En dicha reclamación exponía que carecía de bienes y hacía esta reclamación porque “mi sexo no me permite adquirir con mi personal trabajo lo necesario” (128-9). Este dato nos permite tener una idea de la precaria situación en que se encontraba en los últimos años de su vida.
Pastor formó parte de las Amigas o Doctrineras Ambulantes. Sobre ellas refiere lo siguiente el padre Julio María Véliz en un informe presentado ante la Sección de Educación de la Sociedad Económica Amigos del País, en 1816:
En general se han erigido como maestras algunas pobres negras que no tienen otro modo de sustentarse con decencia; y algunas desdichadas viudas que han quedado en desolación por la muerte de su marido y, en fin, todas las que sabiendo doctrinas y abecedario han querido servir decentemente y con honor, convirtiéndose en Minerva de la juventud. (Citado en Vinat, 2016:14).
Francisco Rodríguez pondera con estas palabras el impacto de su magisterio para la comunidad negra y mulata durante finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX: “Muchas de las eminencias que produjo ‛el barrio’ en aquella época, en el púlpito, en el foron [sic] y en la medicina fueron discípulos de Juana y muchos, muchos de ellos lo fueron de ‛gratis’ por carecer de recursos” (16). La semblanza de Rodríguez apareció en la sección “Páginas femeninas” de la revista Minerva en el número correspondiente a abril de 1912 (el mismo año de la masacre de los miembros del Partido Independiente de Color), en un contexto político muy significativo para los negros y sus luchas. Por lo que este texto puede leerse como un intento por inscribir el nombre de Juana Pastor en las genealogías nacionales e impugnar las visiones racistas que negaban a los negros su capacidad para la producción simbólica y “la civilización”.
Cuenta Rodríguez que Pastor tenía inclinación por enseñar a varones, pues esto implicaba para ella un reto profesional e intelectual, así como una manera de transgredir los estrechos límites a los que estaba circunscrito el ejercicio del magisterio para la mujer, lo que le causó muchas desavenencias con las autoridades. Uno de sus principales detractores fue el obispo Díaz de Espada, quien no dudó en pasar de las reprensiones a la amenaza. Justo entonces, apareció publicada esta décima donde se interpela al prelado:
Noble obispo de la Habana
de vos se queja la grey
¿Sois el obispo ó el rey?
Decidlo con verdad ufana
¿Vuestra espada es toledana?
No, por cierto, es alavesa,
¿Pues por qué con tal presteza
la sacáis para cortar?
Ya la podéis envainar
“Que aquí no corta ni esa.”(Citado en Cervantes, 1937:12)
Aunque los versos fueron publicados de forma anónima, el obispo Espada tan pronto los leyó exclamó: “Esa es Juana” y no volvió a molestarla.
La décima formula un reclamo a partir del ejercicio de una práctica social tenida para el hablante en este texto como un derecho maltratado o un no-derecho, dada su condición social en una sociedad colonial rígidamente organizada, que subordinaba el papel de la mujer al escenario doméstico y a los salones sociales, muy alejados de la esfera pública. La literatura deviene una plataforma para el ejercicio público de esta discusión, es decir, la contendiente ha elegido el espacio de la literatura para dirigirse al Otro(la autoridad) e interpelarlo. La autora, para más señas, es una mujer afrodescendiente y pobre. El discurso literario, a manera de correlato, vehicula la defensa de una voluntad de superación, acceso a la enseñanza de la letra que trasciende lo personal e involucra a una comunidad de niños negros.
El texto es una reflexión sobre el poder y lo hace empleando una lógica poética carnavalesca (Bajtín) que subvierte el orden de las cosas y promueve la risa. Cuestiona a Dios, la ley social y la autoridad mediante la desacralización de una serie de atributos como la espada (símbolo fálico en sus connotaciones viriles, de autoridad patriarcal), los gentilicios toledano y alavesa, este último relativo a la región vasca de Álava, donde nació el prelado, y también a España en su condición de metrópoli, por lo que su discurso también tiene una connotación anticolonial.
Antonio López Prieto (1881) en Parnaso cubano califica a Pastor de “poetisa sorprendente, improvisadora, una mujer de color, mestiza, que logró alguna instrucción, al grado de obtener un colegio y ser profesora de las damas más distinguidas de su época y muy versada en latín” (LIV). Y “una víctima de la incuria con que se han mirado las letras entre nosotros” (LIV). Es innegable que Pastor debió ser una mujer de una gran inteligencia, porque a pesar de su estatus subalterno desde el punto de vista racial, de género y clase, y en medio de las restricciones impuestas por una sociedad esclavista, llegó no solo a dominar el latín, sino también a convertirse en maestra.
Mitjans (1918) se refiere a los poemas de Juana incluidos en Parnaso cubano con esta expresión lapidaria: “Las décimas de la mestiza Juana Pastor (1815), a juzgar por la muestra, son insoportables” (107). Asunción Horno Delgado (1993) califica este comentario como
crítica puramente visceral, [que] refleja, por transferencia, una consideración de la mujer, y por ende, de su producción literaria que se catapulta en las apariencias, evidenciando así la impotencia del crítico para elaborar un juicio adecuado del contenido que presenta la obra. (286)
Tengamos en cuenta que las décimas de Juana Pastor están cargadas de interpelaciones al hombre e intentan una reinterpretación del rol asignado a la mujer por el catolicismo. Manipula estos discursos de la masculinidad hegemónica, se apropia de ellos para subvertirlos, lo que no escapa a la suspicacia de Mitjans, quien seguro advierte en estos versos una transgresión de los códigos patriarcales, misóginos y racistas imperantes en la época.
La nativa inclinación
que en dos tardes te he mostrado
en cuanto á el gusto y agrado
en el trato de varón,
es tema de mi sermón;
y de contado, protesto
que si no se hace molesto
a tu oído mi relato,
me explicaré con recato
bajo del siguiente texto:
Delitioe moe esse cum filiis hominum.
(Citado en López Prieto, 1881:LIV)
Este otro conjunto de cuatro décimas es una reflexión sobre la condición subalterna que en las relaciones amorosas tienen las mujeres en correspondencia con los preceptos sociales y religiosos de la época. El sujeto lírico les finge obediencia para luego objetarlos. Su representación de la mujer se aparta de los estereotipos de mansedumbre, mujer asexual, domesticada, débil e inferior que promueven las revistas y los tratados de conducta.
Camacho (2022) considera que el lenguaje y las referencias empleados por Pastor en sus décimas no son populares, sino cultos y pone de ejemplos las citas en latín, las referencias bíblicas, la ortografía y la métrica.
Son décimas que mezclan lo sagrado y lo humano, ya que, si bien Juana Pastor habla de Dios y de la creación, lo hace para mostrar en la última de estas composiciones su disposición de servir a un tal “Ruiz”, a quien va dirigido el poema. (103)
Y destaca el modo en que termina una de estas décimas incluyendo su nombre a manera de firma dentro de la métrica del poema, un procedimiento al cual le atribuye connotaciones lúdicas. Por su parte, Luis Marcelino Gómez (2001) sostiene que las innumerables citas en latín empleadas por la autora son una muestra de su erudición (12).
Francisco Calcagno (1878) en su Diccionario biográfico cubano describe a Pastor en los siguientes términos: “Mulata, profesora distinguida y poeta de la Habana, de últimos del siglo pasado: la falta de imprenta se dice, fue la causa de que se perdieran casi todas sus poesías, y asegura que escribió mucho en verso y prosa” (486-7). Mientras en Panorama histórico de la literatura cubana, de Max Henríquez Ureña (2005), el nombre de la autora queda relegado a una nota al pie bastante confusa, donde informa que la misma, ya a finales del siglo XVIII, escribía versos y califica de “pobres décimas” (95) los textos de Pastor que López Prieto incluyó en Parnaso cubano. En el contexto de esta nota la expresión “pobres décimas” resulta ambigua.
Tales descalificaciones de la obra de Pastor por parte de Mitjans, Henríquez Ureña y otros críticos e historiadores de la literatura cubana están condicionadas por esos preceptos que conciben a la mujer como un ser inferior (no apta para el saber y la producción simbólica). Desde luego, que en su caso dicha subalternidad es triple dado sus estatus de mulata y pobre. En consecuencia, Juana Pastor se inscribe como una aberración al interior los esfuerzos por fundar una tradición literaria nacional. De ahí estas estrategias de la historiografía y la crítica cubana por eliminar su voz de la historia de la literatura nacional.
Hacia la segunda mitad de la década de los 30, Carlos A. Cervantes (1937) publica su escrito “Juana Pastor (La primera poetisa cubana)” en la revista Adelante, de cuyo comité editorial era miembro, y en la cual colaboraron importantes intelectuales afrocubanos como Ángel Pinto, Nicolás Guillén, Gustavo Urrutia, Alberto Arredondo y Consuelo Serra, entre otros. Advierte que su escrito está movido por una actitud de reverencia a la tradición intelectual afrocubana y por un compromiso con la memoria de la nación. Relata el modo en que la búsqueda de los textos de Juana Pastor le permitió rescatar varios poemas, los cuales reproduce en su artículo. Tras estos hallazgos constata:
Queda probado pues, que Juana Pastor era poetisa y muy de su tiempo, con una cultura y penetración bastante superiores a la de muchos hombres de su época sin que pueda negarse que fue ella la primera mujer cubana que hizo vibrar la lira en nuestro país. (12)
Al llegar a aquí, es inevitable para Cervantes la siguiente pregunta: “¿Por qué han silenciado a la poetisa Juana Pastor?” (12).
Francisco Segura Pereyra incluye a Pastor en su opúsculo “Jenios [sic] Olvidados”, y visiblemente incómodo por los criterios de quienes buscan invisibilizarla afirma que aunque “se ignora cómo pudo adquirir educación tan esmerada, tan sólida instrucción”, “Juana Pastor no era una vulgaridad, por el contrario, sabía Gramática, Aritmética, Geometría y poseía el latín con perfección” (citado en Cervantes, 1937:12) y anota:
La mayoría de los que de algún modo significaban en aquel tiempo en los distintos órdenes del saber humano eran discípulos de Juana, su crédito se extendió de admirable manera al extremo de llamar la atención de las autoridades que dudaban de encontrar en una mujer de color tan excepcionales condiciones. (12)
En la Antología de la poesía cubana, preparada por José Lezama Lima en 1965, se verifica el mismo acto de exclusión. Sus tres volúmenes intentan una lectura de la génesis y evolución de lo cubano (sus modos y maneras) a través de la historia de su poesía. “Hemos procurado recopilar poemas y autores de ese siglo, muchos de ellos de escaso valor poético, pero muy importante como documento y referencia (225)”. Sin embargo, no menciona a Pastor. Lezama, en cambio, le consagra casi dos páginas a la marquesa de Jústiz de Santa Ana, protectora de Manzano, como presunta autora del Memorial dirigido a Carlos III a raíz de la toma de La Habana por los ingleses, figura a quien también Max Henríquez Ureña en su Panorama histórico de la literatura cubana (2005:75-6) le dedica dos párrafos.
La crítica literaria feminista cubana ha construido una genealogía donde los nombres de la marquesa de Jústiz de Santa Ana (Campuzano Sentí, 2016), la condesa de Merlín y la Avellaneda figuran como sus precursoras, mientras expatrian a Juana Pastor y otras voces de letradas negras como Cristina Ayala, lo cual evidencia la voluntad de estas genealogías por exaltar su origen aristocrático y racialmente blanco.
Por último, deseo anotar que este primer acercamiento a la vida y obra de Juana Pastor va más allá de la reevaluación del pasado nacional y de las restricciones, silencios y tachaduras sobre las cuales se construyó el canon fundacional y literario cubano, para abocarnos a una reflexión en torno a la nación (la colonialidad y la naturaleza eurocentrista de sus narrativas fundacionales), y las estrategias de ocultamiento desde las cuales el nacionalismo cubano ha venido construyendo monumentos discursivos sobre la identidad nacional y sus imaginarios. Así como la necesidad de repensar lo que hoy entendemos por nación, y de asumir el espacio de esta “como una realidad heterogénea, múltiple y dialógica” (Achugar 1997:9).

Referencias
Abreu Arcia, A. (2017) Por una Cuba negra. Literatura, raza y modernidad en el siglo XIX. Madrid: Editorial Hypermedia.
Achugar, H. (1994) La biblioteca en ruinas. Reflexiones culturales desde la periferia. Montevideo: Ediciones Trilce.
_____ (1997) “Parnasos fundacionales, letra, nación y Estado en el siglo XIX”. Revista Iberoamericana. v. LXIII, nn. 178-179, enero-junio, 13-31. DOI: 10.5195/reviberoamer.1997.6224.
Barcia Zequeira, M. del C. (2009) La otra familia. Parientes, redes y descendencia de los esclavos en Cuba. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
Calcagno, F. (1878) Diccionario biográfico cubano. Broadway: Imprenta y librería de N. Ponce de León.
Camacho, J. (2018) “El erotismo espiritual y la sexualidad de los esclavos en Cuba”. Dirāsāt Hispānicas, n. 5, 21-39. DOI: 10.71564/dh.vi5.56.
(2022) “Los poemas inéditos de una esclava. Literatura y archivo policial en Cuba”. Espacio Laical, n. 12, 99-104. Disponible en https://acortar.link/IaUqoh [consulta: 5 abril 2025].
Campuzano Sentí, L. (2016) Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios. La Habana: Ediciones Unión.
(2018) “Nación y representación en las poetas cubanas del XIX”. Casa de las Américas, n. 293, 20-36.
Capote Cruz, Z. (2023) “Creando lazos, tramando redes. Experiencias cubanas”. Revista Chilena de Literatura, n. 108, 17-38.
Castellanos, J. y Castellanos, I. (1994) “El negro en la poesía cubana”. En: Cultura afrocubana, t. IV. Universidad de Miami.
Cervantes, C. A. (1937) “Juana Pastor (La primera poetisa cubana)”. Adelante, a. III, n. XXX, noviembre.
Deschamps Chapeaux, P. (1970) El negro en la economía habanera del siglo XIX. La Habana: Ediciones Unión.
García de Coronado, D. (1868) Álbum poético fotográfico de escritoras y poetisas cubanas. La Habana: Imprenta Militar.
_____ (1893) Consejos y consuelo de una madre a su hija. La Habana: Imprenta y Papelería “La Universal”.
García Marruz, F. (1978) “Prólogo”. En: Flor oculta de la poesía cubana (siglos XVIII y XIX). García Marruz, F. y Vitier, C. (comps.), La Habana: Editorial Arte y Literatura.
Gómez, L. M. (2001) La mujer en defensa de la mujer: voces femeninas del romanticismo cubano (poesía y cuento).Tesis de doctorado. Universidad Internacional de Florida. Disponible en https://digitalcommons.fiu.edu/etd/55 [consulta: 5 abril 2025].
González Sthepan, B. (2002) Fundaciones: canon, historia y cultura nacional. La historiografía literaria del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX. Madrid: Iberoamericana.
Henríquez Ureña, M. (2005) Panorama histórico de la literatura cubana, v. I. La Habana: Editorial Félix Varela.
Horno Delgado, A. (1993) “Alegatos a la representación: el canon poético femenino cubano desde sus orígenes hasta la Avellaneda”. Revista de Estudios Hispánicos, 283-9.
Lezama Lima, J. (1970) “Prólogo a una antología”. En: La cantidad hechizada. La Habana: Ediciones Unión.
López Prieto, A. (1881) Parnaso cubano. Colección de poesías selectas de autores cubanos desde Zequeira hasta nuestros días. La Habana: Miguel de Villa Librería.
Lugones, M. (2008) “Colonialidad y género”. Tabula Rasa, n. 9, julio-diciembre, 73-101.
_____ (2011) “Colonialidad del género. Hacia un feminismo decolonial”. La Manzana de la Discordia, v. 6, n. 2, julio-diciembre, 105-19. DOI: 10.25100/lamanzanadeladiscordia.v6i2.1504.
_____ (2012) “Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples”. Pensando los feminismos en Bolivia. Politizar la diferencia étnica y de clase: feminismo de color. La Paz: Conexión Fondo de Emancipaciones. Disponible en www.conexion.org.bo/archivos/pdf/FEMINISMO.pdf [consulta: 14 de julio del 2024].
_____ (2023) “Pasos hacia un feminismo decolonial”. En: Feminismo decolonial: Nuevos aportes teóricos metodológicos a más de una década. Espinosa Miñoso, Y. (ed.). Santiago de Chile: En La Frontera, 23-36.
Meriño, M. de los Á. y Perera Díaz, A. (2008) “La madre esclava y los sentidos de la libertad. Cuba 1870-1880”. Historia Unisinos, v. 12, n. 1, 49-59.
Mitjans,A.(1918) Historia de la literatura cubana. Madrid: Editorial América. Montero Sánchez, S. (2003) La cara oculta de la identidad nacional. Un análisis a la luz de la poesía romántica. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
Moreno Fraginals, M. (2001) El Ingenio: complejo económico social cubano del azúcar.Barcelona: Crítica.
Picón Garfield, E. (2013) Poder y sexualidad: discurso de Gertrudis Gómez de Avellaneda. La Habana: Editorial UH.
Provencio Garrigós, L. (2011) “La trampa discursiva del elogio a la maternidad cubana del siglo XIX”. Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos, n. I, 42-73.
Quijano, A. (2017) “‛Raza’, ‛etnia’ y ‛Nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas”. La colonialidad del poder. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas.
Rodríguez, F. (1912) “Juana Pastor”. Minerva, abril, t. IV, n. 7, 15-6.
Rubiera Castillo, D. (1996) “La mujer de color en Cuba: mediados del siglo XVI-mediados del siglo XIX”. En: Dos ensayos. Ruiz, R. La Habana: Editorial Academia, 3-21.
Salinas Hernández, H. M. (2010) Políticas de la disidencia sexual en América Latina. Sujetos sociales, gobiernos, mercados en México, Bogotá y Buenos Aires. Ciudad de México: Ediciones Eón.
Vallejo Concordia, C. (2003) “Estrategias discursivas para la constitución de la identidad femenina en el espacio nacional cubano, 1890-1910”. Revista Iberoamericana, v. LXIX, n. 205, octubre-diciembre, 969-83. DOI: 10.5195/reviberoamer.2003.5622.
_____ (2014) “La ‛asociación’ de las escritoras cubanas en la segunda mitad del siglo XIX y la creación de un nuevo grupo social: Domitila García y su Álbum poético y fotográfico de las escritoras y poetisas cubanas”. Asociacionismo y redes de mujeres latinoamericanas y caribeñas. Cuadernos Casa 51.Campuzano, L. (comp.), La Habana: Casa de las Américas, 95-102.
Vinat Mata, R. (2016) “Colores y dolores de la educación femenina en Cuba: siglo XIX”. En: Hevia Lanier, O. y Rubiera Castillo, D. Emergiendo del silencio. Mujeres negras en la historia de Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Yáñez, M. (2000) Cubanas a capítulo. Selección de ensayos sobre mujeres cubanas y literatura. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
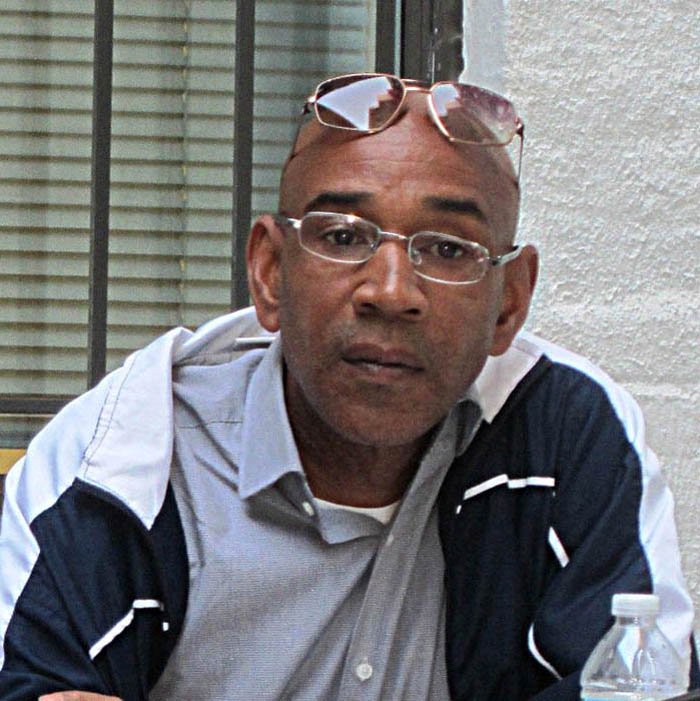























Responder