Beatriz Maggi: la lectura insomne (Primera parte)
En sus ensayos, Beatriz Maggi estableció un diálogo libre de dogmas ideológicos y profundamente humanista con la literatura universal.

En distintas épocas de la cultura euroccidental ha habido, aquí y allá, ominosos intentos de fundamentar la crítica literaria como texto regido por parámetros preestablecidos: más de una vez se ha levantado el espejismo que quiere que la lectura valorativa fluya por un único cauce. A fines del siglo XIX, el positivismo procuró sentar sus reales también en los estudios filológicos, y diseñó una verdadera orquestación de precisiones, influencias y puntos de vista valorativos… cuyo resultado más frecuente fue un prodigioso monumento al sociologismo vulgar, mero trenzado de supuestas influencias de ambiente y biografía. Fue esa crítica positivista la primera en proclamar que sus métodos —o lo que entendía por tales la posición de escuela— eran los únicos viables y, por tanto, científicos.
Los excesos de la crítica positivista
En la época en que aquellos cepos axiológicos iban siendo diseñados, Martí se enfrentaba, en la memorable polémica del Liceo de Guanabacoa, a todo reduccionismo positivista, tanto en la creación como en la valoración de la obra literaria. El Apóstol defendió, a lo largo de su obra y en todas sus reflexiones sobre la crítica, la importancia equipolente de la objetividad y la proyección creativa —a la vez ética, sensible y estética— del ejercicio crítico.
“El Apóstol defendió, a lo largo de su obra la importancia equipolente de la objetividad y la proyección creativa del ejercicio crítico.”
Frente a la postura martiana, otros intelectuales cubanos, menos avizores en cuanto a los riesgos y falacias de la crítica positivista, no dejaron de prevenir, bien que en tono menos acerado, sobre la necesidad de evitar el dogmatismo en la crítica. Así, por ejemplo, Manuel Sanguily —terciando, en 1889, en una confrontación de ideas semejante, en la que también intervino Aurelio Mitjáns— percibió los riesgos de la absolutización del enfoque cientificista que estaba emanando de las ideas estéticas de Taine y Guyau, entre otros, y marcando la incipiente crítica literaria cubana. Admite, por una parte, como válidas determinadas nociones que habían sido subrayadas por la crítica positivista sobre aspectos que es necesario atender al valorar la obra literaria, como cuando señala:
Serían incomprensibles sin el conocimiento del autor, de su espíritu; y el espíritu del autor no se explica sin el conocimiento de su familia y raza, sin la biografía, la herencia, la constitución personal; pero el autor, que vino al mundo con ciertas predisposiciones intelectuales y psicológicas, recibe desde la cuna constantes y variadísimas influencias, de la casa, de los amigos, de las opiniones y caracteres de aquélla y éstos, de la situación pública, directamente o por intermediarios, y luego del colegio, de sus maestros y compañeros, de los libros, de las doctrinas y creencias que en ellos corren o que le envuelven doquier, dejando retazos, filamentos perdidos que caen en su espíritu y van tejiendo su centón barroco.1
Sanguily percibió más allá de tales factores. Mientras la aspiración del positivismo crítico era la disección en componentes, Sanguily denuncia el componente reduccionista de tal proceder:
Esta crítica es, a mi juicio, incompleta y está, a más de ello, expuesta a pecar por arbitraria. Separar es abstraer, producir entes de razón, mutilar la realidad adulterándola de paso. Juzgar por tal procedimiento exclusivo es perder de vista la obra entera en su unidad íntima y particular, sustituyendo a lo que ella es o significa meras abstracciones que dependen de la organización peculiar de un cerebro, esto es, realizar una obra personal, accidental y variable.2
Es fascinante cómo Sanguily también rompe lanzas —como lo hizo reiteradamente Martí— a favor del sentido de creatividad de la crítica, y de la participación activa del lector:
Pero un libro no solamente implica su entidad como producto, y su autor como productor. El ciclo de su destino se completa con el leyente, con el consumidor […] Un hombre —sea crítico o artista— es un temperamento que actúa siempre y respecto a toda cosa en condiciones especiales.3
Hay, en ese momento de debate sobre la crítica literaria en el siglo XIX —en la posición de Martí y en la de Sanguily—, tanto la expresión del buen sentido intelectual criollo en dos de sus manifestaciones entrañables, como la indicación de ciertos avatares que habrían de reiterarse en la axiología literaria cubana.
Beatriz Maggi frente al dogmatismo en la crítica
Durante la década del setenta del siglo XX, volvería a manifestarse una ansiedad por un cientificismo a ultranza en la crítica literaria, que en una primera fase habría de concretarse por la vía de enfoques marxistas que, en ocasiones —y en lo más transitorio de una evolución de los estudios literarios entre los cuales hubo, ciertamente, aportes muy destacados y perdurables—, dieron lugar a estudios que no fueron sino armazón epidérmica de citas de los más variados textos filosóficos, de Economía Política y de historia —incluso si no venían a cuento con el análisis emprendido en un proceso crítico específico—, mientras que, luego, sin cambiar realmente de actitud —la intención de que la crítica funcionase desde una aséptica metodología—, habría de transmutarse en referencias asimismo superficiales a posturas estructuralistas, sociocríticas o ligadas a diversas posiciones y métodos.
En el agrisado contexto de esa década de obsesión metodologista, algunos críticos procuraban defender el perfil altamente creativo de la crítica. En este último grupo, la labor de Beatriz Maggi resultó fundamental, tanto desde su cátedra excepcional en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, como desde su personal ejercicio de la crítica.
Me interesa, en estas breves páginas, examinar lo específico de su manera de encarar la recensión literaria. En primer término, habría que indicar que Beatriz Maggi supo permanecer inmune a la ansiedad metodologista que se puso tan fuertemente de relieve de los años setenta en adelante. Me refiero a la angustia por adoptar un tono específico, más que a la utilización de determinadas perspectivas. A lo largo de sus diversos ensayos, Maggi concedió relevancia ante todo a la interrelación con la obra misma, y nunca a los instrumentos empleados para conformar su criterio. Por otra parte, su estilo exhibe una marca especial de expresión, en la cual la voz crítica se atreve con las más variadas tesituras, y lo mismo desarrolla pasajes de elevado tono académico, que se permite el estallido de una frase perteneciente a lo más característico de la formación funcional estilística del español popular en Cuba.
“La prosa crítica de Beatriz Maggie resulta de una especial singularidad, cuya esencia parte del diálogo, a través del cual apela tanto al lector como al escritor estudiado en cada ensayo.”
Multiforme, rabiosamente muscular, proteica —tanto en el sentido de capacidad transformativa de amplio dinamismo, como en el de sustancia basal sobre la cual se sostienen como edificio inabarcable impresiones, juicios lógicos, intercambio con el autor e incitaciones al lector—, su prosa crítica resulta de una especial singularidad, que no se deriva solamente del modo en que se diseña la palabra, sino, sobre todo, de la manera específica en que se organiza todo el discurso crítico, cuya esencia parte del diálogo, a través del cual Beatriz Maggie apela —en el sentido de la función apelativa de Roman Jakobson—, tanto al lector como al escritor estudiado en cada ensayo.
Véase, en el siguiente pasaje de su valoración de El rojo y el negro, el modo en que irrumpe el punto de vista especialísimo de la ensayista en cuanto a la crítica como interrelación:
Esto que el ficticio viajero ideado por Stendhal está atisbando con su espejo en el rostro de ella, ¿va a darnos idea de que ella está inclinándose hacia él, ¡y no va a decirnos igualmente lo que a este adolescente va a afectarle lo que a este adolescente va a afectarle un trato semejante!? ¿Con tal sed de un trato justo, qué puede sino restituir, devolver a Julián a su integridad como ser social? […] Querer conocer los más leves matices del alma de una persona, ¿qué es, sino la forma más intensa de interesarse en ella, el ímpetu más absoluto hacia el desentrañamiento (posesión) de su ser?; es, cuando menos, igualador, si no es aún más; es quedar prendado, o prendido; el alma apresada, presa. Con Stendhal resulta de todo punto imposible desasir la lucha de clases de la biografía sentimental; Julián la va a amar porque es un resentido y un juramentado “cogido fuera de base”.4
Un diálogo abierto con la cultura
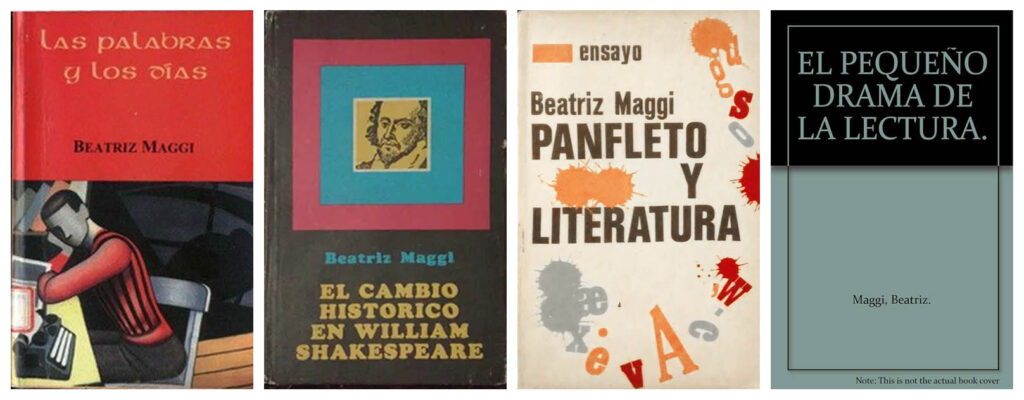
Su lectura crítica toda responde a una voluntad de escucha y diálogo intercultural, un indoblegable afán de interrelación con el entorno propio, manifiesta no solamente en la reiterada alusión —en distintos ensayos— a esa juventud receptora que, desde Félix Varela hasta José Enrique Rodó, tejen una red de legados diversos a través de toda la región iberoamericana, sino también en un emulsionado conjunto de matices, que macera sugerencias y estímulos de escucha entrañable.
A su manera personal, Beatriz Maggi establece en sus ensayos un espacio de comunicación humanista, ámbito de resonancias que, generadas por una lectura ensimismada de textos diversos —europeos, norteamericanos—, se condensa en un coloquio profundamente cubano y continental.
¿Qué nexos concordantes hay, que han permitido a su autora reunirlos en este singular libro, entre Shakespeare y Emily Dickinson, entre Stendhal y Mark Twain, entre Dante y Dostoyevski? Sería muy simplista pensar que los vasos comunicantes tendrían como base compartida la estatura artística de los temas de meditación. Ni aunque se prescinda de sospechosas pautas discriminatorias, resultaría sencillo asociar entre sí, en jerarquizada recensión literaria, a voces de tan diversa taracea cultural.
“Beatriz Maggi establece en sus ensayos un espacio de comunicación humanista que se condensa en un coloquio profundamente cubano y continental.”
La coherencia profunda de su trayectoria crítica, sin embargo, se cimenta sobre la perspectiva dialogal ya señalada, con más fuerza que sobre el intenso timbre de su estilo personal. Su punto de vista crítico se comprende mejor si se atiende a lo que, precisamente en defensa de un enfoque dialógico, escribiera Tzvetan Todorov en una brillante síntesis evaluadora de las principales tendencias críticas del siglo XX:
[…] la crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente; encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en el cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Sin embargo, los críticos de diversas tendencias se reúnen en el rechazo a reconocer ese diálogo. Sea consciente de ello o no, el crítico dogmático, seguido en esto por el ensayista “impresionista” y el partidario del subjetivismo, deja que se escuche una sola voz: la suya. Por otra parte, el ideal de la crítica “histórica” […] era el de hacer escuchar la voz del escritor tal como es en sí misma, sin ninguna añadidura procedente del comentarista; el de la crítica de identificación, otra variante de la crítica “inmanente”, era el de proyectarse en el otro hasta el punto de ser capaz de hablar en su nombre; el de la crítica estructural, el de describir la obra haciendo absoluta abstracción de sí. Pero, al prohibirse así dialogar con las obras y, por consiguiente, juzgar acerca de su verdad, se les amputa una de sus dimensiones esenciales, que es justamente decir la verdad.5
___________________________________
1 Manuel Sanguily: “Toda crítica es científica, o no es crítica”, en: La múltiple voz de Manuel Sanguily. Selección e introducción de Rafael Cepeda. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1988, p. 69.
2 Ibídem, pp. 70-71.
3 Ibíd., p. 70.
4 Beatriz Maggi: “El quiasma stendhaliano”, en: Beatriz Maggi: El pequeño drama de la lectura. Ed. Letras Cubanas. La Habana, 1988, p. 129.
5 Tzvetan Todorov: Crítica de la crítica. Ed. Paidós. Barcelona, 1991, p. 149.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder