Narrativa cubana | Gertrudis Gómez de Avellaneda: “La dama de Amboto”
"Tal era el espíritu de la época de que hablamos: el sexo menos fuerte era desheredado sin piedad, y muchas veces se le condenaba a la perpetua clausura de un monasterio."

¿Conocéis, queridos lectores, las pintorescas Provincias Vascongadas? Y si tenéis esa dicha, ¿recordáis la elevadísima peña llamada Amboto, que sirve de corona a la montaña de Echaguen? ¡Oh! De seguro os llamaría la atención esa singularidad de tener la cima un nombre diferente al de la montaña de que forma parte. Pues bien, yo voy a contaros la dramática historia que prestó fundamento a la mencionada rareza.
Sabed que existía en aquella altura, hace ya mucho tiempo —la tradición no determina más— un soberbio castillo, perteneciente a la ilustre familia de los Urracas. El penúltimo señor de aquella antigua casa solariega tuvo de su primer matrimonio una hija única, notablemente bella, que fue llamada María; y a quien durante diez años consideraron todos como feliz heredera de los ricos dominios patrimoniales.
Sucedió, empero, que un segundo casamiento inesperado le dio —al cabo de dicho tiempo— robusto y hermosísimo hermano, cuya venida al mundo anuló por completo los derechos de María; porque, según las condiciones de los bienes vinculados en aquella familia, solo por falta de sucesión masculina podían recaer aquellos en una hembra.
Tal era el espíritu de la época de que hablamos: el sexo menos fuerte era desheredado sin piedad, y muchas veces se le condenaba a la perpetua clausura de un monasterio, para que el varonil representante de la casa no tuviera ni aun el cuidado de proporcionarle aceptable colocación o módicos alimentos.
María Urraca no fue, al menos, compelida a semejante sacrificio; pues, si la quiso mucho su buen padre, aun obtuvo más entrañable afecto del hermano que plugo al cielo darle, y que a los diez y siete años, en que perdió a los autores de su vida, se vio dueño de considerable fortuna y jefe de la familia.
Era, además, el joven Don Pedro persona simpática y amabilísima, que merecía en todos conceptos primer lugar en el corazón de María. Pero la voz pública censuraba a esta como un tanto esquiva y huraña, siendo indudable que el carácter melancólico de la hermosa dama la constituía en voluntario aislamiento, aunque viviendo al lado de un deferente y cariñoso hermano.
De querer dejarlo, se hubiera establecido tomando esposo, que no podía faltarle, siendo —como era— muy gallarda y virtuosa. Pero iba a cumplir veinte y ocho años, sin que jamás se le sospechara preferencia por ninguno de sus pretendientes; ya fuese por no haber entre ellos quien satisficiera su ambición, que aspirase a más altura; ya porque en su orgullo desmedido nada le bastase sin la independencia y el señorío por derecho propio, para el que se consideraba nacida.
De todos modos, parecía evidente que María de Urraca se rebelaba en su interior contra la injusticia de los privilegios concedidos al sexo varonil, y que depender de un hermano menor, o de un marido vulgar, eran para ella —llamada por el cielo a ser libre y poderosa— igualmente difícil y humillante.
Tanto era así, que su melancolía y displicencia no tardaron en convertirse en amargura y aspereza. De tal manera que se consideró un triunfo de Don Pedro el que lograse alcanzar —cierto día— se prestase a tomar parte la misantrópica beldad en una alegre batida, en que le acompañaban varios nobles amigos.
Lucía serena una mañana de otoño, cuando los sones de las cornamusas y trompetas anunciaron a los habitantes del valle la salida de los ilustres cazadores, y rápidamente se agolpó una curiosa multitud para contemplar la brillante cabalgata; en cuyo centro descollaban el joven caballero Don Pedro y su bella hermana María, rigiendo el primero —a fuerza de destreza— un fogoso corcel de color de ébano, y la otra un blanco palafrén, dócil a su mano delicada.
Tiempo hacía que no brillaba en el perfecto semblante de la noble doncella la viva animación que entonces la hermoseaba. Pero al admirarla, no era posible dejar de sentir que había algo de febril en la mirada fulgurante de sus grandes ojos pardos, algo de siniestro en la expresión extraordinaria de su fisonomía encantadora.
La batida comienza felizmente. Pronto el valor y la habilidad de los monteros se ostenta con numerosos hechos; pero ninguno merece tanto aplauso como el de haber sido herido mortalmente por la diestra de la bella cazadora un jabalí corpulento. En medio de los vítores que resuenan por todas partes, reúne el animal el resto de sus fuerzas y se lanza por entre las breñas, dejando en su carrera ancho surco de sangre. Veloz le sigue su perseguidora, y queriendo Don Pedro dejarle íntegros los honores del triunfo sobre aquel enemigo ya casi moribundo, manda a la comitiva que se detenga, corriendo él solo en seguimiento de la denodada amazona.
Pero ¿adónde, se dirige esta? Su blanco caballo —como poseído por el frenético demonio que hizo entrar en el cuerpo de Angélica el nigromante que nos pinta Ariosto— parece rebelarse contra la hermosa mano que hasta aquel instante ha respetado sumiso, y trepando peñas, salvando precipicios, se pierde pronto de vista entre los vericuetos y barrancos.
Don Pedro, sin embargo, corre siempre en pos de su querida María, y desaparece, como ella, ante la asustada comitiva, que ha contemplado con asombro aquella carrera singular.
En el mismo instante, y por fatal coincidencia, horrible tempestad se desata repentinamente.
El firmamento se cubre de negros nubarrones, que envuelven en sus densos pliegues las cimas de las montañas; cruzan entre ellas los relámpagos como serpientes de fuego; retiemblan seculares árboles al rudo impulso del viento silbador; retumba pavoroso el trueno por los montes y los valles, y todos huyen despavoridos, buscando albergue que los defienda de aquellas iras del cielo.
Las gentes del castillo vuelven a entrar en él desordenadamente, creyendo que hallarán allí a sus señores, pues suponen se les habrán adelantado; pero no es así. Salen entonces en busca suya los más adictos sirvientes, a pesar de lo horrible de la tempestad, que continúa, y todos los demás aguardan inquietos una hora y otra hora.
¡En balde! La noche cubre la tierra con sus profundas sombras, y aún no ha vuelto el querido Don Pedro al alcázar de sus mayores.
María llega entonces —sola y desmelenada— a aquellos nobles umbrales; bastando ver la palidez de su frente y el extravío de su mirada, para inferir la catástrofe que confirman después sus balbucientes labios. ¡Sí! No puede quedar duda. El joven caballero ha sido precipitado por su corcel impetuoso en un profundísimo barranco, a cuyo borde tenía que caminar algún trecho para llegar al castillo, por el escabroso sendero que había tomado con su hermana.

Al día siguiente sacaron del abismo el sangriento cadáver, y —¡cosa extraña!— se vio que el caballo tenía traspasado el pecho por un largo venablo.
Esta circunstancia inexplicable dio que hablar a la gente muchos días. Pero luego la atención general se fijó únicamente en la hermosa heredera del difunto, que no tardó en verse asediada por encumbrados adoradores.
Poseedora de los pingües dominios de una familia opulenta, de la que quedaba siendo único vástago; en la flor de la edad; radiante de belleza; cercada de homenajes; ostentando a su placer el fausto que convenía a su rango; María de Urraca mira al fin realizados los ensueños delirantes que constituyeron quizá su secreto martirio. ¿Por qué, pues, no vuelven las rosas a sus pálidas mejillas?
¿Por qué ha desaparecido para siempre de sus labios la sonrisa del placer, y de sus brillantes ojos la tranquila mirada de la inocencia feliz? Misteriosa enfermedad devora sin duda aquella juvenil vida… Pero en vano se consulta a los más célebres médicos de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya; la ciencia es impotente contra un mal desconocido.
Nada se logra tampoco con los banquetes suntuosos; nada con las diversiones que se llaman, aun no concluido el duelo, al castillo de la montaña. María, que parece apetecerlas con febril avidez, no alcanza nunca a gozarlas. A lo mejor, en medio de los festines y saraos, cubre sombría nube la soberbia frente de la bella castellana; se contraen sus labios; se turba su mirada; recorre sus miembros inexplicable temblor y aún hay quien asegura que suele extender las manos con un grito de espanto, como si rechazase algún objeto horrible, que viniera a perseguirla en el seno mismo de la felicidad.
Sucede también que pasa muchos días sin querer recibir a nadie, esquivando aquellas mismas distracciones que busca otras veces afanosa. Y ¿qué es lo que hace la joven en sus días de soledad? En vano fuera preguntárselo a nadie: sus sirvientes callan consternados, y todo lo que pueden alcanzar la curiosidad o el interés afectuoso, es la observación de que —después de tales días— la aureola cárdena que se dibuja con frecuencia en torno de los ojos de María, se presenta más oscura y profunda; que su enflaquecimiento se ha hecho más notable; más torva su mirada; más penosa su respiración; más frecuentes sus estremecimientos convulsivos.
Los pretendientes no desmayan, sin embargo. ¡Puede el amor obrar tantos prodigios! La extraña enfermedad que consume a María quizá se calme y se disipe entre los goces de un dichoso himeneo. Con esta esperanza halagüeña, redoblan atenciones, acumulan obsequios, prodigan ternezas y suspiros los aspirantes a su mano.
Mas, ¡ay!, cuando principian a creer que va a decidirse al cabo la elección de la dama, amanece, desgraciadamente para ellos, un día solemne y memorable: el del triste aniversario de la muerte de Don Pedro.
Los criados del castillo se han vestido de luto; las misas y las preces no han cesado en la capilla. María, sin embargo, ha permanecido en su alcoba, más postrada y desfallecida que nunca. Luego, al tender su triste manto la noche, el venerable capellán y toda la servidumbre se reúnen para rezar por el malogrado caballero, en el mismo recinto en que lo esperaron largas horas inútilmente; en el mismo en que vieron aparecer sola a la afligida hermana, nuncio fatal de la horrorosa desgracia.
Los fieles servidores hacen llorando triste conmemoración de aquel momento supremo, cuando de repente se abre con estrépito la puerta del aposento de María, y ella se precipita en la sala, pálida, trémula, despavorida, como un año antes, en aquella misma hora.
No anuncia esta vez una muerte; pero pide auxilio contra un alucinamiento pavoroso. La insensata se cree perseguida por aquel mismo que dejó de existir en tal noche como esta.
—¿No le veis? ¿No le veis? —grita desalentada—. Se ha levantado sangriento del fondo del abismo, y corre cabalgando en su corcel negro, cuyo pecho atraviesa de parte a parte el agudo venablo. Sin embargo, el golpe fue certero; yo le vi rodar con el jinete, y oí aquel grito, que retumbó largamente en las negras entrañas del precipicio. ¿Qué me quiere, pues, ese fantasma? ¿Cómo vuelve a saltar aquella sangre odiada, para salpicar mi frente, caliente y espumosa todavía? ¡Miradlo! El corcel maldito se viene sobre mí, el sangriento jinete tiende los brazos para asirme y llevarme consigo a su tenebrosa tumba. ¡No! ¡No! ¡No!
Gritando así se lanza la Urraca fuera de las puertas del castillo, y apenas puede seguirla en su delirante carrera la aterrorizada servidumbre.
La tempestad bramaba como en la horrenda noche de la catástrofe; el cielo se deshacía en centellas; pero ella corría sin cesar, corría huyendo del jinete sangriento, cuyo corcel negro, traspasado por un venablo, corría también, persiguiéndola.
¡Ah! La desventurada, en su locura y en medio de la lobreguez, no sabe qué camino sigue; mas de repente se para, lanzando un grito que retumba pavoroso. Lo han devuelto los ecos del abismo, a cuyo borde se halla, como empujada —a pesar suyo— por invisible mano.
—¡Aquí fue! —exclama entonces con el cabello erizado sobre la lívida frente que ilumina un relámpago.
En el mismo instante parece que el fantástico caballo lanza sobre ella al jinete amenazador, y la pobre María, cuya enajenación mental llega al último extremo, se arroja —por librarse de él— al fondo del precipicio.
A la mañana siguiente, a la misma hora en que fue sacado de la negra sima, hecho pedazos, el cadáver de Don Pedro, sacaron también el de su hermana, no menos sangriento y desfigurado. Pero el pueblo se amotinó para pedir que no descansasen en una misma tumba. Veía, con su maravilloso instinto, la justicia del cielo, en un suceso en que todavía los nobles amigos de la Urraca solo querían reconocer el efecto casual de una lastimosa locura.
La tenaz resistencia que se intentó oponer a la pública opinión, no sirvió más que para exaltar los ánimos, y la cólera popular demolió furiosamente el castillo, sin dejar piedra sobre piedra.
Desde entonces la peña que corona el monte Echaguen —en que aquel existió— fue llamada Amboto, que significa —traducido literalmente— allí arrojar; porque en el vascuence casi no se conoce de los verbos sino el infinitivo. Atendiendo a ello, la palabra Amboto tiene su verdadera versión en la frase: de allí fue arrojada.
Desde entonces, añade también la tradición, el alma de la fratricida vaga errante por las hondas entrañas del abismo, saliendo solo para anunciar desastres.
Los días en que la cumbre de la montaña aparece envuelta en densos nubarrones, los pastores retiran sus rebaños, los labriegos se acogen al caserío abandonando las campestres faenas, y los marineros se guardan bien de dejar el puerto para confiarse a las olas… Porque es fama que por tales signos se conoce que la dama de Amboto se ha escapado de su tumba y anda por ahí, presagiando desgracias.

___________
Mucho menos conocidos que su poesía, su novela Sab, su teatro, su diario y sus cartas; los relatos breves de Gertrudis Gómez de Avellaneda permiten apreciar su capacidad de síntesis para contar historias y su versatilidad como escritora. En esos relatos no solo recrea leyendas de diversos lugares, captando el misterio y el hechizo de lo remoto y lo exótico, sino que a menudo expone también su aguda crítica a una sociedad demasiado apegada a rancias tradiciones, donde se sometía a la mujer, por normas incuestionables, a la autoridad del hombre. Así puede verse, por ejemplo, en “La dama de Amboto”, donde el tono dramático y la agilidad de la historia contada realzan la singular audacia de la Avellaneda y la confirman como una de las más notables adelantadas del feminismo moderno.
Fernando de Amárica (Vitoria, 1866-1956) es quizás el pintor vasco más importante del siglo XX. Sus primeros cuadros, reconocibles por la luminosidad del color y el equilibrio de sus composiciones, dejan ver la influencia de otros modernistas españoles como Ignacio Zuloaga y Joaquín Sorolla. El valle de Leniz (1915), Calma en las montañas (1915) y Amboto plateado (1916), las obras con que se ilustra este relato de la Avellaneda, pertenecen a aquel período inicial. Hacia mediados de los años veinte, sin embargo, el estilo de Amárica se hizo más propio, menos “realista”, buscando ―tanto en el uso del color como en la fuerza de los trazos― enunciar los sentimientos que el paisaje le provocaba más que representar el paisaje mismo.

▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















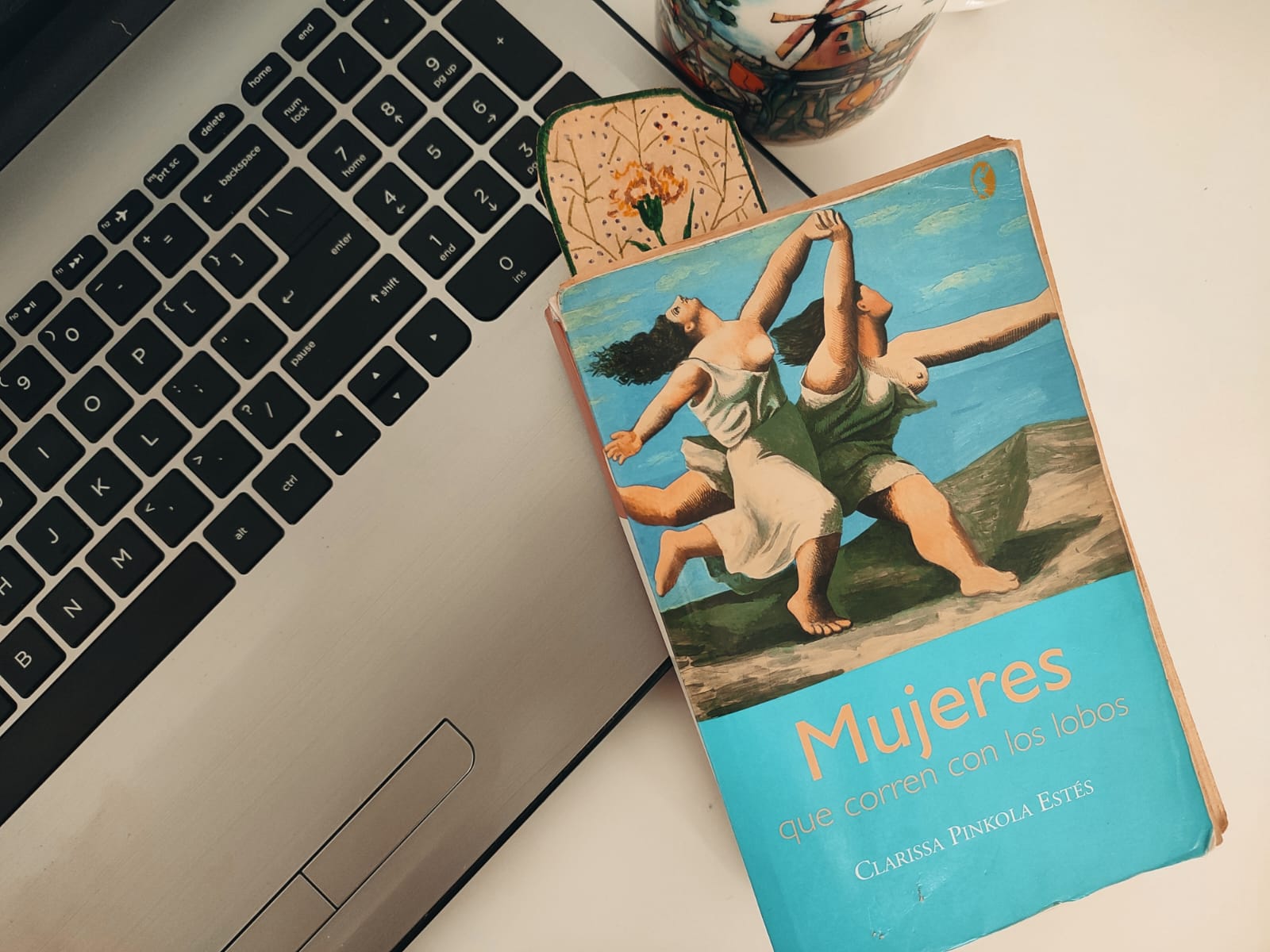








Responder