Narrativa cubana | Zurelys López Amaya: “Noche de cenizas”
Con su personal sensibilidad poética, Zurelys López Amaya recrea en este cuento uno de los dramas humanos más terribles de la sociedad mexicana actual.

Sigue la luz, síguela. No pares hasta encontrarme. Soy un hombre que camina entre los charcos que trae la tarde con la mirada en el invierno. Soy un hombre que busca la respuesta precisa del que continúa sin respuestas. Ando sin ropas, ni zapatos, ni carpeta con mis libros, ni billetera con mi foto, ni dirección de mi casa. Sigue la luz y llegarás hasta mí.
Hazle caso a tu instinto y búscame con tus palas, arrástrate por las cunetas, por los bosques azules y verdes. Súmate a la búsqueda que durará años, pero no te agotes. Es importante que me encuentres. No te detengas por el invierno que se acerca, ni por las tormentas de arena que cubren las huellas. Apenas me he movido. Solo en las noches, cuando hay mucho frío, me trato de esconder en graneros donde la paja es suave y caliente. Donde los perros no se lanzan sobre mí. He aprendido a caminar sin tocar el suelo. La inercia también es parte de la vida, del misterio de todo lo que se moverá, porque el movimiento persiste y hace que las personas continúen buscando. El silencio también es parte de todo lo que intento tocar. ¡Órale amigo! Búscame y no te canses. Mis padres necesitan guiarse por ti.
Tengo una novia que se llama Claudia Mederos. Todavía me espera en el mismo lugar. Si pasas por el parque a un costado de la ciudad la verás allí, esperándome a las cuatro de la tarde todos los martes después de clases. Todavía sus padres no saben del noviazgo, pero nos sentamos en un lugar bien escondidos de la gente. Allí estará, ha puesto mi foto debajo del limonero donde nos dimos los primeros besos. Cerca de allí está mi casa. Mi madre ha vuelto a tender mi cama y ha puesto la mesa para la cena con su mantel de flores preferido. Cree verme cruzar las calles de prisa sin saber que hoy tampoco llegaré. Hará lo de siempre, lo que sabe que me gusta: el pozole blanco con tostadas de tortilla horneada a lo mexicano.
Camino en una sola dirección. No sabría decir cuánto tiempo llevo caminando. Siento que todo a mi alrededor es el cansancio de no querer seguir mirando lo mismo: sin cambios, ni justicia, sin cuerdas que puedan salvar la tierra, ni la puerta de mi casa que incita al desequilibrio. Ni la gente que sigue conforme en sus pensamientos, con sus millones a cuestas sin importarle salvar el mundo. Escúchalos, hay un niño que llora de hambre, que emigra con sus padres atravesando las selvas. Los puedo ver a todos. A una mujer violada y descuartizada que aún espera que la encuentren, a un hombre como yo, que cuenta los días y los meses para darle descanso a estos pies de vagabundo.
—¿Nombre?
—José Abel López.
—¿Domicilio?
—Ayotzinapa, estado de Guerrero, México.
—¿Edad?
—Dieciséis.
Miro desde arriba el llano seco y los caminos donde quedé aislado del mundo. La altura equilibra el placer de sentir curiosidad por volar. Es escurridiza, minúscula entre tantas moléculas que absorbo cuando el aire me golpea en la cara como para reflexionar sobre las alas que no tengo. Volar y verlo todo tan pequeño desde arriba. Verme correr cuando era niño. Correr y correr, huyendo de los gritos de una madre que protege a su hijo para que no se caiga, para que no se derrumben sus pies. La caída es símbolo de muerte, de vacío inexplicable. A los cinco años me sentaban en un pequeño sillón hecho con piel de cabra por el abuelo para que observara en silencio los colores del campo, las hojas secas al caer y las hormigas llevándolas a su refugio antes de la lluvia y la llegada del invierno.
Hoy el miedo me sigue. El miedo soy yo mismo en este manojo de ilusiones que han huido, malgastadas por hacer cálculos falsos sobre la maltrecha vida del que se desorienta cuando lo ve todo perdido a su alrededor. Necesito la vara de Asclepios para curar mi vida y la de mis amigos. Necesito subir el ánimo de la gente buena que nos espera.
Ya no soy el niño aquel, mis zancadas son enormes. Puedo llegar a la meta con solo saltar. Soy tan grande que huyo de mí mismo mientras me buscan las balas en un tiroteo.
—¡Corre, Abel, corre! ¡Huye, amigo! ¡Corre todo cuanto puedas!
Y yo corro para que las balas no me alcancen, para que mi madre no me vea ensangrentado con ese sudor a muerte. A chico destrozado por un pistolero que ya ha saboreado la sangre de otros como yo.
—¡Corre, Abel! Te digo que corras, hermano.
Escuchaba los gritos en mi oído, pero no sabía adónde huir. La humareda y los balazos venían de todas partes. Parecía que estábamos dentro de una película de Clint Eastwood. Entonces fue cuando me apresaron y pude ver cómo lo mataban de un disparo en la nuca, por rebelarse, por seguir luchando contra el mal, sin armas, por no permitirse caer manso en sus manos.
Ha muerto Julio César, mi amigo de la infancia, hermano de los cines, la pesca y las carreras de caballo. El que intentaba salvarme en más de una ocasión recibió un disparo que lo dejó muerto al instante. Pobre Clara, su madre se volverá loca cuando sepa la noticia. Él y yo jugábamos a las canicas desde niños, me hacía trampas pero yo las dejaba pasar. Le han borrado todo, su pasado y su presente en un segundo.
Mi abuelo fuma el tabaco en las tardes a mi lado. La infancia es lo único que queda y uno recuerda cada cosa, cada gesto amable de la familia jugándoselo todo por nosotros para vernos crecer. Pero hoy, cuando el frío y el miedo se apoderan de mí, se me quiebra la voz que nadie escucha, solo mi grito silencioso ahogándose para siempre. Cuando veas que la lluvia borra las huellas de lo que fuiste, entonces sabrás que no hay nadie esperándote.
Mi abuelo me cuenta cuando niño que una serpiente se ha comido dos de sus gallinas y ha tenido que poner trampas alrededor del gallinero. Echar un líquido en la hierba para no permitir que se acerquen a la casa y la granja. Las víboras se lo llevan todo, se tragan todo, lo envenenan todo porque su meta es llegar a un solo objetivo. Matar, comer y huir.
—Las serpientes son astutas —me dice—. Si la miras fijo te pueden engañar, sus ojos no permiten que cambies la mirada porque te toman desprevenido y te duermen hasta que pasas a ser su presa. Más tarde supe en la escuela que la serpiente enrollada en una vara es también símbolo de salvación. Los curanderos le llamaban la Vara de Asclepios, hijo de Apolo, quien era un practicante de la medicina en la antigua mitología griega.
El miedo a la vida es cobardía y el miedo a la muerte también. Este es un sitio doloroso. Hay tanto que ver desde esta altura sobre la ciudad, sobre mi escuela y sus maestros. Estoy cansado de no poder ayudarme, de no poder ayudarlos a soportar sus miedos. Estoy solo. No entiendo, madre, no siento las manos ni los pies. Se me hace difícil tragar. Está todo tan frío aquí. Todavía escucho al amigo gritar en mi oído, tratando de salvarme y tiemblo. A veces quisiera estar muerto para no recordar cómo corría su sangre aquella tarde, para no recordar sus ojos mirándome, furioso por no hacer bien las cosas, por caer en manos enemigas:
—¡Corre, Abel! Te digo que corras.
Y yo corro hacia adelante y luego regreso para irnos juntos, pero era un remolino de polvo y balas al mismo tiempo. Solo corrimos los que pudimos salir de los autobuses. Pero no nos vimos más luego del disparo. Él cayó boca abajo y se le escapaba toda su sangre por la boca. No podía creer lo que estaba sucediendo. Nadie nos salvó, nadie acudió al lugar para auxiliarnos en la encrucijada.
Todo ha sido como dar vueltas en un carrusel que no más se detiene cuando la vida flota como una hoja que cae, o intenta caer en algún lugar tranquilo. Pero ando en la nada como en una tempestad. Aún sin calma para mí. Quiero llegar como antes y recibir el abrazo de mi madre. No solamente ver cómo sirve la mesa cada tarde sin mí. Hay una ciudad entera dispuesta a vaciar sus dudas. Esperando por una respuesta que no llega. No entiendo dónde estoy, por qué aún no llego a casa. Cuando lo intento algo me rebota hacia afuera con la fuerza de mil hombres empujándome. Mi rostro desaparece por momentos cuando trato de tocarme. Tengo mucha sed, la garganta se me cierra, tengo muchas respuestas que dar.
—¿Estás ahí?, ¿me escuchas madre?
Cuando vean o sepan la noticia ya seremos los jóvenes que no lograron ver este espléndido amanecer, o el atardecer del cual mi madre hace también su espacio pidiendo deseos al sol, al Cristo de Limpias para encontrarme y no seguir siendo el protagonista de esta historia. Mi madre me cuida en sus santos, me llama sin cesar mientras su cuerpo envejece y sale a las calles con mi foto pegada en sus carteles.
No puedo defraudarme, no quiero defraudarte. Esto no es más que un círculo. Doy vueltas en un mismo lugar. Ya casi no distingo sus rezos amontonados en mi oído a través del marco de la puerta. Siempre pide cosas al sol para que me regrese: “Regresa sanito, hijo mío. Hijo de Dios”, como me decía cuando tardaba un poco después de las fiestas.
Alguien escribió una vez que el universo era un globo material en el que no existía el vacío. Todo se multiplicaba en un engaño de los sentidos: Nada surge. Nada se destruye. Muy fácil el sentido de la orientación. Pero mis ganas de encontrar algo definido se hacen cada vez más latente. Para ver el vacío a nuestro alrededor tienes que comprobarlo, definirlo, palparlo antes que te destruya.
Sigo oyendo la voz de mi amigo. A veces con más fuerza.
—¡Corre, Abel, corre!
Es tan bueno correr, llorar, gritar. Pero ese día corrí con todas mis fuerzas, corrí como nunca lo había hecho. Lo juro. Era como dar vueltas en el mismo lugar. Salgo por el costado y regreso al mismo sitio. Y todos los amigos gritando desde los autobuses. El miedo estaba en mí.
Saben cómo se siente el miedo cuando nos escondemos de alguien que te asustará cuando te encuentre. Saben de lo silencioso de las pisadas del que te persigue. Tragas en seco y las palpitaciones aumentan. Lo vivimos también cuando vemos películas de terror. Es algo inexplicable y hondo. Como cuando rompí el jarrón antiguo de mi madre jugando a la pelota. Las balas me recuerdan su sonido al caer. Corrí deshecho, porque sé cuánto cuida sus adornos, y me escondí detrás de una cortina de la sala. Hice mucho silencio, casi no respiraba para que pensara que había sido el aire quien lo tiró. Pero al final vio mis zapatos por debajo de la tela y mi corazón saltaba de miedo porque no me escaparía de su castigo. Ahora prefiero todos los castigos del mundo. Los quiero de vuelta.
Mi madre me hacía cuentos para dormir, lavaba mis pies y mis manos con un paño húmedo antes de acostarme, porque decía que uno debe entrar limpio a los sueños para que todo sea bueno en la vida. Yo saltaba de la cama a la media noche sin apenas respirar, aterrorizado, tembloroso y dando gritos. Pero allí estaba ella para salvarme:
—No temas. Todo es pura fantasía. Es una de tus otras pesadillas, hijito, nadie le hará daño a mi príncipe.
—Tengo miedo, madre. En mis sueños hay hombres que me persiguen y quieren matarme.
Estoy perdiendo pedazos, siento que se me van borrando los buenos momentos: mi infancia, mis juegos, mi adolescencia, el primer beso. Apenas recuerdo. Se están yendo los nombres de mis amigos y los rostros de mi familia. Los días en la playa con Abel y Susana, almorzando los emparedados de Clara, su madre. Estamos enredados con un espíritu maligno que no nos suelta. Ese que nos persigue y mata. Estoy en un vacío interminable porque mi cuerpo flota en diferentes ciudades, por diferentes túneles, por los basureros, las calles de mi pueblo, los ríos y bosques. Hecho nada en un abrir y cerrar de ojos por hombres que ya no existen porque no tienen almas, porque están cansados de hacer lo mismo una y otra vez. Es la muerte disfrazada con sus rostros.
No duermo. No sudo, no puedo escucharme ni siquiera a mí mismo. Al simular que cierro mis ojos veo a mis amigos ahogados en las furgonetas, y yo caminando hacia un basurero interminable donde el combustible hará cenizas de mi cuerpo y el viento las irá llevando hacia el vacío, hacia otras tierras donde alguien gritará que se acerca otra noche de cenizas, que hay que estar prevenidos porque seguro algún volcán cercano está en erupción. Mis huesos triturados seguirán sin rumbo, navegando en bolsas plásticas por un río cualquiera hasta llegar al mar. Sigue la luz, síguela.

_____________________
En este cuento, Zurelys López Amaya recrea, desde un estremecedor punto de vista subjetivo, uno de los acontecimientos más amargos de la historia reciente de México: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Con su personal sensibilidad poética, López Amaya muestra uno de los dramas humanos más terribles de la sociedad mexicana actual: las desapariciones forzadas y el asesinato de ciudadanos indefensos a manos de las bandas criminales, la angustia de los familiares y amigos de las víctimas mientras se aferran a la esperanza de hallarlos, y la sensación de impotencia ante la impunidad del crimen. Pero este cuento va más allá de ese hecho particular para explorar también uno de los temas recurrentes en el arte y la cultura mexicanos: el simbolismo de la muerte y su estrecha relación con la vida cotidiana de las personas.
Acompañan este cuento de Zurelys López Amaya dos obras de la artista Judithe Hernández. Nacida en Los Ángeles, en 1948, Hernández fue en los años setenta fundadora y una de las creadoras más activas de los movimientos Chicano Art y Los Angeles Mural. Su pintura aborda con frecuencia los problemas de la violencia, en especial la violencia de género, así como la identidad de la mujer mexicana y emigrante. En 1989 fue una de las tres mujeres que participaron en la primera exposición de arte chicano en Europa; y en 2018 se convirtió en la primera latina nacida en Estados Unidos en abrir una exposición individual en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles (MOLAA).
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















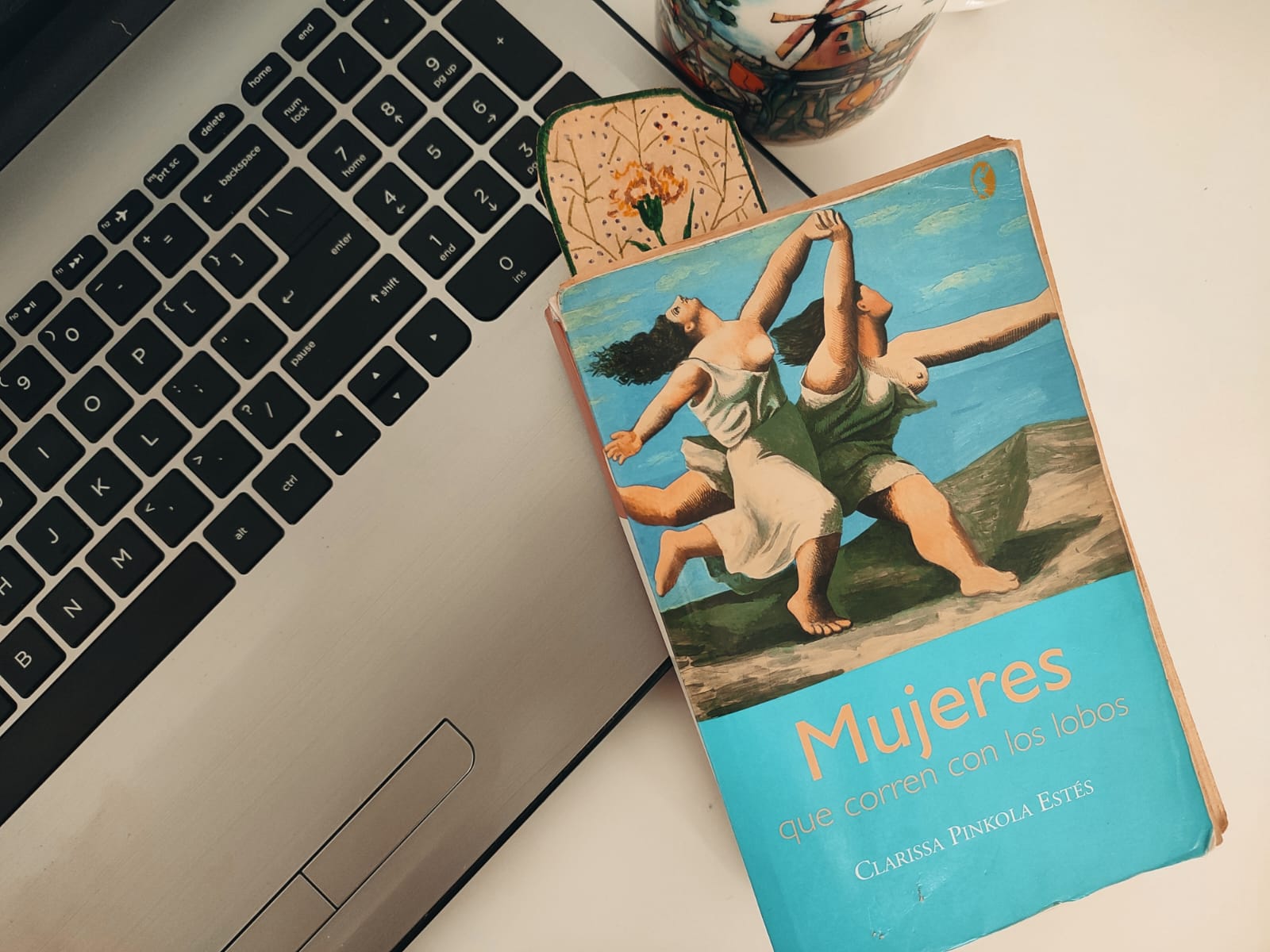








Responder