Transgrediendo los límites. Entrevista a Chely Lima (II)

La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 tuvo un impacto inmediato en la sociedad cubana. Como afirmara en uno de sus cuentos la narradora Nancy Alonso, se ofreció la extraña circunstancia de que los ladrillos de un muro derribado en Europa nos cayeran en la cabeza a los cubanos.
Sin embargo, para Chely Lima el inicio de la década de los noventa parecía auspicioso, pues se publicó su primera novela, Brujas, debutaba en el género policíaco con Los asesinos las prefieren rubias en coautoría con su esposo Alberto Serret y salía al aire una serie televisiva inspirada en otra novela suya que no llegaría a publicarse: Shiralad, sesenta capítulos de media hora de duración en los que la fantasía heroica aparecía por primera vez como género en el espacio Aventuras, uno de los más populares del espectro televisivo cubano de entonces.
¿Cómo fue posible que las cosas se torcieran tanto para Chely a lo largo de esta década en la que abandona Cuba y acaba perdiendo al gran compañero de su vida? En la segunda parte de nuestra charla abordamos esa convulsa última década del siglo XX en la que sobre los cubanos gravitan como fantasmas las palabras crisis, nostalgia, abandono, desastre.
La crítica cubana aplaudió la aparición de tu novela Brujas,destacando el hecho de que fuera escrita por una mujer. Supongo que en este arrobamiento y búsqueda de “lo femenino” influyera el hecho de que la producción de novelas por autoras cubanas en la década del ochenta fue paupérrima, pero igualmente supongo que no te sentarían nada bien los elogios que prodigaron a tu obra sobre la base de una lectura de género equivocada. ¿Qué puedes decir al respecto?
A decir verdad, apenas recuerdo ya lo que se dijo acerca del libro. En todo caso, esto de recibir elogios —o críticas— sobre la base de un género que no es el verdadero ha sido y sigue siendo una constante en mi vida de escritor. A estas alturas continúan incluyéndome en antologías de autoras —cosa que por una parte agradezco, y por la otra me provoca sonrisitas sardónicas—, y no hace tanto tiempo que un editor me dijo, antes de mi salida del clóset, que el único problema de mi literatura era que no parecía literatura femenina.

En la novela hay dos personajes en los que de alguna manera te autorreflejas: Camila y Ana Nury. Pese a que la protagonista es Camila, siento más fuerte en sus trazos al personaje de Ana Nury, ¿compartes este juicio?
Puede que sea porque el personaje de Ana Nury tiene mucho más que ver conmigo que el de Camila —no en balde la protagonista de la segunda parte de Brujas acabó siendo Ana Nury. Tal vez sería acertado decir que Camila refleja lo que los demás suelen creer que soy; ella es esa persona dulce, suave, un poco misteriosa con la que a veces me identifican, y Ana Nury representa lo que hay debajo de la superficie amable, alguien más dark, más duro y realista, y con muchas agallas.
Un amigo escritor me comentaba que Brujas le había parecido una novela muy interesante a la que le faltaba cuerpo, volumen. ¿Crees que pudiste haber desarrollado más las tramas? Lo digo teniendo en cuenta que algunos de sus personajes reaparecen en textos tuyos publicados a posteriori.
Hoy día pienso que Brujas es una novela demasiado experimental y demasiado esmirriada, casi un boceto de novela. Pero a mí me gustaban mucho sus personajes, algunos de los cuales tienen un doble en el mundo real —como es el caso de Mario Bermúdez, un talentoso pintor cubano que murió demasiado joven en un accidente absurdo—, o Agustín, o el Gordo mismo, y es por eso que acabé retomándolos en la novela Confesiones nocturnas, que publicó Planeta Mexicana en 1994 y creo que apenas se conoce en Cuba. En Confesiones… no hay grandes búsquedas experimentales —una de esas “enfermedades infantiles” que uno suele padecer cuando es un escritor joven e inexperto—, aparecen muchos más elementos autobiográficos que en Brujas, y se concede una mayor importancia a los personajes secundarios, cada quien con su conflicto y su propia crisis existencial.
En el personaje de Camila hay una complicada lucha interior, de un lado la posesión de la belleza como meta suprema, del otro encontrar el amor en alguien que tal vez no sea tan bello. En otras obras tuyas reaparecerán esas personas de físico alucinante que atraen la atención y que, paradójicamente, necesitan aferrarse a otras. ¿Eres consciente de esta reiteración temática?
Creo que la belleza física fue muy importante para mí hasta que me di cuenta de que la belleza no existe, que está en el ojo del espectador —como escribió alguna vez la Wolfe Hungerford— y que, de época en época, los patrones de belleza cambian y lo que antes parecía magnífico se puede convertir en grotesco para la mirada fresca de las nuevas generaciones. Por otra parte, y más allá de ciertos íconos culturales que nos marcan a todos, hablamos de algo que suele ser muy personal, ya que cada quien tiende hacia un arquetipo específico, tal vez porque le recuerda proporciones familiares o por memorias que trae inscritas en el ADN... Yo, por ejemplo, siempre he estado un poco obsesionado con un tipo de perfección híbrida que no suele ser vista como tal por la mayoría. Para mí, la máxima belleza radica en el aspecto andrógino. Mi patrón favorito de belleza le pertenece por entero a esas criaturas —hembra o macho, lo mismo da— de las que no puedes estar seguro a qué género pertenecen, y me fascina el erotismo de una figura de aspecto masculino que usa vestuario y atributos femeninos, algo en lo que creo que coincido un tanto con Genet y Mapplethorpe.
Tal vez lo que irrumpe una y otra vez en mis primeras novelas es la conciencia de la paradoja de cuán desvalidos suelen ser aquellos que son considerados extremadamente bellos por sus contemporáneos, que ser bello no significa necesariamente resultar atractivo, y que hay gente que no cabe en los cánones de la belleza más o menos clásica, se las arreglan para sacar partido de sus imperfecciones, y acaban siendo una belleza única, excéntrica, irregular, que por eso mismo arrastra multitudes. Lo que, por cierto, también se aplica a algunas obras de arte.
En un momento de esta novela la protagonista aparece en la Isla de la Juventud (antes llamada Isla de Pinos), viviendo una especie de trama onírica con personajes de claro sabor local. ¿Cuánto crees que pudieron influir en tu obra los años que tú y Serret vivieron en dicha Isla?
Isla de Pinos marcó un cambio de rumbo importante en mi camino personal. Nunca la había visitado y apenas la conocía de oídas, y jamás imaginé que abandonaría La Habana para irme a vivir allá, pero después de varios meses de un enloquecido intercambio de correspondencia y muchos encuentros furtivos, Serret me pidió que regularizáramos nuestra relación. Yo dejé casa, matrimonio y trabajo, para escándalo de mi familia, y me fui con él a Nueva Gerona, a trabajar como asesor literario en un grupo de teatro infantil y vivir en un albergue de Cultura —por más que Serret y yo apenas parábamos en nuestras literas de albergue; nos gastábamos casi todo el dinero en cuartos de hotel para estar juntos.

En algún momento Alberto consiguió que lo dejaran dormir en una de las edificaciones del antiguo Presidio Modelo, que estaba en las afueras de Nueva Gerona, solitario y cayéndose a pedazos a la espera de que lo convirtieran en museo. Era un lugar aislado, terriblemente tétrico, oscuro, lleno de ecos, donde unos cuantos juraban haber visto aparecidos, pero a nosotros no nos importaba en lo más mínimo. Cuando caía la noche yo me colaba en secreto para poder estar con Serret, lanzábamos un colchón al piso y pasábamos la noche en vela, haciendo mucho más que ahuyentar fantasmas… Más tarde inauguraron una serie de edificios de microbrigada, destinaron uno a la Dirección de Cultura, y nos tocó un pequeño apartamento por el que pasaron unos cuantos amigos que de momento no tenían dónde quedarse o venían de visita.
Isla de Pinos es un paraje mágico por su historia, su geografía, sus leyendas vinculadas a tesoros y barcos piratas, y sus excepcionales energías telúricas, eso lo saben todos los que han vivido allí, y uno acaba odiándola o amándola. Yo la amo porque es uno de los pocos lugares donde me he sentido realmente feliz, y para mi persona sigue siendo un enclave repleto del intenso y excluyente erotismo que nos unió a Serret y a mí en esos primeros años. Allí escribí varios cuentos policíacos —uno de los cuales se publicó más tarde en el libro Los asesinos las prefieren rubias y sirvió de base para desarrollar la novela Lucrecia quiere decir perfidia—, trabajé como editor de una pequeña publicación literaria, escribí libretos para un programa de radio destinado al público infantil, terminé una serie de collages que había empezado en La Habana y actué para niños. Allí también me bañé desnudo en el mar, robé naranjas de las plantaciones de cítricos que dan a la carretera, salí de madrugada a acostarme en la hierba para ver las constelaciones y pasé muchas noches sin pegar ojo haciendo el amor…
Después de una serie de quejas y reclamos por parte de mi familia acabé divorciándome, y Serret y yo nos fuimos, sin ceremonias, al Registro Civil a firmar los papeles de matrimonio. No invitamos a nadie porque era un día laboral y en horario de oficina, así que tuvimos que pedirle a una pareja que pasaba en ese momento por la calle que nos hiciera el favor de figurar como testigos.
Pese a todo lo dicho, y por más que la evoco a la luz del deslumbramiento inicial de una relación casi perfecta, Isla de Pinos no fue fácil. En aquella época había un ambiente cultural increíblemente fuerte y dinámico, la isla estaba llena de gente joven muy talentosa —poetas y narradores, ceramistas y pintores, músicos, bailarines y teatreros, museólogos…—, y todos ellos se la pasaban por una parte creando y compartiendo su obra, y por la otra luchando a brazo partido con los funcionarios del Estado, que andaban permanentemente a la caza de lo que ellos consideraban deslices morales o ideológicos para censurar, vetar y estigmatizar a los supuestos culpables. A cada rato despuntaba una nueva historia de cacería de brujas y los detalles circulaban entre nuestros conocidos de Cultura… Había todo un anecdotario al respecto, que iba de lo trágico a lo cómico, pasando por varios matices de melodrama.
Recuerdo haberme reído mucho durante esos años que pasé en Nueva Gerona, y haberme indignado mucho también. Conocí personajes que acabaron siendo inolvidables y arribé a un punto existencial en el que empecé a sentirme a gusto como creador y como amante. Bien pensado, Isla de Pinos no aparece en mi literatura ni la décima parte de lo que merecería aparecer.
Jorge Cao ha dicho que su papel como el Parka de Shiralad fue el mejor de su carrera como actor en Cuba. Al cabo de tantos años, ¿qué recuerdas de aquella aventura? ¿Por qué nunca publicaste la novela? ¿Hasta qué punto respetó la puesta televisiva tus ideas? ¿Qué otros autores aportaron a este guion?
Fui desde siempre un ávido lector de ciencia ficción, pero no puedo decir que era muy ducho en materias relacionadas con la ciencia, así que cuando se me ocurrió la idea alrededor de la cual gira la trama principal de Shiralad —y estamos hablando de la primera mitad de los 80s— empecé a consultársela insistentemente a todo aquel que se me puso en el camino. Debo haber aburrido con el tema a medio mundo. La idea era que alguien pudiera viajar a otro planeta y tropezarse con las huellas tecnológicas de viajeros de su futuro que al mismo tiempo formaban parte del pasado remoto de aquel lugar, toda una hipótesis que ponía patas arriba las relaciones entre tiempo y espacio. Poco a poco fueron apareciendo personajes que tomaban sitio en la trama: la princesa rebelde que debe convertirse en varón a los ojos de su pueblo para poder heredar el trono, el viejo guerrero que la entrena, una astronauta terrícola que acaba siendo su consejera, un cronista que recoge la historia real, un cíber que se sacrifica por el ser humano al que protege… Yo hablaba con ellos cuando estaba solo, los soñaba, los iba detallando de pies a cabeza. Fueron emergiendo también las ciudades de aquel planeta tan parecido a la Tierra: la Ciudad Roja de Arehé, la Ciudad Blanca sacerdotal, la Ciudad Verde de los Flautistas Comedores de Cañalápizu, entre otras. En la concepción de todo esto deben haber influido innumerables escritores, algunos libros de ciencia y artículos de revistas —entre las que se cuentan las que uno conseguía de manera clandestina con gente que viajaba fuera del país, las que llegaban en español desde países del campo socialista, y también la maravillosa El Correo de la UNESCO— acerca de civilizaciones desaparecidas, ovnis, paradojas tiempo-espacio y un largo etcétera. Posteriormente, la lectura de autores como Tolkien, Marie Stewart y Ursula K. Le Guin contribuyeron a que yo concretara mi relato dentro de una mezcla de ciencia ficción y fantasía heroica.

La novela original empezó a escribirse a pedazos, siguiendo el rumbo que trazaban los distintos personajes. Yo estaba obsesionado con ella y no paraba de hablar acerca de tramas y sub-tramas, pero el resultado seguía siendo un informe montón de capítulos en el que no había un orden cronológico. No fue hasta la segunda mitad de los 80s que aquello comenzó a tomar forma. Cuando a Serret se le ocurrió que la adaptáramos para televisión ya estaba muy adelantada. Contactamos a José Luis Jiménez, a quien conocíamos de la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, y le preguntamos si quería dirigirla. Entonces llegó un tiempo que creo que duró varios meses, si no más, en los que José Luis venía a casa, deshilábamos lo que yo tenía escrito, le dábamos un nuevo orden, y Serret y yo lo transcribíamos como libretos. A medida que avanzábamos en la adaptación aparecieron algunos personajes y situaciones completamente nuevos, que, si bien no cambiaron el curso de la historia, la enriquecieron notablemente. También se modificó —y era inevitable— el tono de la novela original, que era muy violento y muy erótico. Serret y José Luis hicieron aportes notables al texto, al igual que Ileana Prieto, que fue nuestra asesora literaria.
Cuando concluyó el trabajo de adaptación pasaron dos cosas: por una parte, yo me sentía agotado y saturado del tema, y por la otra se nos estaba echando encima el Período Especial, y Serret y yo andábamos demasiado ocupados en tratar de sobrevivir a la carencia extrema de alimentos y demás, de modo que nuestra producción literaria se vio obligada a hacer un receso. Finalmente decidimos que no nos quedaba más que abandonar el país, aún a sabiendas de que iba a ser la gran odisea. La novela inconclusa fue relegada al pasado inmediato. Nos fuimos de la Isla, comenzamos a debatirnos en un nuevo mundo, y la atmósfera de Shiralad quedó atrás irremediablemente. Cuando pude volver a sentarme a escribir llevaba en la cabeza proyectos nuevos, y en ese punto de inflexión ocurrió la muerte definitiva de la novela.
Serret y yo logramos visitar unas tres o cuatro veces las locaciones donde se grababa la serie. A estas alturas sigo sin saber cómo el equipo de producción —que hizo un magnífico trabajo— pudo sobrevivir a problemas que iban desde la imposibilidad surrealista de conseguir un clavo hasta no tener nada que comer en todo el día. El director, los actores y la totalidad del equipo hacían magia segundo a segundo, y en el intertanto iban enflaqueciendo hasta parecer que estaban todos muy enfermos. Sé que, por suerte, el resultado de tantos esfuerzos se reflejó de maravilla en la pantalla, pero cuando la serie empezó a pasar por TV Serret y yo ya no estábamos en Cuba, y no pudimos ver más que unos pocos fragmentos que alguien subió tiempo después a Youtube.
En cuanto al Parka, Sacerdote Mayor de la Ciudad Blanca de Shiralad, uno de los oponentes más formidables de la historia, era mi “malo” favorito y trabajamos su personaje a conciencia. Desde el principio se estuvo manejando la posibilidad de que quien lo encarnara en pantalla fuera un gran actor como Jorge Cao, y Serret y yo andábamos todo emocionados con la idea.
El Parka representa cuanto aborrezco en ciertos líderes —peor aún si son líderes religiosos—, es un individuo muy corrupto al que solo le interesa el poder, y que manipula el miedo y el fanatismo de sus subordinados para llevar adelante sus designios. Como te podrás imaginar —y creo que muchos espectadores lo percibieron así— en algunos personajes de Shiralad se hacen alusiones a personajes públicos cubanos de la época. Y eso es algo que me encanta del género de la ciencia ficción, el que no solo puedas usarlo de punto de partida para filosofar y reflexionar acerca del ser humano, sino que también te sirva para decir bajo cuerda lo que de otro modo no puedes decir porque te cortarían las alas sin remedio.
Por la época en que se cocinaba el proyecto de Shiralad tuviste la oportunidad de recibir en Cuba clases de guion cinematográfico impartidas por Gabriel García Márquez. ¿Cuánto te aportaron como creador, tanto en tu producción para los medios audiovisuales como en tu narrativa de ficción?
Entre 1988 y 1989 me incorporé a la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños para lo que supuestamente iban a ser dos cursos de especialización de guion y dramaturgia. El primero estuvo a cargo del reconocido guionista brasileño Orlando Senna —del que muchos recordarán los filmes Iracema y Ópera do Malandro. Senna había preparado para nosotros un temario muy completo y fue un profesor insuperablemente bueno. Quedé muy satisfecho por lo útiles que me resultaron aquellas clases y por el encanto personal de Senna, que era un maestro riguroso a la par de una persona muy cordial, amabilísimo con todos. Cuando ya este primer curso estaba finalizando, la dirección de la Escuela me invitó a formar parte de un taller singular que iba a impartir Gabriel García Márquez; se trataba de un taller en el que sólo participarían mujeres. En principio la idea me chocó, no acababa de entender el porqué de esa segregación, pero yo me había leído todos los libros del Gabo y la tentación de tenerlo de maestro era demasiado grande, de modo que asistí. Al igual que en el curso anterior, el alumnado procedía de diversos países, lo que volvía muy interesante cualquier intercambio de opiniones en el aula. Ahora bien, si digo que aprendí algo nuevo sobre la materia estaría mintiendo. Nos divertimos horrores, porque Gabriel García Márquez era uno de los conversadores más fabulosos que nadie pueda imaginarse, y charlamos de todo lo habido y por haber en materia de escritura —pero muy poco de guion, si bien hablamos mucho de cine, ya que el Gabo fue un apasionado del séptimo arte—, así que pese a todo acabó siendo una experiencia culturalmente valiosa. Cada tarde el Gabo se aparecía trayendo un puñado de temas interesantes y se las arreglaba para mantenernos hechizados durante dos o tres horas, y siempre nos trataba de esa forma simpática y extrovertida que era típica de él, y con la que resultaba imposible no sentirse cómodo. Recuerdo que, a pesar de su fama y desenvoltura para asumir las relaciones humanas, era increíblemente humilde. Un día nos visitó en horario de clases el célebre cineasta húngaro István Szabó, y el encuentro resultó chistosísimo, porque tanto García Márquez como Szabó estaban tan impresionados de hallarse el uno en presencia del otro, que apenas si pudieron intercambiar un saludo entrecortado. Cuando el húngaro salió del aula el Gabo se quedó preocupadísimo por la falta de palabras del cineasta: “¡No habló casi nada! ¿Le habré caído mal?”. Las estudiantes le dijeron, riéndose, que Szabó y él habían estado parcos como dos quinceañeras tímidas, y que estaba claro que era tanta la admiración mutua que les había sido imposible comunicarse coherentemente. García Márquez se rio con nosotros, pero permaneció meditabundo lo que quedaba de sesión. Creo que poco más tarde el cineasta y él lograron romper el hielo, porque después los vimos por los pasillos de la Escuela, charlando muy animados en no sé cuál idioma.
Hoy en día es normal que en cualquier calle cubana viva alguien con familia en Ecuador, pero en los años noventa en Cuba se hablaba poquísimo de este país. De hecho, la única referencia que conozco de alguien vinculado al universo cultural que fuera a radicarse allí es la de Ana María Salas, la creadora de Toqui, un popular títere que solía aparecer en espacios televisivos infantiles y que introdujo en Cuba frases como Jolete guambras. ¿Por qué Serret y tú se marchan a Ecuador?
Lo que en Cuba se llamó Período Especial vino a hacer trizas una época en la que la cultura nacional logró florecer a pesar de los zarpazos de la censura. De la noche a la mañana nos convertimos en algo muy semejante a un país que acaba de pasar por una guerra. No había nada que llevarse a la boca y lo poco que se conseguía en el mercado negro era tan increíblemente caro que no todos podían pagarlo. De pronto mucha gente se quedó sin trabajo, entre ellos Serret y yo, y mi salud acabó por acusar los efectos de la alimentación deficiente y el estrés extremo que estábamos padeciendo. Serret me dijo: “Hay que irse, porque si nos quedamos aquí te vas a morir”, y empezó a escribirle a todo el que se le ocurrió, pidiendo que nos invitaran a un congreso, un festival, lo que fuera. La primera respuesta llegó de Ecuador.
Como ya sospechábamos, salir del país no fue exactamente ponerle fin a un problema, sino aferrarse a una tabla de salvación para empezar a encarar nuevos problemas. Nos fuimos con dos maletas y un capital de doce dólares que pagamos en el mercado negro como si fueran de oro; nos los llevamos escondidos en los zapatos —cuando aquello en Cuba estaba prohibido tener dólares— y fue una suerte que en esa época no te pidieran que te descalzaras en los aeropuertos.
Después de un par de meses en los que estuvimos atenidos a la hospitalidad de Pavel Égüez y Macshory Ruales —un matrimonio de artistas que nos acogió generosamente en su casa— y de la escultora Gina Villacís, a cuyo apartamento también fuimos a recalar, conseguimos trabajo en la revista de la fundación cultural de Ivan Égüez y Raúl Pérez Torres, y pudimos contar con el apoyo del Centro Ecuatoriano de Literatura Infantil, que dirigía Mercedes Falconí, quien llegó a ser, con varios de sus talentosos hermanos, parte entrañable de la familia de amigos que hicimos.
La suerte quiso que ni Serret ni yo nos viéramos obligados a servir mesas o limpiar pisos, como tantos profesionales que tuvieron que lanzarse al exilio. Desde el primer momento nos involucramos en trabajos relacionados con la cultura, siempre en calidad de freelance, y es que durante varios años se nos hizo imposible regular nuestro estatus migratorio y eso impidió que pudiéramos formar parte de la plantilla fija de cualquier organismo o empresa. Trabajamos incansablemente, sintiendo que podíamos dar por perdido todo o casi todo cuanto habíamos hecho alguna vez dentro de la profesión… Sólo aquel que lo ha vivido sabe lo duro que resulta salir de un lugar en el que desarrollaste una obra y de alguna manera te has hecho un nombre, para empezar desde cero en un sitio donde nadie te conoce.
El choque inicial con otra cultura y otro sistema resultó muy duro. Más que recién llegados de un país extranjero, Serret y yo parecíamos haber caído de otro planeta; recuerdo que ignorábamos hasta lo más básico de las claves económicas imprescindibles para manejarse en el día a día, y como también desconocíamos los códigos sociales, nos la pasábamos metiendo la pata. Éramos un par de tipos criados en los aires expeditivos, bullangueros y extrovertidos del Caribe aterrizando sin paracaídas en el universo formalista, reservado y ceremonioso de Los Andes, y a ratos las diferencias eran tan marcadas que acababa siendo desmoralizante.
Dejamos atrás la realidad atípica de la Isla —en la que pese a todo habíamos aprendido a sobrevivir— para encontrarnos formando parte de un mundo tradicionalista fuertemente jerarquizado, dentro del cual la religión católica jugó desde siempre un papel represor y castrante. Pero sobre esta base que en ciertos medios y circunstancias parecía oscurecer y ranciar la totalidad de la armazón social, transcurría una corriente más o menos sutil pero inquebrantable de gente que rompía los moldes y se las arreglaba para vivir de forma diferente, oponiéndose con todas sus fuerzas —a veces instintivamente y a veces con plena conciencia de causa— a la rigidez de las normas establecidas; gracias a la vitalidad de esa corriente fue que Serret y yo pudimos sobrevivir, trabajar e insertarnos en el universo cultural quiteño.
Ecuador fue para nosotros, por encima de todo, una escuela de vida. Serret y yo pasamos allí numerosas crisis existenciales, grandes y pequeñas, y también experimentamos momentos muy felices. Si bien padecimos el extrañamiento de abordar unos modos de ser que se oponían visceralmente a nuestra idiosincrasia, vivimos también los indecibles deslumbramientos que solo se experimentan en contacto con lo que es diferente. Conocimos gente muy buena —tanto ecuatorianos como extranjeros que habían hecho de Ecuador su hogar—, alguna gente genial, y alguna gente que hizo lo suyo para perjudicarnos. Entre los que nos ayudaron los había de izquierda y de derecha, y entre los que nos quisieron hacer daño también los hubo de izquierda y de derecha. Y en todo momento nos cobijó el espíritu mágico de lo autóctono ecuatoriano, que sigue vivo, afilado y potente, underground, y te sale al paso cuando menos lo esperas.
Residí en Ecuador alrededor de una década durante la cual acabé haciendo mía a Quito, esa urbe extraña y hermosa rodeada de volcanes, y en la medida en que me moví entre otras ciudades y provincias por razones de trabajo, pude experimentar los contrastes de sierra, costa y selva que hacen tan especial el país. Fueron diez años en los que Serret y yo impartimos innumerables talleres y conferencias, escribimos libretos para radio, cine y televisión, editamos, redactamos e ilustramos publicaciones variadas, tuvimos secciones fijas en emisoras y diarios, creamos una colección de cuadernos poéticos que se llamó Aché, pintamos y elaboramos numerosas piezas de artesanía, investigamos y estudiamos la mitología y el chamanismo de América del Sur, y todo eso sin dejar de escribir y publicar nuestra propia obra.
Has hablado de los talleres que Serret y tú impartieron y voy a darte una oportunidad que muchos maestros añoran: la de conocer las opiniones de dos alumnos. Empecemos con María Cristina Aparicio Agudelo, autora colombiana con ocho títulos publicados en editoriales como Norma, SM y Santillana que participó en los talleres que Serret y tú impartieron entre 1991 y 1993 en Quito siendo por entonces una joven estudiante de Letras y Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Quito.
“No tuvimos un lugar fijo de reunión. A veces fue en una galería, otras en una cafetería y después, en el pequeño apartamento de Chely y León [A Alberto Serret lo conocían en Ecuador por su segundo nombre] en el norte de Quito. Recuerdo hasta ahora el té de jengibre que tenían siempre preparado para nosotros. Al inicio, no fue fácil adaptarnos al método del taller y al modo de trabajo de nuestros profesores. Yo había participado antes en otros talleres en Quito y [...] las creaciones de los participantes se analizaban con extrema delicadeza, evitando herir la susceptibilidad de los autores. Chely y León eran diferentes. Recuerdo que cuando no les gustaba algo [...] nos decían: "Eso es una mierda", acompañado de análisis certeros. Varios de los talleristas se molestaban por las críticas y más de uno, indignado, abandonó el taller. Los que nos quedamos [...] aprendimos a valorar las críticas [...] y hasta motivarnos escuchándolas, [...] aprendimos que para escribir es imprescindible leer mucho [...], aprendimos sobre estructuras literarias, figuras poéticas y estructuras narrativas [...] más que nada, aprendimos a exigirnos a nosotros mismos”.
José Rafael Zambrano Brito, actor y director de cine y teatro, egresado de la Escuela internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, cuenta: “En el año 1996 León Serret y Chely Lima, auspiciados por la televisora Ecuavisa, organizan un taller de dramaturgia y guion al cual postulé. Fue un taller muy enriquecedor que dejó profunda huella en mi modo de ver el cine, el teatro y la actuación [...] aprendí muchísimo como su alumno”.
A las citas textuales de lo dicho por estos alumnos sumo que ambos hablan de lazos de amistad y cariño. ¿Qué siente y piensa Chely Lima ante estos criterios?
Tal vez una de las actividades más gratificantes que llevamos a cabo Serret y yo en Ecuador fueron los talleres de creación literaria y de guion y dramaturgia, que tuvieron lugar en varias ciudades del país, especialmente en Quito, y que impartimos juntos o por separado.
Creo que en un principio éramos muy duros en lo tocante a la crítica. Por una parte, exigíamos que la gente lo diera todo de sí a la hora de escribir, y por la otra tratábamos de desanimar a los que no estaban verdaderamente interesados en la materia y acudían solo para hacer vida social.
Dimos tantas sesiones que es imposible enumerarlas; a veces hacíamos los talleres por nuestra cuenta, utilizando locales que nos prestaban o incluso el sitio en el que vivíamos en ese momento, y a veces los dábamos a solicitud de fundaciones, editoriales, universidades, diarios u otras entidades culturales. Gracias a esos talleres nos ganamos el pan y conocimos una buena cantidad de gente inteligente y creativa, algunas de las cuales acabarían siendo familia más que amigos. Muchos de ellos nos siguieron de taller en taller a lo largo de los años, porque sentían que participar de nuestras sesiones los estimulaba literaria y humanamente, ya que los talleres eran también un espacio en el que podían relacionarse con personas que compartían sus intereses.
Normalmente, a la hora de preparar la parte teórica de cada taller hacíamos mucho hincapié en la forma, ya sea la que se refiere a la estructura de un guion, la de un poema o la de una pieza narrativa, pero pronto nos dimos cuenta de que con eso no bastaba; teníamos que encontrar, además, la vía para que los talleristas descubrieran dentro de sí mismos el mecanismo que le permite al que escribe dar con sus propios contenidos y lo que acabará siendo su estilo personal, de modo que en un primer momento tomamos prestados numerosos ejercicios de los que se utilizan dentro del trabajo actoral, y más tarde comenzamos a poner música, a proyectar fragmentos de audiovisuales, y a experimentar con ejercicios de nuestra cosecha que pretendían que el alumno hiciera consciente el papel de los cinco sentidos en el proceso de creación literaria. Esos ejercicios fueron muy efectivos para algunos, si bien espantaron a otros, y una que otra vez dieron lugar a situaciones un poco locas.
Recuerdo que una vez estábamos impartiendo una sesión en la sala de nuestra casa, y yo quería propiciar cierto tipo de atmósfera para que los asistentes escribieran un poema en prosa, así que hice que apagaran las luces, puse en la grabadora un casete de cantos chamánicos y me fui a la cocina a quemar hierbas aromáticas… De pronto el apartamento se llenó de humo y los talleristas empezaron a toser. Serret entró a la cocina para decirme, consternado: “¡Se están asfixiando!”, y hubo que correr a abrir todas las ventanas. Eso sí, aquella noche la gente del taller escribió maravillas…
¿Cómo llegan ambos a Ecuavisa? ¿Cómo funcionaban por entonces las cosas en este canal?
Creo recordar que una tarde nos llamó Carl West, un norteamericano de origen macedonio que llevaba muchos años afincado en América Latina y se hallaba a la sazón trabajando para Ecuavisa. Él nos propuso escribir la adaptación de un clásico de la literatura ecuatoriana, El Chulla Romero y Flores, de Jorge Icaza, y aquello fue el inicio de nuestra experiencia con el canal; posteriormente adaptamos otra novela nacional, Siete lunas, siete serpientes, un texto maravilloso de Demetrio Aguilera Malta, que acabó recibiendo una mención honorífica por su calidad en la Feria Midia del Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual, un certamen que al año siguiente le otorgó el Premio al Mejor Largometraje a otra adaptación nuestra, Solo de Guitarra, que esta vez no fue sacada de la literatura ecuatoriana, sino de un cuento de mi admirado Jun'ichirō Tanizaki, su Historia de Shunkin, que trasladamos a una hacienda de la sierra ecuatoriana a principios del siglo XX.
En Ecuavisa también impartimos talleres de guion y dramaturgia, y formamos parte del equipo que escribía para Pasado y Confeso, un programa dramatizado del género policíaco que llevaba años en pantalla y tenía mucho éxito.

En 1998 ganas el Premio Juan Rulfo por tu cuento “El cerdito que amaba el ballet”. Para muchos fue una auténtica sorpresa, pues no recordaban a Chely moviéndose en la narrativa para niños. ¿Qué me cuentas de este premio y tus motivaciones al escribir el cuento?
Antes yo había escrito dos libros para niños, El barrio de los elefantes, que fue Premio 13 de Marzo en 1987, y El día en que encontramos un hada, que publicaría una editorial ecuatoriana en 1997, pero la verdad es que no se trata de un género en el que suelo incursionar, porque para poder escribir para chicos tengo que estar en un estado de ánimo especial, optimista y alegre, y yo soy cualquier cosa menos alegre y optimista…
En el caso de “El cerdito que amaba el ballet”, la idea me estuvo revoloteando alrededor por largo tiempo, igual que un insecto molesto, y finalmente cedí y me senté a desarrollarla. El personaje protagónico, un cerdito que vive entre parientes y vecinos ignorantes que se burlan de sus sueños más preciados, portaba consigo alusiones a lo que suele padecer aquel que se destaca por ser diferente, y su historia es un alegato contra el machismo, la homofobia y la gordofobia, y un llamado a persistir en el camino que se ha elegido, aunque eso signifique afrontar desilusiones y derrotas. Sin embargo, sabedor de que hay casos en los que persistir ciegamente no conduce a ningún resultado positivo, traté además de transmitirle a mis pequeños lectores que para realizar tu sueño debes tener también la sabiduría de ser flexible; mi cerdito no hubiera podido nunca llegar a bailar ballet clásico, pero acabó sumándose al mundo que le fascinaba convirtiéndose en su cronista a través de la fotografía.
En estos años estrenas tu primera obra teatral. ¿Cómo y por qué decides incursionar en el teatro?
Recordarás que Serret y yo ya escribíamos teatro desde la Isla… Mucho antes de encargarnos de los textos de la ópera-rock Violente y la cantata Señor de la Alborada, por la época en la que trabajábamos como asesores literarios en Boyeros, produjimos en coordinación con un equipo de psicólogos varios psicotíteres —pequeñas obras de teatro destinadas a un público infantil con problemas emocionales—. Y más tarde, en 1992, a punto de salir con rumbo a Ecuador, una obra que escribimos a cuatro manos, La novela de Margarita Dura, inspirada en un cuento de Marguerite Duras, recibió el Premio de Teatro en el Concurso Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por cierto que la obra nunca se pudo estrenar, porque la censura la vetó cuando ya la estaban montando…
Una vez fuera del país, Serret llevó a teatro algunos de sus cuentos y yo escribí un tríptico que se llamó Historias de hotel y es una especie de descenso a los infiernos de la psiquis humana. Pese a que Serret mismo me había dado la idea para la primera de las piezas, cuando leyó el resultado final me dijo: “Esto no te lo va a querer montar nunca nadie, porque es demasiado maldito”. Se equivocó, sin embargo, si bien él no llegaría a verlo, porque para entonces ya no se hallaba en este mundo; en 2001 el Grupo Quiatro, bajo la dirección general de José Zambrano Brito, estrenó la obra en el Teatro del Grupo Malayerba, viajó con ella a Guayaquil, y presentó una segunda temporada en Quito.
Posteriormente, Zambrano Brito llevó a escena un espectáculo con dos monólogos de Serret y uno mío, y tiempo después, luego de trabajar juntos en la adaptación de una de mis novelas inéditas, Filo de amor, se arriesgó a llevarla al cine sin financiación, poniendo en ella sus propios fondos y los de la productora, que fue su esposa, Katalina Calvache. Más tarde, en 2010, Zambrano Brito repetiría la aventura de incursionar en la pantalla grande con un texto mío, esta vez una versión de la segunda parte de Historias de hotel.
Contra las prevenciones de muchos, en el 2000 no se acabó el mundo, pero para ti fue el final de la larga historia de amor que viviste con Alberto Serret, quien falleciera en marzo en Quito a la salida del canal para el que trabajaban. ¿Cómo enfrentaste su pérdida, el quedarte solo en otra nación? ¿Qué sentiste al repartir sus cenizas entre Ecuador, Cuba y Argentina?
En el transcurso de los años que vendrían después he debido afrontar numerosos desastres, muertes de otros seres queridos, peligros, enfermedades que parecían ser la definitiva…, pero nada logró pegarme tan duro como la desaparición del que fue hasta ese momento mi compañero imprescindible de vida y trabajo.
En marzo del 2000 Serret cayó fulminado en la esquina de Ecuavisa, inmediatamente después de haber aparecido en un programa matutino, víctima de un problema cardiovascular que se vio agravado por la altitud de Quito. Yo, que justo me había quedado en casa porque desperté con un violento dolor de cabeza, recibí la llamada de un asistente de producción del canal pidiéndome que fuera de inmediato, y cuando llegué me encontré con un grupo de gente que rodeaba el cuerpo sin vida de Serret. No se le podía mover de donde estaba hasta que no acudiera la policía, me dijeron, así que me senté junto a él sobre el asfalto, y estuve ahí, sosteniéndolo en brazos, hasta que llegaron —la policía primero y un vehículo del canal después— y pudimos llevarlo a la morgue de un hospital cercano. Mientras aguardábamos allí se nos fueron sumando amigos que recibieron la noticia, y encontré muchos más de ellos esperando por nosotros en las afueras del hospital. Creo que de no ser por todas las personas que acudieron a acompañarme y darme apoyo emocional en ese día y los que siguieron, me hubiera hundido de forma irreversible.
No es nada fácil digerir el hecho de que alguien que se despidió de ti en la mañana con un “Hasta luego”, regrese a la noche a casa en la forma de un puñado de ceniza. Yo intenté paliar la severa crisis renegando de mi máscara social, y en un gesto tal vez no demasiado racional y cuyo verdadero sentido era quizá la imperiosa necesidad de recobrarlo, me rapé y me deshice de toda mi ropa para comenzar a usar la suya. No sé hasta qué punto mi aspecto, que de pronto se volvió bastante insólito para los que me conocían, pudo ser entendido o malinterpretado por amigos y colegas —en esa época me hallaba al frente del Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito—, pero me parece admirable cómo todos fingieron ignorar, haciendo gala de un tacto exquisito, la especie de bicho raro en el que acababa de convertirme.
Luego de varias gestiones dolorosas —como fue reubicar la extensa población de aves de corral y gatos que teníamos en casa— me mudé a un lugar más pequeño, regresé a la oficina —poco después renunciaría a mi puesto para volver a ser freelance— y me dediqué a trabajar febrilmente. No volví a escribir hasta cinco años más tarde, viviendo ya en Argentina, y en su momento llegué a pensar que jamás retomaría la literatura.
Serret me había hecho prometerle dos cosas: la una, que si moría antes que yo, me ocuparía de cremar su cuerpo, y la otra, que repartiría sus cenizas entre distintos puntos. Así lo hice. Una amiga que viajó a la Isla dejó una parte en los aires del malecón habanero; otras porciones fueron esparcidas sobre el centro antiguo de Quito desde la cumbre de El Panecillo, frente al pequeño templo inca dedicado a Yavirac, el Dios Sol, y en un bosquecito que pertenece a una hacienda llamada Camino del Cielo. En los meses que siguieron subí con varias chicas que habían sido alumnas a la cima del volcán Guagua-Pichincha —al apu que fue nuestro protector y padrino chamánico—, leímos varios de sus poemas y dejamos caer cenizas en la caldera del volcán. La última porción de su cuerpo viajó conmigo a la Argentina y halló descanso en las márgenes del Río Tigre, por la bulliciosa y pintoresca zona del mercado, un sitio que estoy seguro que a él le hubiera encantado frecuentar.
En el tiempo que me restó en Ecuador continué trabajando intensamente y realicé numerosos viajes al interior, solo o acompañado por amigos y ex alumnos. Pasé varios meses en Guayaquil trabajando en un proyecto de Ecuavisa y dando talleres en la Universidad Católica y el Diario El Mundo, conocí Papayacta y algunos de los estupendos pueblitos de Pichincha, fui a zonas arqueológicas, recorrí varias ciudades de la selva y la costa, visité el extraño y hermoso lago del cráter del Quilotoa… Y mientras viajaba sentí que de alguna forma me estaba poniendo al día con las viejas deidades autóctonas que continúan habitando en todos esos sitios. Lo que ignoraba era que también emprendía un recorrido para despedirme, en las vísperas de un viaje mayor hacia otra geografía, porque ya Buenos Aires estaba esperando por mí.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















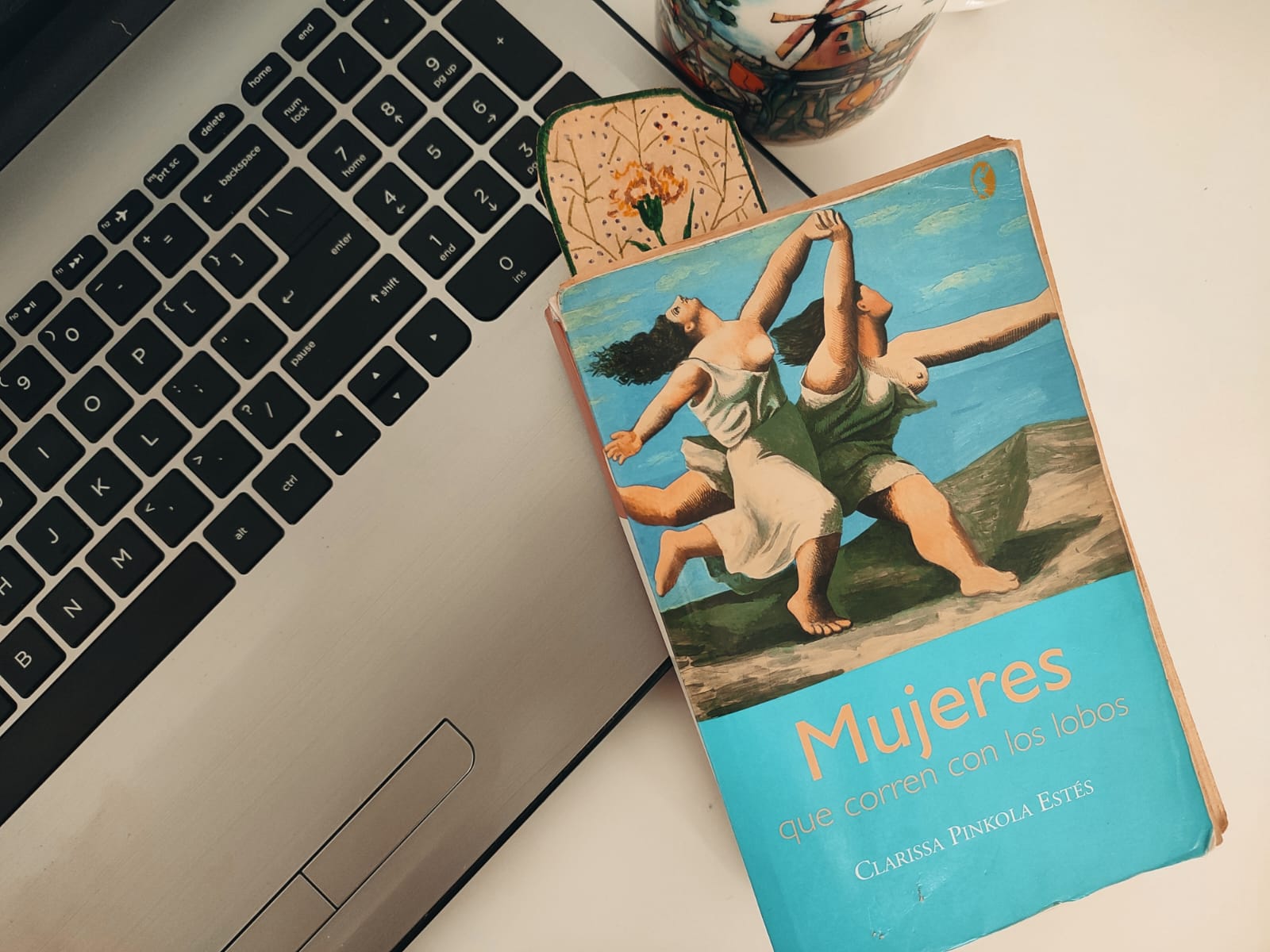






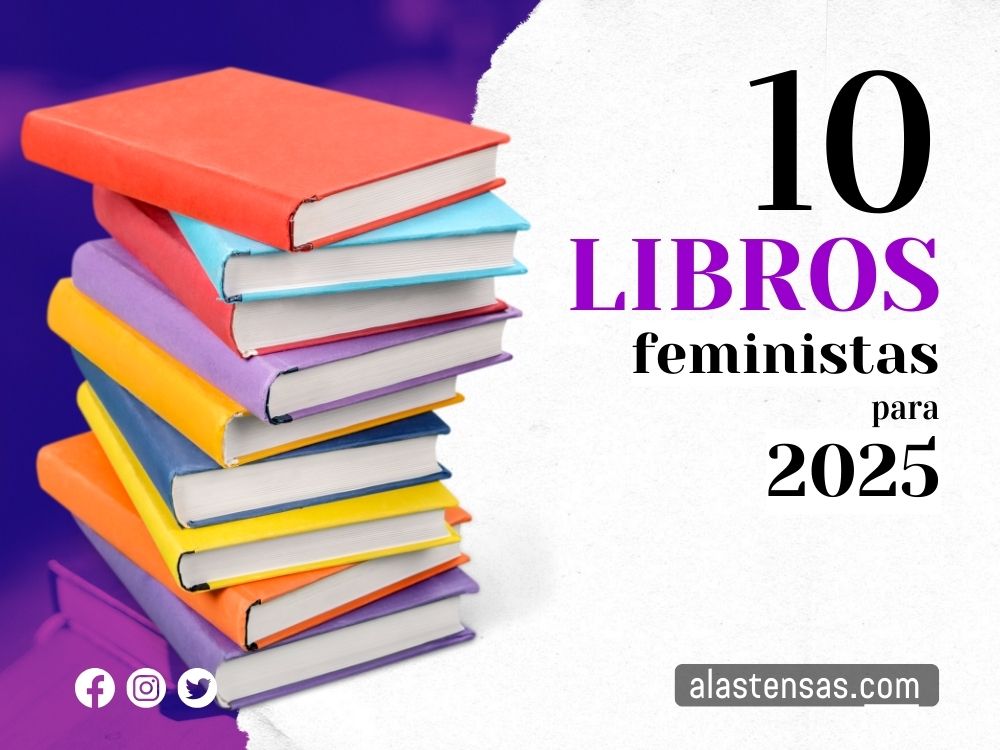

Sigue usted alegrandome el día. Creí que estaba sola.