Referentes│Betty Friedan: “El viaje apasionado” (segunda parte)
“Las feministas no eran arpías amargadas, sino mujeres llenas de entusiasmo y convencidas de que estaban creando historia.”

El nombre de Lucy Stone trae hoy a la mente la idea de una feroz devoradora de hombres, vestida con pantalones y blandiendo un paraguas. Le costó mucho tiempo al hombre que la amaba convencerla de que se casara con él; aunque ella lo amaba a su vez y le amó durante toda su larga vida, nunca usó su nombre.
Cuando Lucy nació, su madre exclamó: “¡Oh, Dios mío! Cuánto siento que sea una niña... la vida de una mujer es tan dura...” Pocas horas antes de dar a luz, su madre, en aquella granja del oeste de Massachusetts, en 1818, tuvo que ordeñar ocho vacas, porque una tormenta repentina había obligado a todo el mundo a lanzarse al campo: era más importante salvar la cosecha de heno que a una madre a punto de dar a luz.
Aunque esta bondadosa y cansada madre llevó sobre sus hombros el interminable trabajo de una granja y tuvo que criar nueve hijos, Lucy Stone creció con el convencimiento de que “solo había una voluntad en nuestra casa, la de mi padre”. Se revelaba contra el hecho de haber nacido mujer, si aquello significaba ser tan poco como decía la Biblia. Como decía su madre, se revelaba cuando levantaba la mano pidiendo la palabra en las reuniones parroquiales y, una y otra vez, nadie la hacía caso.
Lucy Stone: “por toda la humanidad doliente”

En el círculo de costura de la parroquia, donde estaba haciendo una camisa para ayudar a un joven a entrar en el seminario teológico, oyó a Mary Lyon hablar de la educación de las mujeres. Dejó la camisa a medio acabar y a los dieciséis años comenzó a dar clases por un dólar a la semana, guardando sus ahorros durante nueve años, hasta que tuvo suficiente para pagarse la Universidad. Quería educarse para poder “abogar no solo en favor del esclavo, sino también por toda la humanidad doliente”. “Pretendo trabajar especialmente para elevar mi propio sexo.”
Pero en la Universidad Oberlin, donde fue una de las primeras mujeres en graduarse en el “curso normal”, tenía que practicar el arte de hablar en público en el bosque, a escondidas. Aun en Oberlin les estaba prohibido a las muchachas hablar en público.
Lavando la ropa de los hombres, limpiando sus habitaciones, sirviéndoles la mesa, escuchando sus discursos, pero guardando ellas un respetuoso silencio en público, las coestudiantes de Oberlin eran preparadas para una inteligente maternidad y una adecuada sumisión en el matrimonio.1
En apariencia, Lucy Stone era una mujercita con una voz amable y cristalina capaz de apaciguar a una muchedumbre airada. Dio conferencias sobre la abolición de la esclavitud los sábados y domingos, por cuenta de la Sociedad Anti-Esclavista, y por los derechos de la mujer el resto de la semana, por su propia cuenta, encarándoles y ganándose a hombres que le amenazaban con bastones y le arrojaban libros de oraciones y huevos a la cabeza. Incluso una vez, en pleno invierno, metieron una manguera por una ventana y la ducharon con agua helada.
“Las mujeres que fueron a ver y escuchar a tal adefesio quedaron sorprendidas al encontrarse con Lucy Stone.”
En cierta ciudad se hizo circular la noticia de que una mujer grandota, masculina, con botas, fumando un enorme puro y hablando como un carretero, había llegado para dar una conferencia. Las mujeres que fueron a ver y escuchar a tal adefesio quedaron sorprendidas al encontrarse con Lucy Stone, pequeña, menuda y frágil, vestida con un largo traje negro de satén y un cuello de encaje blanco, “un prototipo de gracia femenina”... “Fresca y radiante como la mañana”.2
Su voz atacó tanto las fuerzas esclavistas, que el Boston Post publicó un tosco poema prometiendo que “La sonora trompeta de la fama sonaría para el hombre que con un beso de amor sellara los labios de Lucy Stone”.
Una personalidad como mujer

Lucy Stone opinaba que el matrimonio era para la mujer “un estado de esclavitud”. Aun después de que Henry Blackwell la hubiera seguido desde Cincinati hasta Massachusetts (“Ha nacido locomotora”, se quejaba él), y prometiera solemnemente “repudiar la supremacía tanto del hombre como de la mujer en el matrimonio”, y le escribiera: “Te conocí en las Cataratas del Niágara y me senté a tus pies junto al remolino, contemplando las negras aguas con una ansiedad apasionada, incompartida e insatisfecha en mi corazón, que nunca conocerás ni comprenderás”, e hiciera un discurso en público en favor de los derechos de la mujer; aun después de reconocer que le amaba, ella escribió: “Poco puedes decirme que yo ya no sepa sobre la soledad y el vacío de una vida solitaria”; aun después de todo esto, a Lucy Stone le costó unas terribles jaquecas tener que tomar la decisión de casarse con él.
En su boda, el pastor Thomas Higginson dijo que “la novia, la heroica Lucy, lloraba como cualquier novia pueblerina”. El pastor dijo también: “Nunca celebré la ceremonia del matrimonio sin sentir de nuevo la iniquidad de un sistema en el que el hombre y la mujer forman un solo ser, y este ser es el hombre.” Y envió a los periódicos, para que otras parejas lo copiasen, el pacto que Lucy Stone y Henry Blackwell habían redactado juntos, antes de hacer sus votos matrimoniales:
Aunque reconocemos nuestro mutuo afecto públicamente, asumiendo la relación de marido y esposa... sentimos que es nuestro deber declarar que este acto no supone sanción ni promesa de obediencia voluntaria a leyes matrimoniales como las actuales, que se niegan a reconocer a la esposa como un ser racional independiente y confieren al marido una injuriosa y no natural superioridad.3
Lucy Stone, su amiga, la linda reverenda Anttoinete Brown (que más tarde se casó con el hermano de Henry), Margaret Fuller, Angelina Grimké, Abbey Kelley Foster, todas se negaron a casarse muy jóvenes y de hecho no se casaron hasta que en su lucha por la abolición de la esclavitud y en favor de los derechos de la mujer, no empezaron a encontrar una personalidad como mujeres que sus madres nunca conocieron.
“Lucy Stone conservó su nombre de soltera por el miedo más que simbólico de que convertirse en esposa era dejar de existir como persona.”
Algunas, como Susan Anthony y Elizabeth Blackwell, no se casaron. Lucy Stone conservó su nombre de soltera por el miedo más que simbólico de que convertirse en esposa era dejar de existir como persona. El concepto conocido como femme couverte estampado en la ley, dejaba en suspenso “el mismo ser o la existencia legal de la mujer”, después del matrimonio. “Para una mujer, su nueva identidad es su superior; su compañero, su dueño.”
La pasión por la libertad

Si es cierto que las feministas fueron “mujeres desilusionadas”, como sus enemigos dijeron entonces, fue porque casi todas las mujeres que vivían en esas condiciones tenían razón para estar desilusionadas. En uno de los más emocionantes discursos de su vida, Lucy Stone dijo, en 1855:
Desde los primeros años de mi infancia que alcanzo a recordar, he sido una mujer desilusionada. Cuando, con mis hermanos, traté de avanzar hacia las fuentes del conocimiento, fui rechazada con un “no es para ti. No es para las mujeres”... En la educación, en el matrimonio, en la religión, en todo, la desilusión es la parte de la mujer. El objeto de mi vida será clavar esta desilusión en el corazón de la mujer, hasta que deje de inclinarse ante ella.4
Durante su vida, Lucy Stone vio las leyes de casi todos los estados cambiar radicalmente con respecto a las mujeres. Los colegios (high schools) se abrieron para ellas, así como las dos terceras partes de las universidades de los Estados Unidos. Su marido y su hija, Alice Stone Blackwell, consagraron sus vidas, cuando ella murió en 1893, a proseguir la batalla en favor del voto femenino.
Al final de su viaje apasionado, pudo decir que se alegraba de haber nacido mujer. Escribió a su hija, el día antes de que cumpliera diecisiete años:
Confío en que mi madre ve y se da cuenta de lo contenta que estoy de haber nacido en una época en la que tanto había que hacer y yo podía echar una mano. ¡Querida mamá! Tuvo una vida dura y sentía haber dado a luz otra niña para compartir y soportar la dura vida de una mujer... Estoy totalmente contenta de haber nacido.5
En ciertos hombres, en ciertas épocas de la historia, la pasión por la libertad ha sido tan fuerte o más que las familiares pasiones sexuales. Que esto fue así en el caso de muchas de esas mujeres que lucharon para liberar a la mujer, parece ser un hecho, sin importar cómo se explique la fuerza de aquella otra pasión.
Amor propio, valor, fortaleza

A pesar de los ceños fruncidos y de los gruñidos de la mayoría de sus maridos y padres, a pesar de la hostilidad, algunas veces abusiva, que recibieron por su comportamiento “antifemenino”, las feministas continuaron su cruzada.
Ellas mismas estaban torturadas por profundas dudas a cada paso. No era propio de una señorita, le escribían sus amistades a Mary Lyon, viajar por toda Nueva Inglaterra con una bolsa de terciopelo verde, recogiendo dinero para comenzar su Universidad de Mujeres. “¿Qué hago que esté mal hecho?”, preguntó. “Viajo en la diligencia o en coche sola... Mi corazón está enfermo. Mi alma está dolorida con esta vacía amabilidad, este ‛nada’ amable”. “Estoy realizando un gran trabajo. No puedo retroceder.”
La encantadora Angelina Grimké casi se desmaya cuando, aceptando lo que creyó una broma, se presentó a hablar ante el parlamento del Estado de Massachusetts para exponer las peticiones de los abolicionistas. Era la primera mujer que hablaba ante un cuerpo legislativo. Una carta pastoral denunció su comportamiento como “indigno de una mujer”.
Llamamos vuestra atención sobre los peligros que en la actualidad parecen amenazar el carácter de la mujer causándole un extenso y permanente daño... La fuerza de la mujer radica en su dependencia, surgiendo de la conciencia de esa debilidad que Dios le dio para su protección... Pero cuando asume el puesto y el tono del hombre, como un reformador público... su carácter deja de ser natural. Si la vid, cuya fuerza y belleza consiste en apoyarse en el emparrado y mantener su fruto medio oculto, piensa asumir la independencia y la deslumbrante naturaleza del olmo, no solo dejará de producir frutos, sino que caerá con vergüenza y deshonor en el polvo.6
Algo más que el desasosiego y la desilusión, la hicieron negarse a “someterse a la afrenta del silencio”, e hizo que las mujeres de Nueva Inglaterra caminaran dos, cuatro, seis, ocho millas en las tardes de invierno para oírla hablar.
“Mientras organizaban, pedían y hablaban en favor de la liberación de los esclavos, las mujeres norteamericanas aprendieron la manera de liberarse a sí mismas.”
El que las mujeres norteamericanas se identificaran sentimentalmente con los que luchaban para liberar a los esclavos, puede no testimoniar sobre el origen inconsciente de su propia rebelión. Pero es un hecho innegable que, mientras organizaban, pedían y hablaban en favor de la liberación de los esclavos, las mujeres norteamericanas aprendieron la manera de liberarse a sí mismas.
En el sur de los Estados Unidos, donde la esclavitud retenía a la mujer en el hogar y donde no tenían ejemplares sobre la educación y los trabajos preparatorios o las instructivas batallas contra la sociedad, el viejo modelo de la feminidad reinaba intacto y había pocas feministas. En el Norte, mujeres que tomaron parte en el Ferrocarril subterráneo, o que trabajaron de otra manera para liberar a los esclavos, nunca volvieron a ser las mismas.
El feminismo también se extendió hacia el Oeste y en las fronteras cada vez más alejadas, las mujeres se hicieron las iguales del hombre casi desde un principio (Wyoming fue el primer estado que concedió a la mujer el derecho de voto). Individualmente, las feministas no parecen haber tenido mayor o menor razón que las demás mujeres de su tiempo para odiar o envidiar al hombre. Pero lo que sí tenían era amor propio, valor, fortaleza. Amaran u odiaran al hombre, se libraron o sufrieron sus humillaciones en sus propias vidas; se identificaron con las mujeres. Las mujeres que aceptaron las condiciones que las degradaban, sentían desprecio hacia ellas mismas y hacia todas las mujeres. Las feministas que combatieron contra estas condiciones se libraron de ese desprecio y tuvieron menos motivos de envidiar al hombre.
Ver a través de los prejuicios

La convocatoria para aquella Convención de Derechos de la Mujer tuvo lugar porque una mujer educada, que ya había participado activamente en la modificación de la sociedad como abolicionista, se encontró cara a cara con la realidad del vacío y la soledad de una ama de casa de una pequeña ciudad. Al igual que la graduada de Universidad de un barrio residencial de hoy, con seis hijos, Elizabeth Cady Stanton, trasladada por su marido a la pequeña ciudad de Séneca Falls, se sentía desasosegada en una vida de cocinar, amasar pan, coser y lavar y cuidar de cada crío. Su marido, un líder abolicionista, tenía que viajar a menudo por razón de sus negocios, ella escribió:
Ahora entiendo las dificultades prácticas con que la mayoría de las mujeres tenían que enfrentarse en la soledad del hogar y la imposibilidad del mejor desarrollo de la mujer si se pasa la mayor parte de su vida en contacto con la servidumbre y los niños... El descontento general que sentía por el papel de la mujer... y la mirada cansada y ansiosa, mirada de la mayoría de las mujeres, imprimió en mí el fuerte sentimiento de que era necesario tomar algunas medidas activas... No sabía cómo ni por dónde empezar; mi único pensamiento era convocar un mitin público para protestar y discutir.7
Le basta poner un solo anuncio en los periódicos para que amas de casa e hijas suyas que nunca habían conocido otra clase de vida, acudieran en carromatos desde un radio de 50 millas para oírla hablar.
Aunque sus orígenes sociales y sicológicos fueran diferentes, todas las que dirigieron la batalla por los derechos de la mujer desde su principio gozaban de una más que mediana inteligencia, alimentada por una educación superior a la corriente en aquel tiempo. De otra forma, por grande que hubiera sido su entusiasmo, no hubieran sido capaces de ver a través de los prejuicios que habían justificado la degradación de la mujer y verter en palabras sus pensamientos de disconformidad.
“Ernestine Rose siempre insistió, en los días amargos de la lucha por los derechos de la mujer, en que el enemigo de la mujer no era el hombre. «No luchamos contra el hombre en sí, sino contra las malas instituciones».”
Mary Wollstonecraft fue primero autodidacta y después recibió lecciones de un grupo de filósofos ingleses que predicaban en aquel entonces los derechos del hombre. A Margaret Fuller le enseñó su padre a leer los clásicos en seis idiomas diferentes y se unió al grupo de los trascendentalistas dirigidos por Emerson. El padre de Elizabeth Cady Stanton, que era juez, dio a su hija la mejor educación entonces posible y la completó permitiéndole escuchar la lectura de sus informes judiciales.
Ernestine Rose, hija de un rabino, que se rebeló contra la doctrina de su religión, que decretaba la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, recibió su educación de “libertad de pensamiento” del gran filósofo utopista Robert Owen. También desafió las costumbres religiosas, casándose con el hombre que amaba. Siempre insistió, en los días amargos de la lucha por los derechos de la mujer, en que el enemigo de la mujer no era el hombre. “No luchamos contra el hombre en sí, sino contra las malas instituciones.”
Estas mujeres no eran devoradoras de hombres. Julia Ward Howe, una de las más inteligentes y bellas mujeres de la alta sociedad de Nueva York, que estudiaba intensamente todas aquellas materias que le interesaban, escribió el “Himno de Guerra de la República” conservando el anonimato, pues su marido opinaba que debía dedicar su vida a él y a sus hijos. No tomó parte en el movimiento sufragista hasta 1868, cuando conoció a Lucy Stone, a la que “durante mucho tiempo había odiado”:
Al mirar su rostro dulce y femenino y al oír su voz impregnada de celo comprendí que el objeto de mi odio había sido solo un fantasma evocado por unos necios e infundados prejuicios. Estoy con usted, fue lo único que pude decirle.8
El mito de las devoradoras de hombres

La ironía que encerraba el mito de las devoradoras de hombres consistía en que precisamente los excesos de las feministas procedían de su propia debilidad. Cuando se considera que las mujeres no tienen ningún derecho ni merecen tenerlos, ¿qué pueden hacer? Al principio pareció que no podían hacer nada, excepto hablar. Todos los años a partir de 1848 celebraron asambleas sobre los derechos de la mujer en pequeñas y grandes ciudades; asambleas nacionales o de los estados, una y otra vez, en Ohio, Pensilvanya, Indiana, Massachusetts.
Podrían hablar hasta el día del juicio sobre unos derechos de los que carecían. Pero, ¿cómo iban las mujeres a conseguir que la ley les permitiera conservar sus sueldos o sus hijos después del divorcio, cuando no tenían ni un voto? ¿Cómo iban a financiar y organizar una campaña para conseguir los votos cuando no tenían dinero propio, ni siquiera derecho a poseer bienes propios?
El mismo temor a la opinión pública que una tan completa dependencia crea en las mujeres hizo que cada paso para escapar de su amable prisión fuera doloroso. Incluso cuando trataban de modificar algunas normas que estaba dentro de su poder cambiar, se ponían en ridículo. Los vestidos, terriblemente incómodos, que las mujeres usaban entonces, eran un símbolo de su sumisión: corsés tan apretados que apenas las dejaban respirar, media docena de enaguas y faldas que pesaban de cinco a seis kilos, tan largas que barrían la basura de las calles.
El fantasma de las feministas quitándoles los pantalones a los hombres se deriva, en parte, del uso de los bloomers: una bata con falda hasta las rodillas, y pantalones por debajo, hasta los tobillos. Elizabeth Stanton los usaba, rabiosamente al principio, para realizar sus faenas caseras cómodamente, como una mujer de hoy puede llevar shorts o pantalones. Pero cuando las feministas usaban los bloomers en público, como símbolo de su emancipación, los chistes soeces en los artículos de los diarios, de los bromistas callejeros e incluso de los niños, resultaban insoportables para su sensibilidad femenina.
“Las feministas lograron ganar algún terreno... no fueron arpías amargadas, sino mujeres llenas de entusiasmo y convencidas de que estaban creando historia.”
“Nos ponemos este traje para tener mayor libertad; pero ¿qué es la libertad material comparada con la esclavitud mental?”, dijo Elizabeth Stanton renunciando a sus bloomers. Muchas de ellas dejaron de usarlos por una razón femenina: favorecían muy poco, excepto a la diminuta y linda señora Bloomer.
Sin embargo, aquella débil terquedad tenía que imponerse en la mentalidad de los hombres, en la de las demás mujeres, en la suya propia. Cuando decidieron solicitar el derecho de la mujer casada a conservar sus propiedades, las propias mujeres les daban con las puertas en las narices, con el pretexto hipócrita de que tenían un marido y que, por lo tanto, no necesitaban leyes que las protegieran.
Cuando Susan Anthony y sus jefes de grupo recogieron seis mil firmas en diez semanas, la Asamblea del Estado de Nueva York las recibió con un torrente de carcajadas. Burlonamente, la Asamblea hizo observar que:
puesto que las damas obtienen siempre los más exquisitos bocados en las comidas, los mejores asientos en los vehículos y el derecho de elegir en qué lado de la cama deseaban dormir, si hoy existe alguna desigualdad y alguna opresión, los caballeros son los que las soportan.
Lo asombroso fue que las feministas lograron ganar algún terreno... que no fueran arpías amargadas, sino mujeres llenas de entusiasmo y convencidas de que estaban creando historia. Había más ánimo que amargura en Elizabeth Stanton, dando a luz a sus cuarenta años, cuando escribía a Susan Anthony que “este niño sería realmente el último y ahora era cuando empezaba lo bueno”. “Valor, Susan ―decía―, no alcanzaremos nuestra edad madura hasta los cincuenta.”
Dolorosamente insegura de su valor y con poca confianza en su atractivo ―no por la forma en que la trataban los hombres (tenía pretendientes), sino a causa de una hermana mayor hermosísima y de una madre que consideraba el ser bizca como una tragedia―, Susan Anthony, entre todas las líderes feministas del siglo XIX, fue la única con algo de semejanza con el mito. Se sintió traicionada cuando las demás empezaron a casarse y tener hijos. Pero a pesar de su carácter pendenciero, no fue la solterona amargada con un gato. Viajando sola de ciudad en ciudad, clavando ella misma los anuncios de sus reuniones, utilizando al máximo sus talentos de organizadora, de intrigante y de conferenciante, se abrió camino en un mundo cada vez mayor.
______________________
1 Eleanor Flexner: Century of Struggle: The Woman’s Rights Movement in the United States, Cambridge, Mass., 1959, p. 30.
2 Elinor Rice Hays: Morning Star. A Biography of Lucy Stone, Nueva York, 1961, p. 83.
3 Flexner: Ob. cit., p. 64.
4 Hays: Ob. cit., p. 136.
5 Íbid., p. 285.
6 Flexner: Ob. cit., p. 46.
7 Íbid., p. 73.
8 Hays: Ob. cit., p. 221.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















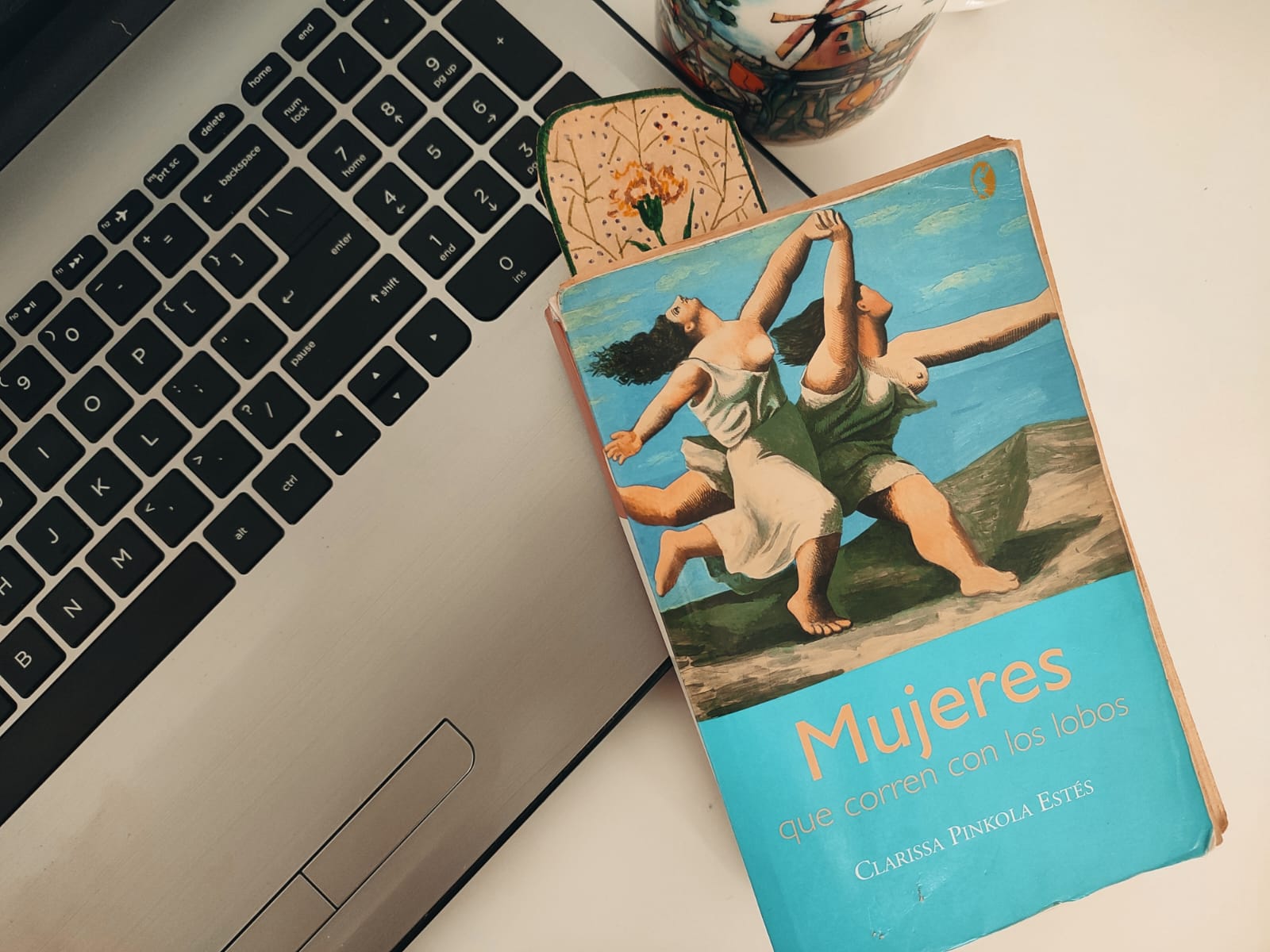








Responder