Travesía II

Llegado cierto momento del espectáculo, la bailarina asiática se desplomó en el escenario. Como una cinta de seda, pensó Marcos, y estuvo a punto de levantarse y aplaudir y gritar bravo, con Beatriz y la gente mirándolo como si estuviera loco. Ella pensó en las hojas que caen de los árboles en el otoño. Pero era aún el verano del 2007. Beatriz suspiró, qué calor, y ahora tendremos que montarnos en una guagua con un montón de gente. Lo miró con una sonrisa ansiosa que lo hizo bajar la vista y desear que el espectáculo no terminara, aunque ya no podía disfrutarlo. El telón se cerró y la gente comenzó a aplaudir. Cuando los bailarines salieron al escenario, el público se levantó de sus asientos y aplaudió con más fuerza, de forma casi feroz. Marcos y Beatriz aprovecharon para deslizarse fuera del teatro. ¿Qué hacemos?, preguntó sin mirarla. Ella suspiró sin hablar, y sin esperanza. Era domingo, el sol estaba afuera aún; apenas serían las 6:30 de una tarde de domingo en el mismo centro de la ciudad. La gente llevaba ropa de ir a pasarla bien, a comer en algún buen lugar. Ellos también estaban muy bien vestidos y la habían pasado bien, durante la hora y media que había durado el espectáculo, mientras todos a su alrededor eran espectadores como ellos. Ahora, cuando cualquiera de los que estaba a su alrededor paraba un taxi, estaba segura de que irían a comer a un lugar bueno, bonito… y caro. Al menos demasiado caro para ellos, que regresaban a casa a comer, y ni siquiera lo harían en taxi.
Podríamos caminar hasta la primera parada y esperar ahí, dijo él, si no logramos montarnos en la primera guagua que aparezca, al menos tendremos la seguridad de hacer el viaje sentados en la segunda o la tercera, y dejó escapar aire, todo el aire que le quedaba en los pulmones. Marcos avanzaba con angustia. Beatriz se dejaba arrastrar tres o cuatro pasos detrás. Ella lo llamó desde su lejanía. No puedo caminar con estos tacones, nunca tuve que caminar con ellos más de una cuadra, él y yo siempre nos movíamos en carro; hoy he tenido que estar horas de pie y caminar más de lo que estoy acostumbrada. Él se detuvo, la miró con ansiedad, por un segundo pensó ir hasta ella, cargarla. Ella por fin logró llegar hasta él, se aferró a su hombro para dar tres o cuatro pasos más antes de detenerse otra vez. Recostados contra un muro, vieron pasar guaguas en el mismo sentido que ellos. Ella dijo lo que debimos hacer fue cruzar la calle y coger una guagua hasta la primera parada, todas llegan al túnel, por qué no se nos ocurrió eso. Pareció que Marcos iba a decir algo. Es tarde ahora, sentenció ella, estamos en el medio y tenemos que seguir, no tenemos más remedio que seguir. Acababa de irse una guagua. Quedaban pocas personas en la parada y tenían al menos la seguridad de que harían el viaje de regreso sentados. Fue ella quien tomó la mano de él mientras esperaban; él, con la vista fija en el sitio por donde asomaría la guagua, rezaba porque no demorara demasiado. Tengo quince días de vacaciones, dijo ella con tristeza, quince días para dejar más de mi vida en las paradas de guagua, bajo el maldito sol de esta ciudad. Podríamos viajar, dijo Marcos, a alguna provincia; no tengo dinero ahora mismo, pero quizás dentro de unos días. Ella había mencionado el viaje por primera vez en el invierno. Era la cuarta vez que coincidían en la parada, por la mañana, cerca de las ocho. Desde el banco, con el portafolio sobre los muslos, él la veía llegar. Beatriz miraba el mar de gente a su alrededor y luego a la lejanía de donde debía surgir la guagua. Aquella mañana, traía gente colgada de las puertas y las ventanillas, pero se detuvo en la parada y los que estaban abajo lucharon por montar; se empujaron, se dieron golpes. El conductor hacía señas al chofer para que arrancara. No cabía nadie más. Beatriz contemplaba el espectáculo desde la acera. Marcos estaba en la puerta, con un pie en el estribo, cuando la vio. Iba a quedarse ahí abandonada, otra vez. No le dio tanta lástima el frío, el tiempo que transcurriría antes de que pasara otra guagua, como la soledad, el ridículo de ser la única que permaneció en la parada con la esperanza de ver aparecer una guagua vacía o apenas medio llena, lo estúpida que iba a sentirse cuando la siguiente viniera en las mismas condiciones o parara, como otras veces, a más de treinta metros. Y Marcos no quería imaginarla corriendo una vez más con la boca abierta, sin aire, con los senos pesados brincando, la saya enredándose en sus piernas, agarrando el bolso con una mano, haciendo un esfuerzo por lucir al menos digna, todo eso para ver la guagua partir sin ella en el último momento, cuando apenas le faltaran dos metros para llegar. La haló por el brazo desde la puerta antes de haber encontrado las palabras adecuadas, móntese ahora que la próxima vendrá peor. Tuvo que bajarse para cederle un espacio, y empujarla por las nalgas para montarse detrás. Qué calor, dijo ella en algún momento, cuando ya habían logrado acomodarse arriba, uno junto al otro, y pensar que cuando bajemos vamos a morirnos de frío, así es como una se enferma; en el oriente del país hay calor en esta época del año, allá nunca llega a sentirse frío de verdad, aunque aquí nos estemos helando. Él no contestó, ella lo miró entonces para hablar como si se hubieran conocido siempre, tengo tantas ganas de hacer un viaje, aunque sea para escapar unos días de este frío, o del calor de las guaguas, de la espera, de la gente; tengo ganas de escapar, ¿tú no?
Bajaron de la guagua a caminar dos cuadras, juntos. Se escuchaba la música del noticiero nocturno. Debe estar terminando, dijo ella. O comenzando, dijo él. En la esquina se despidieron con un beso. Se escuchaba la voz de la locutora anunciando la programación televisiva para esa noche de domingo. Cada uno caminó otras dos cuadras en dirección opuesta hacia sus respectivas casas, a contarles a sus respectivas familias lo buena que había estado la obra. Los padres de ella dirían que intentarían ir tal vez el próximo fin de semana; la hermana, con el niño cargado, haría un gesto de resignación. A él, los padres lo escucharían hablar de la obra, con paciencia, sin comentarios, hasta que se aburriera de oír su propia voz y se callara.
Contemplaba sus senos desde la ventana mientras fumaba un cigarro y ella dormía. El seno izquierdo colgaba sobre la frazada que habían doblado en el suelo a modo de colchón. Realmente, ella no estaba acostumbrada a fiestas donde se comía pan con mayonesa, galletas, una lata de perros calientes que alguien había llevado: un perro caliente por persona; un flan hecho por el dueño de la casa, una botella de ron malo mezclado con jugo de naranjas. Pero había aceptado ir. Es bueno cambiar. Se había divertido en realidad, le decía después, cuando había terminado todo. Era hora de irse, algunos se habían ido ya. Sí, se había divertido. El problema era que estaban en uno de esos lugares de los que no se podía salir después de las once de la noche, no había cómo. Los que se iban vivían cerca y solo tenían que caminar. El dueño de la casa siempre tenía listas un par de frazadas, unas sábanas, unos cojines y hasta un pedazo de su propia cama. O sea, que se quedaron en la sala con la frazada y un par de almohadas. Ya los otros habían asumido que estaban juntos, que necesitaban espacio. Y ocurrió. Sin que él supiera en realidad si había tenido tiempo suficiente de desearla. La observaba a través del humo del cigarro, desde un ángulo de donde los huecos de su nariz parecían más grandes, las nalgas y los muslos aplastados contra el suelo formaban bultos de celulitis. ¿Qué iban a decirse cuando despertara? ¿Qué iba a pasar? Y ese fue el instante en que Beatriz abrió los ojos y sonrió, una sonrisa dulce, somnolienta. Suficiente para que Marcos soltara el cigarro y fuese hacia ella. Se abrazaron duro. La besó en los hombros, la nuca, el pelo, intentó meter la cara entre sus senos. Estuvieron un rato abrazados. Él olía a sudor fuerte, demasiado fuerte. Pensó decirle que fuera a lavarse, pero habría tenido que quedar sola, en la oscuridad de aquella sala ajena y vacía. Se apretó contra él y respiró. Tendría simplemente que acostumbrarse. Este instante es tan bello, dijo. Afuera empezó a llover. Deberíamos salir a mojarnos, dijo ella, dicen que mojarse en el primer aguacero de mayo trae buena suerte. Sí, dijo él, sin moverse, pensando que necesitarían suerte en realidad, mientras se encogía ante la idea del agua fría en la piel a esa hora de la madrugada. Tendría que hablar con su amigo, el dueño de la casa, para que le prestara de vez en cuando el apartamento. Cuando ambos pudieran pedir el día libre en el trabajo y su amigo estuviese fuera. Hasta que apareciera algo, hasta que resolvieran. No podía pagar un alquiler. Verdad que es lindo este momento, preguntó ella.
Habían recorrido toda la ciudad en busca de un sitio donde sentarse a conversar, comer algo no muy caro. Los pocos lugares con sombra en los parques ya estaban ocupados. Beatriz se miró los pies, por suerte hoy me puse sandalias bajas, y alzó la vista hacia él, con ganas de sonreír, de que él sonriera para ella sonreír a su vez. Y él rio con ganas, con todos los dientes, salpicándola de saliva. Ella también. Terminó sofocada, buscando algo a su alrededor. Es una suerte, sí, dijo él, aunque el otro día estabas tan elegante. Ella tenía sed. No habían encontrado ningún establecimiento en moneda nacional, que no fuese demasiado caro. Él tenía dos dólares. Solo ansiaban sentarse a conversar y comer algo hecho en el día, sin moscas, y tomar algo, con dos dólares. Con menos, si era posible. Hay un lugar, dijo ella, él y yo íbamos con frecuencia, la comida es buena y hay cosas baratas, las bebidas también; con dos dólares y veinte pesos que tengo podemos sentarnos a comer algo y conversar. Caminaron más, doblaron en la misma esquina más de una vez. Era por aquí, decía ella, estoy segura; hace mucho tiempo, pero estoy segura. Él la seguía en silencio. El taxi nos dejaba en la misma puerta, seguía diciendo ella; él era cliente habitual, siempre dejaba propina y nos atendían muy bien. Beatriz se detuvo y pareció desinflarse con un suspiro. Quizás, lo demolieron o lo convirtieron en otra cosa, dijo Marcos. Tal vez ni existía, dijo ella; hace tanto tiempo. Se dejó caer en el primer banco que encontró. No estaban en un parque y tampoco se había dejado caer en un banco; era apenas un pedazo de muro junto a una casa vieja, donde debía tirarse algún borracho de vez en cuando. Lo único que quiero es tomar algo antes de regresar, dijo ella, aunque sea agua. Vengo enseguida, dijo él y regresó con dos latas de refresco y un paquete de galletas de vainilla con crema, no enseguida precisamente. Tuvo que preguntar y caminar lo suyo para dar con un quiosco y demorarse en sacar cuentas de lo que podía comprar con dos dólares, y decidir si a ella le gustarían más las galletas de chocolate rellenas con crema de coco o las de vainilla rellenas con crema de limón; o unos sorbetos de fresa.
Marcos levantó la vista. A tres cuadras estaba el mar. El sol había cedido. No habían abierto aún el paquete de galletas, estaban a tiempo de caminar hasta el muro del malecón, sentarse ahí a comer las galletas, tomarse lo que quedaba de refresco y conversar. Eran solo tres cuadras. El sol siguió cayendo. Finalmente abrieron el paquete de galletas. Cuando terminaron de bajar la última, con el último trago de refresco, Beatriz dijo ahora tendremos que fajarnos con una guagua. Así celebraron el tercer mes de su relación.
Eran las nueve de la noche cuando llegaron a la esquina de decirse adiós. La única palabra después de dos horas. Ella suspiró entonces, alzó la mano para tocarle el hombro. Él esperó el contacto de la carne tibia a través de la camisa durante un largo segundo. No llegó. Ella miró su mano en el aire y la dejó caer. Vamos a terminar, dijo él, apurado, como si no le fuera a dar tiempo pronunciar las palabras y fuera cuestión de vida o muerte decirlo. Como todas las noches que regresaban juntos, ella le dijo cuídate. Él contestó tú también, y cada uno caminó hacia su casa. Algo tenían que devolverse al otro día. Él fue a su casa. Como siempre, ella lo recibió en el portal, tenía en la mano el libro que él le había prestado un mes antes. Él también traía algo que devolver. Se sentaron en el suelo. No se escuchó otra cosa que la música de la telenovela, hasta que ella dijo si al menos tú yo tuviéramos algún recuerdo juntos, cosas nuestras. Entonces él se levantó de un brinco, vamos a hacer ese viaje, lo vamos a hacer.
A Marcos no le importó pedir dinero prestado; lo devolveremos juntos después, había dicho ella. Pero el hospedaje era caro en cualquier sitio. Todos los hoteles en moneda nacional habían sido reservados meses antes. O estaban en reparación, hacía años. La gente había previsto la forma de escapar del calor y rutina de la ciudad. Marcos llamó a todas las bases de campismo, en algunas había alojamiento. Para octubre. No podían esperar tanto. Sus quince días de vacaciones estaban por terminar. Apareció una base de campismo en Sancti Spíritus que tendría alojamiento a mediados de septiembre. Era la última oportunidad para alcanzar al menos los restos del verano fuera de la ciudad. Llegarían al lugar el jueves e intentarían regresar el domingo, a tiempo para que ella empezara a trabajar.
No fue precisamente cómodo el viaje en tren, retrocedían un metro para avanzar dos. Todo el tiempo. Pero lograron dormir y despertarse a tiempo para ver la bahía de Matanzas. Volvieron a dormirse tomados de la mano, la cabeza de ella sobre el hombro de él. Llegaron a las nueve de la mañana, y a las diez se bajaron de un tractor que los dejó a casi tres kilómetros de la base de campismo. Desde allí tenían que seguir a pie, cuesta arriba. Poco antes de las doce, contemplaban un caballo negro, o casi negro, que pastaba frente a las cabañas. A menos de un metro estaba echado un caballo blanco y otro potro carmelita con una mancha blanca en la frente. Estaban justo en la entrada del campismo, veían a los caballos por entre los pinos y los sauces, se oía agua que corría cerca. El caballo blanco se levantó lenta y perezosamente, estiró el cuello y se quedó un momento inmóvil, mirando un punto lejano. Un hombre bajito, vestido de vaquero, se acercó a ellos. Esa es la hembra, les dijo. Y los tres se quedaron mirando los caballos, hasta que el administrador de la base llamó a Marcos y a Beatriz para registrarlos. Ella aprovechó los pasos que los separaban de la recepción para apretarse a él y decirle en voz baja, viste lo que nos hubiéramos perdido.
Lo único malo del campismo era la música. El mismo reguetón que se escuchaba en todas partes en La Habana. Les dio risa. Pero al menos tenían la base casi para ellos solos. Había un matrimonio gordo con tres hijos entre cinco y ocho años; al día siguiente llegaría un grupo de personas en un van. Eran amigos del administrador y también venían de la capital. Tienen suerte, les dijo. Incluso podrían comprar queso, mucho más barato que allá.
El vaquero había mirado a Marcos como a una potranca; no como a un potro, si no como a una potranca endeble. Había dicho si quieren los llevo, con los ojos fijos en Beatriz, tasándola. Pura sangre, indómita, leyó Marcos en sus ojos. Solo tengo que bañar a los animales en la poceta, siguió diciendo el vaquero. Beatriz se reía nerviosa. Marcos se paró frente al vaquero con las manos en los bolsillos para obligarlo a mirarle la cara. Le sacaba casi diez centímetros con sombrero y todo, podía ganarle si fuera necesario. El vaquero lo miró como a una mujer que llevara rato intentando llamar su atención. Como ustedes no son de aquí, para que no se pierdan, no atraviesen el río, aunque es el camino más directo, salgan del campismo y tomen el camino que lleva a la cascada; la casa del viejo está en la segunda entrada.
De todas formas, se perdieron. Preguntaron en la primera entrada y pasaron de largo frente a la segunda sin verla. Tuvieron que volver a preguntar y luego andar cuesta arriba desde la entrada para llegar a la casa. Al menos, había queso. A la mitad del precio a que se vendía en La Habana. Y como el viejo no tenía cambio les vendió tres libras por un dólar. Se habían ahorrado más de veinte pesos, nadie se los iba a creer en La Habana. Tremendo negocio. Entonces, Marcos dijo vamos a regresar por el río. No había forma de perderse. Solo tenían que seguir los cables eléctricos, había dicho el guajiro. Se mojaban un poco, por encima de los tobillos, y enseguida estaban en el campismo.
El terreno era bastante irregular y tuvieron que subir una pequeña cuesta. Se detuvieron un momento a contemplar el paisaje alrededor. Tenían tiempo aún antes de que oscureciera, el comedor abriría de siete a ocho; en veinte minutos estarían en el campismo. Beatriz tomó la mano de Marcos y le sonrió, quería recordar cada detalle del paisaje, de ese instante; les quedaban solo dos días allí juntos, después tendrían que volver a las despedidas en la esquina, a la casa del amigo cuando pudieran ausentarse del trabajo. No se soltaron más hasta llegar al río. Marcos se remangó los pantalones y ella se encaramó la saya a mitad de los muslos. Como Ofelia entrando en el río, pensó Marcos viéndola cruzar. Ella se sentía ridícula, mojada y feliz. Ya casi estaban ahí, se escuchaba la mala música del campismo. Entonces chocaron con la cerca. El guajiro no había hablado de ninguna cerca, ni el vaquero. Trataron de bordearla, de encontrar algún hueco por donde pasar. No había. La cerca era interminable y no les quedaba más remedio que cruzar de alguna forma. Marcos intentó brincar y luego pasar entre las hileras de alambre con menos de quince centímetros de separación entre sí. Se arañó las manos y una nalga, el pantalón se le rajó. Buscaron un lugar más cómodo por donde pudiera cruzar Beatriz sin romperse la saya. Vieron una piedra que podía servirles de apoyo. Marcos tuvo que cruzar nuevamente para arrastrar la piedra hasta la cerca, y volver a cruzar para ayudarla a pasar del otro lado. Estaban en medio de un matorral que se tupía más a medida que avanzaban. No aparecía rastro del campismo, pero seguían oyendo la música. Estamos cerca, decía Marcos, tenemos que estar cerca. Ella quería regresar a la casa del guajiro. Pero él estaba renuente a retroceder, estaban ahí mismo, solo tenían que seguir recto, iban a ver las luces en cuanto terminaran de atravesar las matas, el campismo estaba al otro lado. Y seguía avanzando cuando ya no era posible ver nada. Beatriz simplemente se detuvo a mirarlo hasta que él decidió dar media vuelta. Volvieron a encontrarse frente a la cerca. Él cruzó y arrastró la piedra para que ella se apoyara, le dio la mano, pero algo falló y ella cayó de nalgas, con las piernas abiertas. Marcos no pudo evitar el recuerdo de la bailarina asiática dejándose caer sobre el escenario como la seda y sintió una punzada en el estómago. Ella estaba aún del otro lado, pero no quiso volver a intentar cruzar por encima de los alambres; se arrastró por debajo de la cerca. Marcos la levantó lo poco que podía y vio a Beatriz llenarse los senos de fango y rasparse las rodillas. Se quedó sentada un momento en el suelo, sin aire. Hemos venido aquí a pasar trabajo, dijo. Emprendieron el camino hacia la casa del guajiro. De pronto, sin previo aviso, Marcos salió corriendo otra vez hasta la cerca. Regresó con el pedazo de queso y volvieron a cruzar el río, sin hablar.
Les quedaban dos días completos allí; tres noches y dos días. Habían pagado ya la reservación y la comida. Después quedaba ver cómo saldrían de allí. Llegar a Sancti Spíritus requería primero bajar los dieciséis kilómetros que los separaban de la carretera, a pie. Intentaron entretenerse en la sala de juegos y en el video. A las nueve de la noche estaban acostados en el suelo sobre los colchones, mirando el techo. No tenían más remedio que compartir la sábana para no pasar frío. A las nueve y media ella le agarró la mano y lo hizo colocarse encima de ella. De alguna forma llegaron al mudo acuerdo de recrearse, demorarse tanto como fuese posible, tenían un montón de horas por delante aún. Marcos se esmeró, resistió cuanto pudo para que ella llegara primero, y ella lanzó un gemido salvaje y triste. Y miró a lo lejos, hacia las grandes cosas que ya no iban a ocurrir. Él llegó también en su momento y después solo les quedó dormir. A la mañana siguiente el frío la despertó. Lo vio por la ventana caminando de un lado a otro junto al río, cruzarlo y meterse entre las matas, y regresar con el pantalón mojado hasta las rodillas. Le tomó unos minutos darse cuenta de que estaba intentando buscar el camino hacia la casa del guajiro, la parte donde se habían perdido, y pensó que aún le quedaba una noche y dos días junto a él. Entonces empezó a llover y él tuvo que regresar a la cabaña. Llovió todo el día, y el siguiente. Se acercaba el principio del otoño.
Tuvieron suerte, les dijo el administrador del campismo por la tarde. Mis amigos se van mañana y tienen espacio en su van para llevárselos a ustedes. No tendrán que hacer la cola de la lista de espera. Eran chéveres los dueños del van, se pasaron el viaje contándoles de sus viajes anteriores al campismo. Venían todos los años, dos veces cada año. Les preguntaron si querían venir con ellos en tres meses, para fin de año. En invierno eso era lindo y las fiestas de Sancti Spíritus eran buenas. Podían llevarlos a Topes de Collantes, y a Trinidad, y a la playa Ancón. Les dieron su teléfono para que los llamaran a principios de diciembre. Beatriz lo copió en un papel que se metió entre los senos.
Los dueños del van les contaron cómo habían conocido al administrador del campismo, y que siempre les guardaba queso y viandas para que se llevaran a La Habana. Finalmente se acabaron los cuentos y ellos pudieron hacer las tres horas que les quedaban de viaje en silencio, y hasta dormir algo.
Durmió ella, mientras él miraba por la ventanilla. El van los dejó en la misma Ciudad Deportiva y de ahí tuvieron la suerte de coger una guagua rápido hasta la casa y hacer el viaje sentados. No tuvieron que llegar a la esquina de decirse adiós. En realidad, esa esquina quedaba dos cuadras después de la casa de Marcos; esta vez no tenía que caminar hasta allí con ella.
Se dijeron chao, cuídate; salúdame a tu mamá; si necesitas algo… Eso era todo, y cuando él empezaba a sentir el peso de la tristeza, de lo jodido que está uno en esta vida, se acordó del préstamo que iban a pagar juntos, y no encontró palabras para recordárselo. Y supo que tendría que pagarlo solo. Y que siempre se puede estar un poco más jodido.
(Del libro de cuentos The Cuban Dream, 2015;Premio de la Editorial Oriente, 2014.)
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















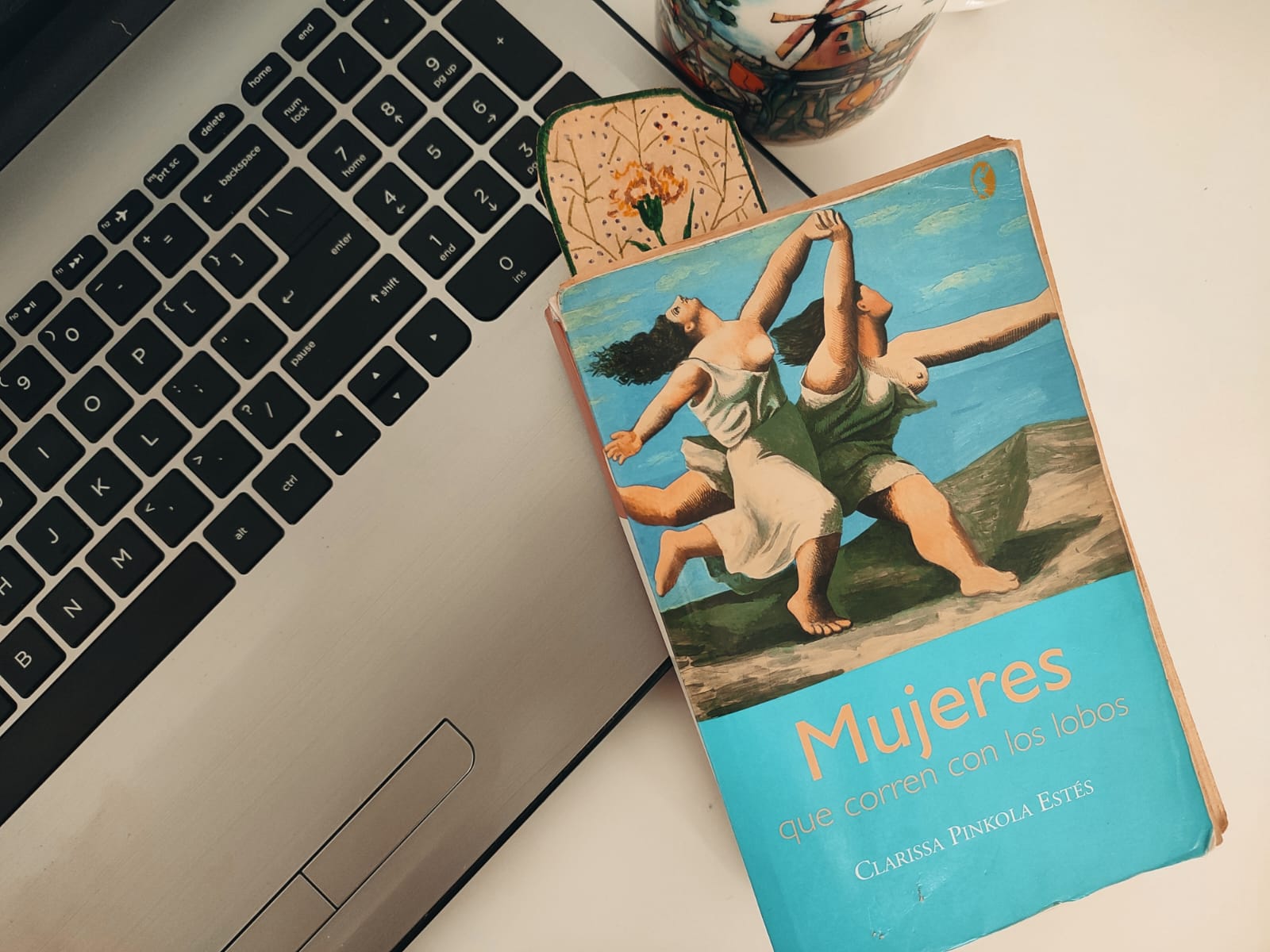








Responder