Narrativa cubana │ Mylene Fernández Pintado: “Una noche de invierno en La Habana”
La obra de Mylene Fernández Pintado aborda las complejas realidades de la Cuba de hoy, vistas desde una singular perspectiva de género.

Se acomodó en el sofá a oír música, como tantas otras veces. La música era poderosa. Además de sonido, tenía imagen, olor, sabor y contenía personas, lugares, diálogos y sensaciones. Era la gran fábrica de buenos recuerdos. Luego pensó que por eso existían las discotembas. Uno pagaba para que le devolvieran la parte linda del pasado por algunas horas.
Cada vez que iba a las fiestas de sus amigos del pre y la universidad, le decían que se mantenía bien y que se parecía a la de antes. Ella pensaba que si ambas cosas eran ciertas era porque ni en la fiesta ni en la vida la acompañaba un marido de esos que miraban recelosos a cada persona que se acercaba a su consorte. Pobres maridos, se sentían como peces fuera del agua y, pese a eso, tenían que mostrarse comunicativos y simpáticos.
En aquellas reuniones había música, pero no era potente como la que escuchaba acostada en su sofá. Quizás porque las preguntas, respuestas y las exclamaciones “Estás igualita” eran tan frecuentes e intensas que las voces de los cantantes quedaban amortizadas, como si ellos se avergonzaran de interrumpir los encuentros entre viejos amigos. O quizás esa banda sonora del antes se debilitaba por lo lejanos que estaban los asistentes de aquellos muchachos que vivieron sus mejores años al compás de esas melodías. Ahora, había profusión de canas, arrugas, calvicie, barrigas, celulitis, várices y muchos padecimientos crónicos.
En esas fiestas retro, el pasado debía competir con el presente. A muchos les había ido bien: personas pragmáticas, luchadoras, caminantes con destino, corredores con las metas claras. Anti-nostálgicos, combatientes contra la melancolía que enarbolaban su aquí y ahora de vencedores. En ese grupo entraban las flacas esqueléticas que ahora eran ladies delgadas, los raquíticos de rostros aniñados que hoy eran tipos apuestos, los invisibles que hoy eran famosos y los pobres que hoy eran ricos.
Ella parecía una del grupo al que le iba bien. Tenía: un buen trabajo, una buena casa y familia en Miami. No tenía: carnes trémulas, espejuelos, diabetes ni un celular abarrotado con fotos de hijos y nietos, siempre pronto para apabullar al primer ingenuo que le preguntara por su familia.
No había fotos de hijos o nietos en su celular porque no los tenía. Los hijos, además de ser eterna fuente de preocupaciones, controlaban la vida de sus padres. Los malos hijos eran portadores de angustias o conflictos. No estudiaban, se metían en problemas y coleccionaban matrimonios fallidos que generaban nietos de los que los abuelos debían ocuparse, porque su generación sí es responsable de sus afectos. Los buenos hijos estudiaban y se convertían en tremendos profesionales que luego emigraban, hacían carreras brillantes afuera y mandaban dinero, medicinas, comida y recargas de celular a sus padres. Los buenos hijos, al inicio, regresaban a pasar las navidades, apurados y ansiosos, pero luego descubrían destinos más interesantes, demoraban las visitas y las circunscribían a las fechas en las que los pasajes de avión eran más baratos. Los buenos hijos se hacían perdonar las ausencias con más recargas al celular de los genitores para hacer video llamadas y quererse mucho, de display a display.
A veces, sus amigos llevaban los hijos a las fiestas. Eso le resultaba curioso. Cuando ella era joven, había suficientes cosas que hacer en La Habana como para gastar la noche del sábado en una fiesta de los padres. La verdad es que no recordaba a los padres de sus amigos de juventud, empeñados en organizar fiestas para mantener vivo el pasado en el que aún no eran los padres de nadie.
Sus abuelos eran ancianos desde que ella los recordaba, con sus cabellos grises o blancos, vestidos de colores sobrios y acompañados por sus atributos cotidianos: espejuelos, paciencia, libros, la máquina de coser, la radio, los postres. Parecía que habían nacido así, venidos al mundo para ser los abuelos de alguien.
También sus padres parecían haber nacido padres. Sus fotos de infancia y adolescencia tenían siempre algo de irreal, como si fuera una vida falsa, hecha de cartón e imágenes en blanco y negro, para mostrarla sin haberla vivido.
Quizás esas reuniones en las que ella y sus amigos bailaban y se abrazaban con “los ojos llenitos de ayer” eran el modo de pactar con la edad sin dejarse escachar por ella, de combinar cabezas jóvenes con cuerpos viejos. Quizás cada generación alargaba más el momento de rendirse a la fecha que marcaba el calendario. Pensó en los nietos de sus amigas, esa manada de niños regordetes que sonreían en las fotos de los celulares, y los imaginó así mismo a los ochenta años. Se aterrorizó. Parecía la trama de una novela de Bradbury.
Durante el medioevo, el promedio de vida en Europa eran 35 años. Lamentablemente, muchos países del Tercer Mundo no lo superaban. En África nacían niños que sobrevivían solo días, semanas, meses o unos pocos años. Europa se quejaba de su baja natalidad y pregonaba al resto del mundo el peligro de convertirse en un continente para viejos. Al mismo tiempo, repudiaba a los inmigrantes, esos seres tan ajenos que arriesgaban sus vidas en viajes peligrosos porque deseaban llegar al viejo continente lleno de viejos, buscando un futuro mejor para sus hijos.
También Cuba se estaba convirtiendo en un país para viejos. Los jóvenes se iban, era como si el país fuera una pila de agua defectuosa que goteaba permanentemente habitantes hacia el resto del planeta. Además, muchos de los que permanecían aquí no querían tener descendencia, porque las condiciones económicas eran desalentadoras y no veían luz al final del túnel. Muchos ancianos vivían solos. La generación con mayor presencia en la sociedad era la de ella. Casi todos al borde de la jubilación y haciendo fiestas del remember yesterday.
Cuando ellos eran jóvenes, las fiestas eran espartanas, poca comida y bebida pero mucha música, siempre en inglés. Su generación no era musicalmente patriota pese a la insistencia de los medios de comunicación ―que antes se llamaban radio, televisión y teques a cualquier hora y en cualquier lugar― en resaltar la rica cultura sonora de la isla y demonizar todo lo proveniente del imperio del mal, que incluía las melodías de EEUU y Reino Unido, fabricantes de los mejores temas malditos.
En esos años, la ciudad ofrecía más sitios a los que ir, o quizás menos, pero esos eran para casi todos los bolsillos. Nada de discotecas y bares carísimos, piscinas y fiestas privadas en las que se pagaba la entrada. La humilde acción de ir al cine era una buena opción, sobre todo para los enamorados. Las salas no eran antros oscuros con asientos desvencijados, olor a humedad, malas copias torpemente manejadas por pésimos proyeccionistas, y escasos asistentes de los cuales la mitad eran masturbadores, y la otra, transeúntes que buscaban un sitio barato donde pasar el tiempo o dormir ―a veces hasta roncaban―. Los cines se habían convertido en un espectáculo digno de ser filmado y proyectado en salas confortables para deleite de espectadores de verdad.
Volvió a su mente el cine Riviera, una noche de enero inusualmente invernal de finales de los setenta. Ella recordaba su abrigo azul marino sobre un pullover azul tan claro que parecía el color de las masas de hielo que flotan en los océanos, a juego con un par de blue jeans y unos zapatos marrones. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo que caía sobre la espalda. Una clásica chica de los setenta.
El muchacho estaba en la puerta del cine. Era alto y tenía el pelo castaño. La tomó por la mano cuando ella y sus amigas, al ver que la película había empezado, decidieron irse. Ella lo miró, sorprendida; él le dijo que quería verla y le pidió por favor que se quedara para ir juntos a algún lugar. En los años setenta se podía pedir eso a una muchacha si uno contaba con un presupuesto modesto, y la petición se hacía muy dulcemente.
Él estaba con unos amigos. También ella estaba con unas amigas y no las iba a abandonar por un desconocido que la abordaba a la puerta de un cine. Ella sonrió, él también. Cuando sonreía era muy sensual. Ella dijo que no podía; él insistió un poco sin soltar su mano, pero sin presionarla. Luego le pidió verse al día siguiente, allí mismo. Ella dijo que sí. Él volvió a sonreír sin soltar su mano, como si ese simple monosílabo lo hiciera feliz.
Ella no fue. Muchas veces pensó que él sí había asistido a la cita y que lo de ellos pudo haber sido una historia bonita. A lo largo de los años no había dejado de evocarlo de vez en cuando. No lo había olvidado porque no había sucedido. No existía un final feo ni triste, solo la posibilidad de que hubiera sido todo muy bueno. A veces, algunos actores de películas se le parecían, el último había sido el protagonista de West Side Story, la versión de Spielberg. También los filmes eran maravillosos para traer de vuelta el pasado.
Siguió acostada en el sofá, oyendo música “de antes”. Antes, los cantantes le cantaban a su público, le regalaban las canciones para que cada uno las convirtiera en “su canción”, en la banda sonora de algo, y luego, en la banda sonora de la felicidad de antes. Ahora, los cantantes se cantan a sí mismos, a sus agentes, a las casas discográficas y a los críticos de Billboard y Rolling Stone ―concluyó.
¿Pensaría él en aquella noche? ¿Se acordaría de ella?
Se preguntó dónde estaría ahora ese muchacho. Temió que las hipotéticas respuestas la condujeran a alguien vulgar, sin encantos. A lo mejor era un actor de televisión que aparecía cada noche en la novela de turno y ella no lo había reconocido. O un dirigente dogmático con panza y guayabera, de los de la Mesa Redonda o el Noticiero. A lo mejor era un pobre ser anodino que arrastraba una vida gris por las aceras rotas y sucias de la ciudad. O un funcionario menor que trataba de sobrevivir día a día con pequeñas prebendas que administraba tan concienzudamente que casi no las disfrutaba, ahorrándolas para que le duraran hasta el retiro.
A lo mejor el muchacho del pelo castaño se había ido por el Mariel en los 80; en una balsa precaria en los años siguientes, o en la estampida que siguió al maleconazo del 94. Quizás no había corrido ningún riesgo y había viajado seguro y cómodo en su asiento de avión, reclamado por algún familiar, o se había quedado en un viaje de trabajo, de visita, o aprovechando una beca de estudios. Tal vez se había casado con una extranjera o acogido a la famosa Ley de Nietos española. A lo mejor estaba en Miami, Nueva York, San Francisco, Madrid, París o Roma. O en Bulgaria, Guatemala, Zanzíbar o Chipre.
Antes, casi todos estaban aquí. Antes, funcionaba el Coppelia hasta las dos menos cuarto de la madrugada y había colas en los cines el sábado por la noche. Antes, los muchachos tomaban las manos de las muchachas y las retenían sin tomar posesión de ellas. Antes, todo era mejor. Antes, ella era joven.
Era tan agradable estar acostada en el sofá, oyendo música y soñando con aquel muchacho castaño y con aquella muchacha joven para quien la juventud no tenía ninguna importancia. Esa muchacha que pese a asistir a cumpleaños, tener abuelos y ver nacer y morir personas, se comportaba como si poseyera un reloj biológico privado que no iba más allá de la salida del próximo sábado, el próximo examen o el próximo muchacho.
Se levantó. Tenía cosas que hacer, tenía que salir al mundo exterior, ese en el que no había tiempo ni espacio para recordar. Debía descender a la calle y al presente en el que todo lo conocido y entrañable era viejo, sucio, roto, desgastado o “venerable”, que le parecía una forma de lo más sofisticada de ser patético. En el que la gente joven era grosera, metalizada e ignorante, aunque sus amigas con hijos hablaran maravillas de sus retoños.
Se vistió pensando dónde estaba la frontera entre lucir bien y lucir ridícula. ¿Qué distancia separaba el llevar los años con ligereza de ser el hazmerreír de muchos? A lo mejor era la actitud la que acortaba o alargaba esa distancia.
Una vez vestida, se miró en uno de los espejos. La luz implacable le devolvió un rostro cetrino, con ojeras y bolsas bajo los ojos, arrugas en torno a la boca y las mejillas fláccidas.
Se empeñó a fondo con las cremas y los cosméticos para hacer desaparecer todo esto y, luego, se dispuso a ocultar ese maquillaje benévolo, intentando dejar en su rostro el efecto sin que se notara la labor de restauración. No se atrevió a encararse con el espejo de antes, así que recorrió la casa en busca de otro donde la luz fuera amable. Encontró uno que canceló casi todos los males que aquejaban su cara unos minutos antes, y eso la hizo pensar que si había cosméticos y un espejo que le devolvieran un rostro atractivo, el daño aún no era irreversible.
Sonó el teléfono. El presente chillaba y reclamaba su espacio. No le hizo caso y lo dejó sonar hasta que el del otro lado de la línea se cansó. Ahora era casi imposible esconderse, había celulares con sus sms, Messenger y WhatsApp. Los teléfonos eran inalámbricos y uno podía hablar mientras hacía caca o caminaba por toda la casa recogiendo regueros. Antes, uno permanecía quieto mientras hablaba por teléfono y se dedicaba solo a eso. Antes, uno atendía a los interlocutores y no los simultaneaba con lavar los platos sucios o discutir con el cobrador de la electricidad. Antes, hablar por teléfono era una actividad relajante. Ahora se conversaba a bordo de una bicicleta o al volante de un auto.
Antes no había iphones, ni androides. Los que hablaban solos eran los locos, seres frágiles que se comunicaban con los ángeles. Ahora, en las calles, oficinas, teatros, hospitales, colas, paradas de guaguas y almendrones, se escuchaba la vida de los otros: chismes, chistes, maledicencia, diatribas contra el gobierno, lites de parejas, discusiones, llanto, risa, citas, sobornos, amenazas y llamadas desde afuera en las que se repetía lo mismo mil veces. La relación con el teléfono había sufrido un giro muy raro del que nadie parecía darse cuenta. No era más la bendita tecnología que nos acercaba, sino una especie de Gran Hermano que vigilaba cada paso y del que era imposible escapar.
Apagó el equipo de música con el control remoto. Antes no había control remoto. Uno hacía mucha gimnasia mirando la televisión, había que levantarse para cambiar los dos canales existentes, aumentar o bajar el volumen, luchar con la antena, con los botones del brillo y el contraste, y luego, levantarse a apagarlo. Antes, los equipos eléctricos exigían que uno se les acercara, no se les podía dar órdenes desde la distancia.
Se rió con esta ocurrencia. La música y el recuerdo del muchacho que no ha envejecido porque ella no lo ha visto envejecer, la habían puesto de buen humor.
Contenta con su imagen de azogue, salió a la calle y caminó con el paso de los años setenta, mirando personas viejas que nada tenían que ver con ella. Personas que no mejoraban con un espejo gentil ni un estuche de cosméticos.
El muchacho estaba sentado. Era moreno, tenía el pelo negro revuelto, unos jeans claros y un pullover amarillo.
Ella lo miró. Él la miró, sonrió e iluminó todo a su alrededor. Sobre todo, la iluminó a ella por dentro y por fuera.
―¿Está esperando un taxi? ―le preguntó.
Era como los muchachos de antes, que la abordaban a una con pretextos inteligentes y corteses.
―No. Voy a casi todos los lugares caminando ―le respondió, devolviéndole la sonrisa.
―Si son cerca.
―Bueno, la verdad es que si son lejos me lo pienso un poco para ir.
Él se rió.
―¿Vive por aquí?
―Sí, en ese edificio ―Y señaló su balcón.
―La verdad es que vive en un lugar de lo más céntrico, así que casi todo le queda cerca.
―Y por eso camino todo lo que puedo.
―Y por eso luce tan bien.
El muchacho castaño del cine Riviera tomaba la mano entre las suyas como si de ello dependiera su felicidad.
―Gracias ―dijo, con la coquetería con la que alguien de treinta años podría declararse una señora madura, sabiendo que está muy lejos de eso.
Ambos rieron.
―¡Mira quién está aquí! ―Sintió la voz de Martica, la indiscutible líder del pre, que ahora era la organizadora de fiestas y excursiones, esos eventos en los que el pasado volvía por unas horas y donde ella escuchaba decir a sus amigos de antes que se mantenía bien.
―¿Te acordaste de ella, Damián? ¿O fue ella la que te reconoció? ―preguntó Martica al muchacho mientras la abrazaba con cariño.
―Claro que la reconocí, pero parece que ella no se acuerda de mí ―declaró el muchacho a su madre, riendo―. Usted no se acuerda ―dijo, mirándola a ella sin dejar de sonreír―. En la fiesta del 14 de febrero que ustedes hicieron en la casa de nosotros, mi novia y yo nos encargamos de poner la música, y usted nos dijo que éramos un “conjunto escultórico maravilloso con buena banda sonora”. Siempre nos acordamos de eso, fue muy gracioso. Usted bailaba sola, de lo más contenta, y recuerdo que Carla y yo dijimos “cuando seamos viejos, queremos ser así”.
―Eeeeh, que nosotras no somos viejas ―intervino Martica, amonestándolo risueña―. Solo menos jóvenes ―Ella sintió que la frase surtía el efecto contrario. Que duplicaba cada año y les ponía fecha de caducidad.
La novia del muchacho estaba allí, Carla, tenía el pelo largo, suelto, oscuro. Su mirada era radiante, y su sonrisa, la de una muchacha a la que todo le ha sido prometido y será cumplido. Miraba el día soleado con los ojos repletos de presente y con la certeza de que el futuro, feliz como el día de hoy, quedaba lejos.
―El mes que viene vamos a celebrar el cumpleaños colectivo ―siguió Martica, que abrazaba a su hijo con orgullo de mami―. También es el tuyo, así que no puedes faltar. Lo vamos a hacer en mi casa, el patio es grande y así no hay que alquilar un salón. La última vez los del local se pusieron pesadísimos con la hora del cierre. Podemos usar ese dinero para comprar más comida y bebida. Damián y Carla van a preparar tremenda sorpresa, pero no te vamos a contar nada. Además de ti, cumplen sesenta Idania, Niurka, Omar Andrés, Consuelo, Frank, Yoyi, Adalberto y Gertrudis. Ya Zita, Mandy, Eldrys, José Antonio y otros más dijeron que se van a comunicar por WhatsApp desde Miami para celebrar con nosotros un ratico. Esta sí que va a ser por todo lo alto.
Damián hizo un guiño de complicidad a su madre, mientras abrazaba a su novia. Era un muchacho castaño, su mirada era dulce y retenía su mano sin presionarla mientras intentaba convencerla para verse al día siguiente. Estaban parados en la puerta del cine Riviera, un sábado por la noche de los años setenta. Había frío y ella era joven.

___________________
En 1994, con su hijo recién nacido, Mylene Fernández Pintado oyó en la radio la convocatoria de un concurso y se le ocurrió escribir un cuento. Así comenzó la carrera literaria de quien es, sin duda, una de las autoras más notables de la literatura cubana contemporánea. Su obra narrativa aborda desde múltiples ángulos las complejas realidades de la Cuba de hoy. Son recurrentes en sus textos los temas de la emigración, la nostalgia, el desamor, el incontenible y a veces amargo transcurrir del tiempo, los conflictos generacionales, vistos desde una mirada crítica, serena pero implacable en su lucidez, donde el retrato de los personajes y sus dilemas nutre y se nutre a la vez de una singular perspectiva de género. A propósito de sus intereses como escritora, Mylene ha dicho: “Quisiera contar bien la vida en su diminuta grandilocuencia. [...] Contar un retazo de vivencia de una persona singular para hablar de humanidad es como describir el prado a través de una brizna de hierba”.
Se ilustra este cuento de Mylene Fernández Pintado con dos obras de la artista plástica Ana Albertina Delgado. Nacida en La Habana, en 1963, Ana Albertina integró el grupo Puré y fue parte del movimiento plástico de los ochenta en Cuba. Desde fines del siglo XX vive en Estados Unidos, donde ha desarrollado ese estilo suyo, reconocible por el aspecto fluido de sus personajes y entornos, en los que lo femenino ocupa siempre un lugar principal. “Mi obra no es descriptiva ―advierte la artista―, pero sí lleva todos los procesos referidos al papel de la mujer, su legado en la sociedad, su evolución y supervivencia”.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















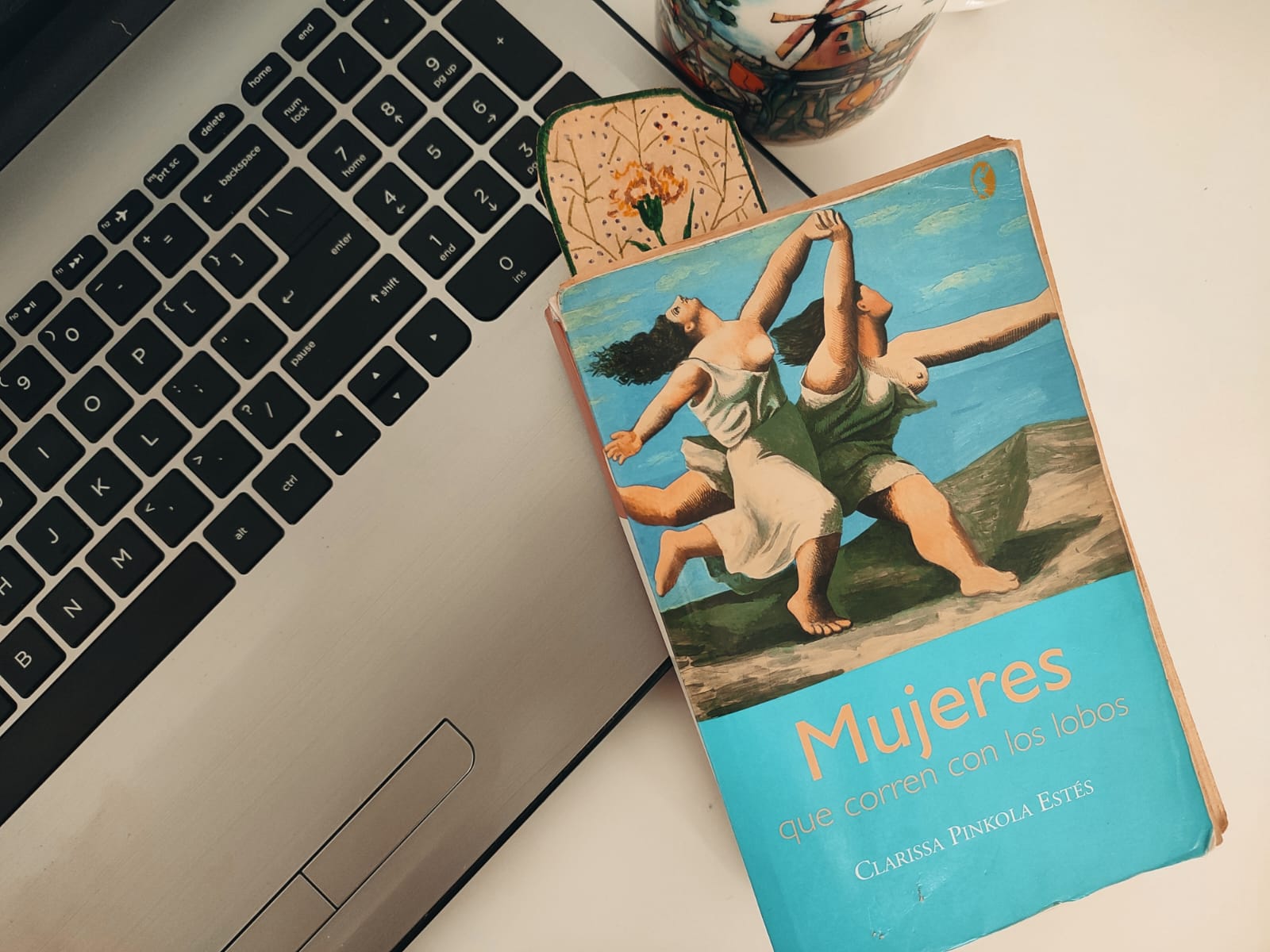






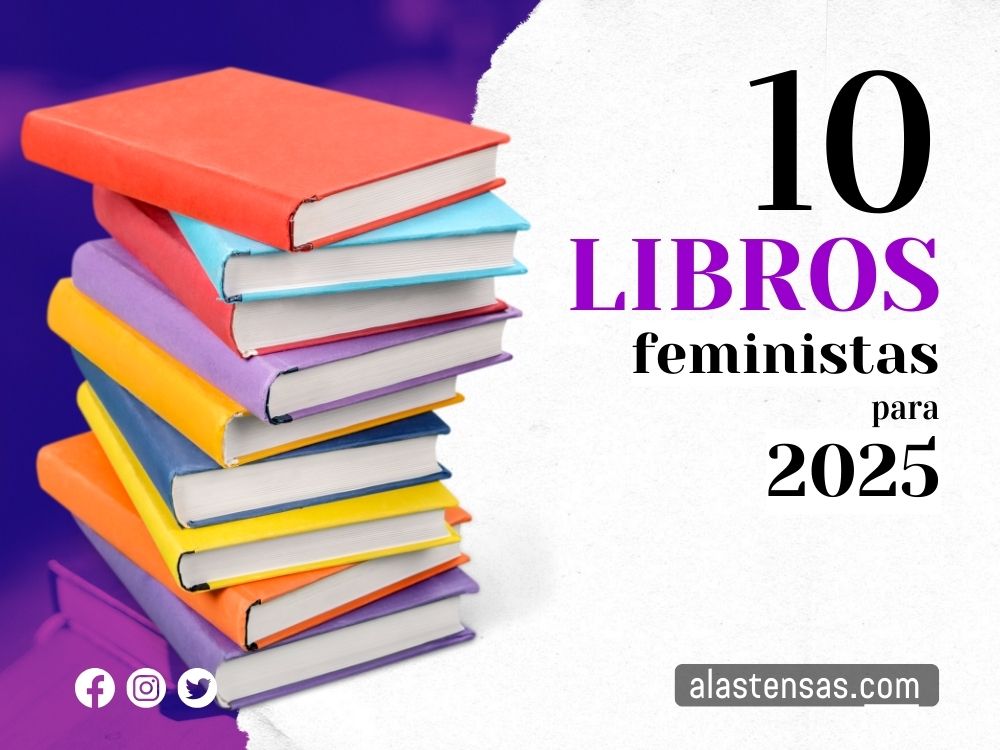

Responder