Narrativa mexicana │ María Luisa Puga: “El viaje”
Atenta a su propio centro, lejos de un mundo que, sin embargo, nunca dejó de preocuparle, María Luisa Puga legó una obra de gran profundidad existencial.

―Que estemos hechos de contradicciones ―dijo en el momento en que nos cruzábamos con un camión y sentíamos un golpe de viento que estremecía nuestro pequeño volkswagen. La carretera era estrecha y ninguno de los dos vehículos había aminorado la velocidad. Quedó flotando un segundo la palabra: “contradicciones”. Pensé: estamos hechos de eso. Pero cómo, cómo lo ves tú, pensé al mismo tiempo que percibía que sobre la carretera ya no estábamos, sin embargo seguíamos la trayectoria delineada por ella con perfecta tranquilidad.
―¿Y cómo? ―pregunté.
―Pues sí ―y seguíamos flotando ya no tan sobre la carretera, charlando, cansados por el calor del mediodía, pacientes ante los kilómetros que nos faltaban para llegar a México―, las aceptas y ya.
¿Sí? ¿Será cosa sólo de aceptarlas? Reconocerlas, identificarlas, dejarlas estar. Tomarlas en serio, prestarles atención… Bueno, parecía posible en ese momento en que francamente volábamos hacia los montes verdes y yo no entendía por qué E. se molestaba en tomar curvas o meter segunda si estábamos flotando tan plácidamente.
―Qué raro, ¿no? ―dijo L. atrás―. Nos salimos de la carretera.
―Lo mejor en estos casos ―recomendó A.― es no pensar. Dejarse ir. Si no, te pueden salir mucho peor las cosas.
Yo no le creí. Su tono. No le creí. Era frío, no ecuánime. Yo sabía que estaba tan consternado como yo. Como los demás también, a lo mejor.
―Claro ―dijo E.―, no es tan grave. Sencillamente no te colocas en ningún punto en particular. Te dejas flotar y ya.
―Así como ahora ―dijo L., más preguntando que afirmando.
―Normal —puntualizó A.―. Por lo demás, no se puede hacer otra cosa.
―Bueno, si ustedes dicen, así ha de ser. Pero no dejo de sentir que hay algo anormal en todo esto ―insistí, mirando por la ventanilla.
E. manejaba sin prisa, escuchando y pensando quizás en sus cosas. Cada cual tenía algo que hacer en la ciudad, y nos dejábamos llevar tranquilos, sin ansiar demasiado llegar. Sólo L. parecía seguir extrañándose de que hubiéramos dejado la carretera.
―No sé ustedes, pero a mí me parece raro. Es que los árboles nos van quedando tan cerca.
―Es lo bonito ―dijo E.― ¿A poco no les gusta?
―Si uno los mira bien ―señaló A.―, se da cuenta de que tienen expresiones muy distintas, ¿no se han fijado? Allá está uno solemne, por ejemplo.
No lo vi. No lo busqué. No era el paisaje lo que me llamaba más la atención, sino esa nueva naturalidad que parecía querer decirme algo que tenía que ver con las contradicciones. Al mismo tiempo, era imposible ignorar que nos estábamos alejando de todo punto de referencia, a saber: la carretera.
―¿Y adónde se llega por aquí? ―quiso saber L., y sonó totalmente fuera de lugar.
―Adonde queremos ir ―aseguró E.―. Ustedes dicen.
―Yo estoy bien ―dijo A.―. Por mí puedes seguir.
―Yo también ―acepté mintiendo.
―¿Y tú, L.? ―preguntó E.
―Me siento medio mal, mareada, pero como ustedes quieran.
―¿Y en dónde estábamos, entonces? ¿Alguien se acuerda?
―Las contradicciones ―dije―. ¿De qué color son?
―Rojas, por supuesto, aunque a veces tienen unas tonalidades marrón ¿no?
―Azules ―corrigió L.
―Esas afirmaciones categóricas de los piscis. No le hagan caso ―dijo A.
―Azules francamente no puedo aceptar ―dije mirando el horizonte―. No me dice nada.
―No, entonces sí, rojas y marrones. Pedazos, pues. Nada es nada ―se rió un momento―, digo, ninguna es completamente todo, ¿sí?
―De acuerdo. Yo sí ―dijo A.
―Las estoy tratando de reconocer ―dije, dudosa―. ¿O es posible que no las haya conocido antes? ¿Cómo te sientes L.?
―Pues… no muy bien. Quisiera bajar un momento. ¿Se podría?
E. miró por el espejo retrovisor para estudiarle la cara. Luego miró a su izquierda, disminuyó la velocidad y, estupefacto, dijo:
―No sé si se pueda uno parar aquí.
―No sé si se pueda parar, punto ―dije yo.
―Aguanta un poco L., es demasiado complicado detenerse ahora ―dijo A.
―Bueno, pero ¿ya no falta mucho?
―Yo ya ni sé ―dijo E.
―No sé por qué no podríamos detenernos al pie de aquel monte. ¿Por qué no tratamos E.?
―Sí, a mí también me gustaría estirar las piernas.
―Qué bueno ―dijo L.
El auto comenzó a descender suavemente. E. lo conducía con una mano, mientras con la otra se acariciaba el bigote, pensativo. Lo detuvo al lado de un árbol y apagó el motor. No abrió la puerta de inmediato, sino que se quedó inmóvil un momento.
―Bueno ―dijo con un bostezo―. Aquí estamos. ¿Quién quiere bajar?
Todos.
Qué sensación extraña ponerse de pie. Estirar las piernas, sentirse caminar, ver en torno. Yo temblaba, pero no era desagradable, era sólo nuevo.
―¿Y qué hora es, a todas estas? ―preguntó A.
Tuve que pensar un momento en el significado de la pregunta. Para eso tuve que tratar de imaginar qué podía estar queriendo A., qué lo obligaba a formular algo tan extraño como “¿qué hora es?” Vi que E. miraba su reloj y fue entonces como si recordara un gesto mío. L. se apoyaba en la parte trasera del coche y miraba abstraída, sin parecer haber escuchado a A. E. y yo dijimos al mismo tiempo:
―Mi reloj está parado.
―Qué raro, porque el mío también, por eso yo preguntaba…
―¿Dónde estamos? ―preguntó en ese momento L.
―A qué altura exacta, no sé. Pero yo diría que es más o menos la mitad del camino, ¿no creen? ¿Hace cuánto que salimos de Cuautla?
Todos guardamos silencio igualmente asombrados. Cuautla. ¿Cuándo habíamos estado en Cuautla?
―Yo iba a Cuautla de niña… una vez fui con mis papás, me acuerdo ―dije.
―Yo voy más seguido ―dijo E.―, porque mis padres tienen una casa allá, pero ya hace meses que no he ido.
―Fuiste tú el que lo dijo ―le recordó L.―. Yo es la primera vez que oigo la palabra “Cuautla”.
―No, L., claro que sí has oído hablar de Cuautla. Acuérdate. Para ir a Cuernavaca se pasa por ahí.
“Para quienes conocen ya… la forma… de lo que vendrá, aquí en WFM”, suspiró el radio.
―Pero a Cuernavaca fuimos hace como seis meses. En el otro viaje, ¿no?
―No, hace más…
―¿Qué sitio más extraño este ―murmuró L.
―¿Por qué? ―le pregunté.
―Siento que faltan los tallos. Algo. Fíjate en la yerba, en los árboles.
Me fijé y vi verde. Verde por todos lados, amorfo, compacto, vasto.
―¿Cómo los tallos? No entiendo.
―Sí, fíjate en la yerba. Crece a ras del suelo. Fíjate en la frondosidad de los árboles. Nunca había visto una cosa así.
Los árboles, a lo lejos, parecían suntuosamente frondosos, ricos, pesados casi. Abultando verdemente en las faldas del monte. La yerba, L. tenía razón, parecía una capa musgosa sobre la tierra. Nada se erguía, era cierto. Todo parecía yacer inerte aunque con una fuerza e intensidad de color bastante inusitadas. La tierra toda parecía acolchonada. Y de pronto noté otra cosa extraña: no había horizonte. Nos rodeaba esa especie de llanura verde que a la distancia se veía rodeada por montes también verdes.
―Oye ―le dije a E.―, qué sitio más raro, ¿ya viste? ―quise señalar a la distancia, volviéndome consciente de que buscaba la raya divisoria con el cielo, y mi gesto salió circular, invitando a mirar en torno, cosa que E. naturalmente hizo, y dijo:
―Es lindo.
A. procedió a su vez a examinar los alrededores y observó:
―Qué lindo color. ¿Ya viste L.?
L. estaba boquiabierta.
―Yo quisiera ya irme ―musitó.
E. la miró y pareció ensombrecerse. Me miró a mí y dijo:
―¡Por qué no podemos llegar nunca al mismo sitio los cuatro? Cuando no es uno es otro, pero siempre hay alguien que quiere irse, que marca un final del momento…
―Y eso que no somos más que cuatro. Imagínate una sociedad.
Nos reímos todos, pero ya habían cambiado nuestras expresiones. Yo sentí el cambio en la mía al ver la cara de los otros. Estaban pálidos, angustiados. Miraban cohibidos en torno. Yo los miraba a ellos (sin valor, probablemente, para ver lo que pudieran estar viendo). Por sus caras me daba una idea de lo que me estaba pasando a mí.
―¿Qué hacemos? ―le pregunté a E.
―Irnos, supongo, ¿qué más?
Tan simple, claro, meterse al coche y arrancar. Pero de pronto, al menos yo, no pude pensar en el coche o en irnos. Resultaba tan delirantemente absurdo. Como preguntarse ya en la cama “¿a qué hora nos acostamos?” Pensé que era un juego de los otros, y me reí. Y de inmediato ellos comenzaron a reírse también, se reían como locos, doblándose, apoyándose en el coche, dejándose caer en la yerba, limpiándose las lágrimas de risa (lo que redoblaba la mía), y me dejé caer junto a ellos, dejándome ir en la hilaridad incontenible que no se alimentaba de nada más que del eco de la risa de los otros.
Creo que por un segundo pensé en el futuro y sentí que había dejado pasar mi última oportunidad de conocerlo. Pero la risa abultaba demasiado pesada en mi pecho y con tristeza dejé caer, al mismo tiempo que reía, todo un manojo de intenciones frescas. Sólo que ese momento de recostarme fue delicioso. Fue un verdadero llegar adonde pertenecía. A mi sitio.
―Oigo voces. Alguien viene ―dijo E.
La risa nos impedía erguirnos.
―Pero sí ―dijo A.―, es cierto, yo también.
Y entonces oí rumores lejanos, como de multitud contenta. Recordé una época en que vivía en una casa cerca de un teatro. El rumor a las dos de la mañana, cuando la gente salía de la última función. Yo despertaba y sentía las risas, las voces, los sonidos de motor que me sobresaltaban dulcemente, como alguien que me viniera a arropar.
―Ah, sí ―dije tranquila―, vienen del teatro.
Se rieron más de lo normal.
―Pero no se rían así ―dije―, van a pensar que estamos de fiesta o algo.
Lo que hasta a mí me sonó absurdo. Los otros ya se revolcaban por las carcajadas.
―Cállense, caramba, ni que fuéramos qué.
Insoportables. Lloraban de risa. Y la gente se acercaba. Ellos venían con su ruido, por su lado. Y de pronto me sentí angustiada:
―Por favor ―les dije―, no hagan tanto ruido. Se van a dar cuenta de que estamos aquí.
―Pero si vienen para acá precisamente por eso, porque nos vieron.
―Pero no ―dije, cada vez más angustiada―. E., hay que hacer algo, están llegando.
―No importa. Van a entender ―dijo, calmándome.
Y entonces, confiando, me quedé quieta, con el cosquilleo de la risa pero sin el placer. Esperando oír simplemente:
―Sí, se mataron todos, pobres.

________________________
En 1968, con 24 años, María Luisa Puga se fue a Europa. Necesitaba alejarse de su México natal para escribir una novela. Pensaba que su viaje duraría un año, pero se extendió una década, y durante ese tiempo pasó de un país a otro hasta llegar a África. En Kenia escribió finalmente su primer libro, Las posibilidades del odio (1978), que le valió en 1983 el Premio Nacional de Novela. De vuelta a México siguió escribiendo: Inmóvil sol secreto (1979), Cuando el aire es azul (1980) y Accidentes (1981) confirman su vocación y perfilan un estilo narrativo propio que comienza a ser reconocido por el público y la crítica. En 1983, con su novela Pánico o peligro, gana el Premio Xavier Villaurrutia y se consagra como una de las escritoras finiseculares más importantes de su país.
Entonces, junto a su esposo ―el también escritor Isaac Levin― se muda a una cabaña junto al lago Zirahuén, en Michoacán, lejos otra vez del ruido y las distracciones: “Lo que escogí fue el espacio para escribir, no para ser escritora con éxito”, dijo después: “Me estorbaría el ser excesivamente conocida, en el sentido de que dejaría de oír mi escritura y empezaría a oír mi imagen”. Así fue gran parte de la vida de Puga: atenta a su propio centro, en la periferia de un mundo que, sin embargo, nunca dejó de interesarle. Su obra indaga en cuestiones esenciales de la sociedad contemporánea, pero esa preocupación social no reduce la profundidad existencial de su literatura. Temas como la búsqueda del sentido de la propia vida, el cuestionamiento de aquello ―que aunque aceptado de manera unánime no deja de ser ilusorio―, el dolor y la muerte, son una constante en toda su trayectoria como autora.
Acompañan este cuento de María Luisa Puga dos pinturas de la artista mexicana María izquierdo (1902-1955). Nacida en San Juan de los Lagos, en Jalisco, Izquierdo se estableció en la Ciudad de México a principios de los años veinte y matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde su talento y su voluntad llamaron enseguida la atención de sus profesores. En 1928 hizo su primera exposición en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional, presentada por Diego Rivera, quien la definió como una de las personalidades más atrayentes del panorama artístico mexicano de su tiempo. Un año después expuso también en el Art Center de Nueva York, convirtiéndose en la primera mexicana en exponer fuera de su país. Desde entonces su obra comenzó a distinguirse no solo por la ruptura con el academicismo y con los presupuestos estéticos del muralismo, sino también por su singular manera de representar la vida rural, su conexión con las culturas indígenas y su reinvindicación del papel de la mujer en la sociedad. Considerada por muchos críticos como una pintora primitivista, María Izquierdo fue relegada hasta que a inicios del siglo XXI comenzó a reconocerse.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















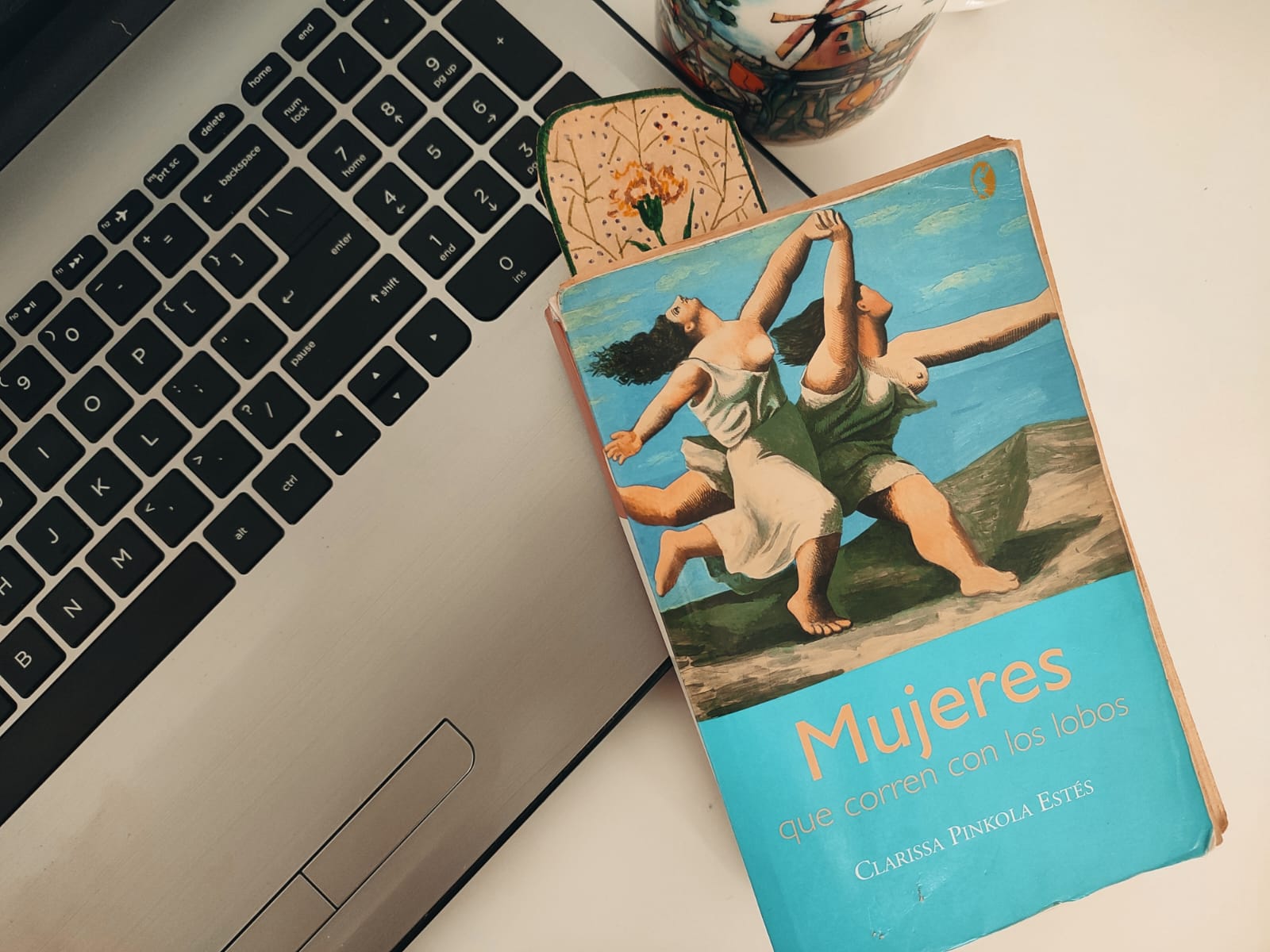






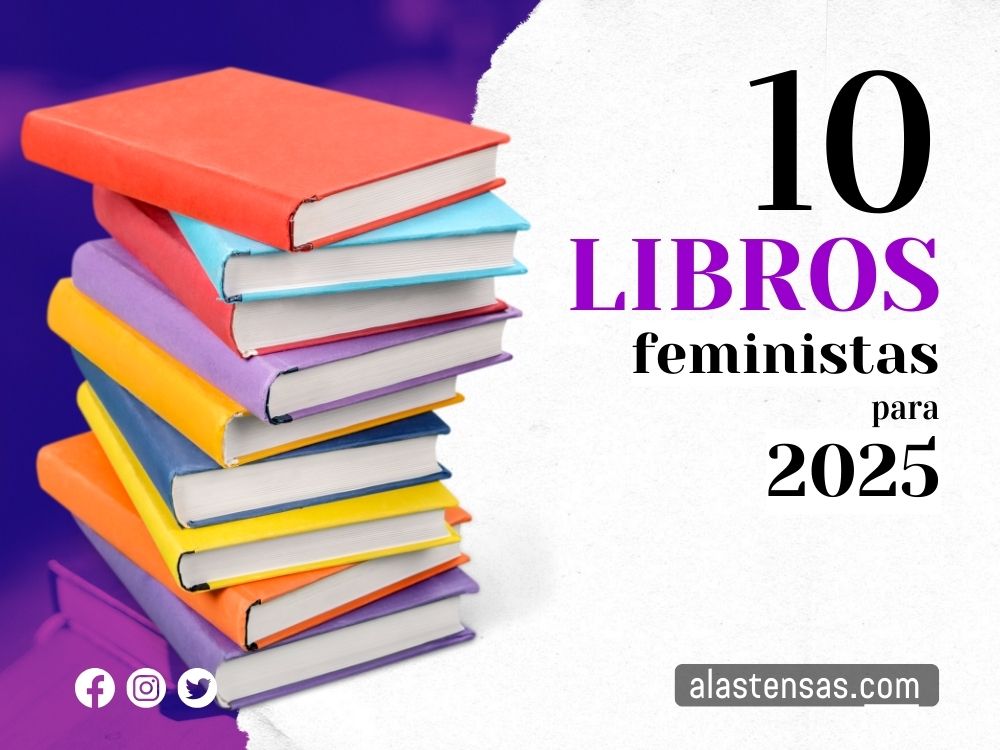

Responder