Referentes │ Betty Friedan: “El viaje apasionado” (tercera parte y final)
En su lucha por los derechos de la mujer, las feministas del siglo XIX e inicios del XX cambiaron el modelo que las condenaba a la sumisión.

A lo largo de su vida, mujeres como Lucy Stone, Margaret Fuller, las hermanas Grimké, Elizabeth Stanton y Susan Anthony, entre tantas otras, cambiaron el modelo femenino que había justificado la degradación de la mujer. En un mitin, cuando los hombres vociferaban contra el derecho de las mujeres al voto, tan inútiles que había que cogerlas en brazos para pasar los charcos o subirlas a los coches, una orgullosa feminista de raza negra, llamada Sojourner Truth, levantó su oscuro brazo:
¡Mirad mi brazo! He cavado, plantado y metido el grano en los graneros... Y, ¿no soy una mujer? Podía trabajar y comer tanto como un hombre ―cuando conseguía trabajo― y he soportado el látigo... He criado trece hijos y he visto vender como esclavos a la mayoría de ellos, y cuando decía a gritos mi dolor maternal, nadie, excepto Jesús, vino a ayudarme... Y, ¿no soy una mujer?
Una época dramática

La alusión a las vanas cortesías del hombre hacia la mujer quedó muy desacreditada por los millares de mujeres que, cada vez más, trabajaban en las fábricas de rojos muros de ladrillos. Las operarías de las factorías Lowell tenían que trabajar en terribles condiciones que, en parte como consecuencia de la supuesta inferioridad de la mujer, eran aún peores para ellas que para los hombres. Pero aquellas mujeres que, tras doce o trece horas de trabajo en las fábricas, tenían aún que realizar las tareas del hogar, no podían tomar la iniciativa del viaje apasionado. La mayoría de las líderes feministas eran mujeres de la clase media, arrastradas por un conjunto de razones a autoeducarse y a hacer añicos aquel nuevo modelo de mujer.
“Durante un siglo de lucha, la realidad dio un mentís al mito de que la mujer fuese a utilizar sus derechos para dominar vengativamente al hombre.”
¿Qué las arrastraba a ello? “Tengo que buscar alguna válvula para mi energía acumulada”, escribió Louisa May Alcott en su diario, cuando decidió presentarse voluntariamente como enfermera durante la guerra civil:
Un viaje interesantísimo en un mundo nuevo, lleno de panoramas y sonidos impresionantes, nuevas aventuras y una cada vez mayor comprensión de la gran tarea que he emprendido. Iba rezando mientras recorría apresuradamente el país, blanco de tiendas de campaña, todo palpitante de patriotismo y ya rojo de sangre. Una época dramática. Pero me alegro de vivir en esta época.
¿Qué las arrastraba? Sola y torturada por sus propias dudas, Elizabeth Blackwell, en su decisión nunca vista, monstruosa, de ser médico, no hizo caso de risas burlonas ―ni de insinuaciones procaces― para hacer sus disecciones anatómicas. Combatió por su derecho a presenciar la disección de los órganos genitales, pero renunció a formar parte en la comitiva de fin de carrera, porque hubiera sido impropio de una dama. Sus propios colegas la repudiaban y llegó a escribir:
Soy tanto mujer como médico... ahora comprendo por qué esta clase de vida no ha sido vivida antes. Es dura, sin otro apoyo que un alto ideal. Hay que luchar contra todas las clases de oposición social. Me gustaría divertirme de vez en cuando. La vida es demasiado seria.1
Durante un siglo de lucha, la realidad dio un mentís al mito de que la mujer fuese a utilizar sus derechos para dominar vengativamente al hombre. A medida que fueron obteniendo el derecho a la igualdad de educación, a hablar en público, a tener bienes propios, a trabajar en un empleo o profesión y a controlar lo que ganaban, las feministas tuvieron menos motivos para estar amargadas contra los hombres.
La batalla por los derechos de la mujer

Pero aún quedaba una batalla que librar. Como dijo en 1908 Martha Carey Thomas, la brillante primera decana de la Universidad de Bryn Mawr:
Las mujeres son la mitad de este mundo, pero hasta hace un siglo... las mujeres vivían en un mundo en penumbra, una media vida aparte, y cuando miraban hacia fuera veían a los hombres como sombras errantes. Era un mundo masculino. Las leyes eran leyes para los hombres, el gobierno era un gobierno de hombres, la nación era una nación para los hombres. Ahora las mujeres han ganado el derecho a una educación superior y a la independencia económica. El derecho a convertirse en ciudadano del Estado es la próxima e inevitable consecuencia de la educación y del trabajo fuera del hogar. Hemos llegado hasta aquí; tenemos que continuar. No podemos retroceder.2
El problema consistía en que el movimiento en favor de los derechos de la mujer había llegado a ser casi demasiado respetable. Sin embargo, sin derecho al voto, las mujeres no podían conseguir que ningún partido político las tomara en serio. Cuando la hija de Elizabeth Stanton, Harriet Blanch, la viuda de un inglés, llegó al país en 1907, encontró el movimiento en el que su madre la había educado estancado en una serie de estériles reuniones de té con pastas.
Había visto las tácticas que las mujeres utilizaban en Inglaterra para dar mayor dramatismo a sus campañas: interrumpir a los oradores en las reuniones públicas, provocar deliberadamente a la policía, huelgas de hambre en las prisiones; el tipo de resistencia pacífica que Gandhi utilizó dramáticamente en la India, o la que los Freedom Riders3 emplean ahora en los Estados Unidos cuando los procedimientos legales no bastan para combatir la segregación.
“Del mismo modo que, en el siglo XIX, la batalla para conseguir la libertad de la mujer fue una consecuencia de la batalla antiesclavista, en el XX fue una consecuencia de las batallas por la reforma social.”
Las feministas norteamericanas nunca habían tenido que recurrir a los extremos de sus sufridas colegas inglesas. Pero plantearon la cuestión del voto en términos dramáticos, hasta provocar una oposición mucho más poderosa que la provocada por la cuestión sexual.
Del mismo modo que, en el siglo XIX, la batalla para conseguir la libertad de la mujer fue una consecuencia de la batalla antiesclavista, en el XX fue una consecuencia de las batallas por la reforma social de Jane Addams y la Hull House, del movimiento sindicalista, y las grandes huelgas contra las intolerables condiciones de trabajo en las fábricas.
Para las operarías de la manufactura de ropa blanca Triangle Shirtwaist,4 que solo ganaban seis dólares por semana y tenían que trabajar hasta las diez de la noche, y eran multadas por hablar, reír o cantar durante el trabajo, la igualdad era más que una cuestión de educación o voto. Se hicieron cada vez más numerosos los grupos de huelguistas durante largos meses de hambre y frío. Muchas de ellas fueron golpeadas por la policía y metidas en coches celulares. Las nuevas feministas recogieron dinero para pagar la fianza y la comida de las huelguistas, lo mismo como sus madres habían ayudado a los del Ferrocarril subterráneo.
La batalla final por el voto

Tras los gritos de “¡Salvemos la feminidad!” y “¡Salvemos el hogar!”, podía verse ahora la influencia de la máquina política asustada ante la idea de lo que aquellas mujeres reformistas harían si conseguían el voto. Las mujeres, después de todo, trataban de lograr el cierre de las tabernas. Los fabricantes de licores y otros comerciantes, especialmente aquellos que explotaban el trabajo mal pagado de mujeres y niños, lucharon abiertamente en Washington contra la enmienda en favor del sufragio femenino:
Las camarillas políticas dudaban de su capacidad de controlar un aumento de la masa electoral, que les parecía inasequible al soborno, más militante e inclinado a llevar a cabo alarmantes reformas, desde el control de los alcantarillados hasta la supresión de la mano de obra infantil y, lo que era peor, “una limpieza” entre los políticos.
Y, por su parte, los congresistas del Sur afirmaban que el sufragio de la mujer alcanzaría también a la mujer negra.
La batalla final por el voto tuvo lugar en el siglo XX por crecientes números de mujeres de carrera dirigidas por Carrie Chapman Catt, nacida en las praderas de Iowa, educada en la Universidad de Iowa, maestra y periodista, cuyo marido, un ingeniero de fama, apoyaba firmemente sus batallas.
Un grupo que más tarde se llamó el Partido Nacional de la Mujer (NWP), llenó frecuentemente las primeras planas de los periódicos, haciendo rodear la Casa Blanca por grupos de huelguistas. Después de estallar la Primera Guerra Mundial, hubo controversias casi histéricas a causa de las mujeres que se encadenaban a sí mismas a las verjas de la Casa Blanca. Maltratadas por la policía y por los tribunales, hicieron huelgas de hambre en las cárceles, donde se las torturó alimentándolas a la fuerza.
“Las nuevas feministas ya no eran un puñado de delicadas mujeres: miles, millones de mujeres con maridos, hijos y hogares consagraron a la causa todo el tiempo que les fue posible.”
Muchas de esas mujeres eran cuáqueras y pacifistas. Pero la mayoría de las feministas apoyaron la guerra mientras continuaban su campaña en favor de los derechos de la mujer. No se les puede achacar el mito de devoradoras de hombres que aún prevalece hoy, un mito que se ha sacado a la luz continuamente desde los días de Lucy Stone hasta la fecha, cada vez que alguien tiene algún motivo para oponerse a que las mujeres salgan del hogar.
En esta batalla final, las mujeres norteamericanas, durante un período de cincuenta años, organizaron 56 campañas de referéndum sobre el voto masculino, 480 campañas para hacer que la asamblea legislativa sometiera a votación la enmienda sobre el sufragio, 277 campañas para lograr que las convenciones de los partidos estatales adoptaran el sufragio de las mujeres, y 19 campañas más ante 19 cámaras legislativas sucesivas.5 Alguien tenía que organizar todos estos desfiles, discursos, peticiones, mítines, asedio a legisladores y diputados. Las nuevas feministas ya no eran un puñado de delicadas mujeres: miles, millones de mujeres con maridos, hijos y hogares consagraron a la causa todo el tiempo que les fue posible.
Más que meros derechos sobre el papel

La ridícula idea que se tenía de las feministas se parece menos hoy a las feministas mismas que a la imagen creada por los intereses que tan agriamente se opusieron en todos los Estados Unidos a que la mujer consiguiera el derecho al voto, adulando, amenazando a los legisladores con la ruina comercial o política, comprando votos e incluso robándolos, aun después de que treinta y seis Estados hubiesen aprobado la enmienda. Aquellas que lucharon ganaron algo más que meros derechos sobre el papel. Borraron las sombras de desprecio y autocompasión que habían anonadado a las mujeres durante siglos.
El júbilo, la sensación de entusiasmo y de ver recompensados sus esfuerzos en aquella batalla están escritos bellamente por la feminista inglesa Ida Alexa Ross Wylie:
Ante mi asombro, he visto que las mujeres, a pesar de la falta de entrenamiento y del hecho de que durante siglos no se podía hablar de las piernas de una mujer respetable, podían, en un momento dado, correr más que cualquier policía londinense. Su puntería, con un poco de práctica, llegó a ser lo bastante buena para hacer blanco con tomates podridos en los ojos de un ministro y su ingenio lo suficientemente agudo para tener a Scotland Yard en continua alarma y haciendo el ridículo. Su capacidad para improvisar, para guardar el secreto y ser leales, su iconoclasta desprecio de las clases sociales y del orden establecido, fueron una revelación para todos, pero especialmente para ellas mismas...
El día en que, con un directo a la mandíbula, envié a un oficial de buen tamaño a la fosa de la orquesta del teatro donde estábamos sosteniendo uno de nuestros belicosos mítines, fue el día en que consideré alcanzada mi mayoría de edad... Como yo no era ningún genio, este episodio no podía convertirme en uno, pero me dio libertad para que, fuese yo lo que fuera, llegase a serlo plenamente.
Durante dos años de locas y a veces peligrosas aventuras, trabajé y luché hombro con hombro con mujeres sensatas, vigorosas, felices, que reían a carcajadas en vez de reírse por lo bajo, que caminaban libremente en vez de contenerse, que podían ayunar más que Gandhi y salir del trance con una sonrisa y una broma. Dormí sobre el duro suelo entre viejas duquesas, robustas cocineras y jóvenes dependientas. A menudo estábamos fatigadas, contusionadas o asustadas. Pero éramos tan felices como nunca lo habíamos sido. Compartíamos con júbilo una vida que nunca habíamos conocido. La mayoría de mis compañeras de lucha eran esposas y madres. Y ocurrieron cosas insólitas en su vida doméstica. Los esposos llegaban a su casa, por las noches, con una nueva ansiedad... Los hijos cambiaron rápidamente su actitud de condescendencia afectuosa hacia la “pobre y querida mamá”, por una de admirado asombro. Al disiparse la humareda del amor maternal ―ya que la madre estaba demasiado ocupada para poder preocuparse por ellos más que de vez en cuando―, los hijos descubrieron que les era simpática, que “era un gran tipo”. Que tenía agallas... Las mujeres que permanecieron lejos de la lucha ―siento decir que la gran mayoría― y que estaban actuando tanto o más que nunca como “mujercitas corrientes”, odiaban a las luchadoras con la venenosa rabia de la envidia.6
El punto crucial

¿Regresó de nuevo la mujer al hogar como una reacción contra el feminismo? El hecho es que para las mujeres nacidas después de 1920, el feminismo era agua pasada. Finalizó como movimiento vital en los Estados Unidos al alcanzar ese último derecho: el voto. Durante los años treinta y cuarenta, el tipo de mujer que luchaba por los derechos de la mujer se preocupaba de los derechos humanos y de la libertad: de los negros, los trabajadores oprimidos, por la guerra civil española y las víctimas de Hitler. Pero nadie se preocupaba ya de los derechos femeninos: todos se habían conseguido.
Y, sin embargo, el mito de traga-hombres prevalecía. Las mujeres que mostraban cualquier independencia o iniciativa eran llamadas “Lucy Stone”. Las palabras “feminista” y “mujer de carrera” se convirtieron en insultos. Las feministas habían destruido el antiguo tipo de mujer, pero no podían borrar la hostilidad, el prejuicio, la discriminación que aún existía. Tampoco podían dibujar el nuevo tipo de lo que llegaría a ser la mujer cuando creciera en condiciones que ya no la hicieran inferior al hombre, dependiente, pasiva, incapaz de pensar o decidir.
“Aquellas que lucharon ganaron algo más que meros derechos sobre el papel. Borraron las sombras de desprecio y autocompasión que habían anonadado a las mujeres durante siglos.”
La mayoría de las muchachas que crecieron en los años en que las feministas iban eliminando las causas de aquella denigrante denominación “gentil inutilidad”, se formaron su idea de la mujer inspirándose en una madre que aún pertenecía a esa clasificación. Estas madres fueron probablemente el verdadero modelo para el mito de las “tragahombres”. La sombra del despecho y el autodesprecio que podía transformar a una dulce ama de casa en una arpía dominante también transformó a algunas de sus hijas en furiosas caricaturas de hombres.
Las primeras mujeres que trabajaron o ejercieron una profesión fueron consideradas como fenómenos de feria. Inseguras de su nueva libertad, algunas temían que el ser blandas o amables, amar o tener hijos, les haría perder su preciosa independencia, quedar atrapadas de nuevo como lo estuvieron sus madres. Ellas fueron las que reforzaron el mito.
Pero las jóvenes que crecieron disfrutando de los derechos conquistados por las feministas, no podían volver a aquel tipo de “gentil inutilidad”, ni poseían las mismas razones de sus madres o sus tías para ser caricaturas furiosas del hombre o temer enamorarse de él. Habían llegado sin saberlo al punto crucial en la personalidad de la mujer. Habían rebasado realmente el antiguo modelo. Eran por fin libres de elegir lo que desearan ser.
El viejo modelo de lo femenino

Pero ¿qué tenían para elegir? De un lado, las furibundas feministas “traga-hombres”, la mujer de carrera, sin amor, sola; del otro, la buena esposa y madre, amada y protegida por su marido, rodeada de hijos que la adoran. Aunque muchas muchachas continuaron el apasionado viaje que sus abuelas habían iniciado, otras miles fracasaron, víctimas de una elección equivocada.
Las razones para su elección fueron, naturalmente, más complejas que el mito feminista. ¿Cómo acabaron por descubrir las mujeres chinas, después de tener sus pies vendados durante muchas generaciones, que podían correr? Las primeras a las que les fueron quitadas las vendas de los pies debieron sentir tal dolor que algunas no se atrevían a ponerse en pie. Cuanto más andaban, menos les dolían los pies.
Pero, ¿qué hubiera sucedido si antes de que una generación de niñas chinas hubiera crecido con los pies sin vendar, los médicos, para ahorrarles dolor y molestias, les hubieran dicho que de nuevo se los vendarían? ¿Y si los maestros les hubieran dicho que andar con los pies vendados era femenino, que era el único modo de andar si querían ser amadas por un hombre?
¿Y si los catedráticos les hubieran dicho que harían mejores madres si no podían alejarse demasiado de sus hijos? ¿Si los vendedores ambulantes, descubriendo que las mujeres que no podían andar compraban más chucherías, inventaban fábulas sobre los riesgos que encierra el correr y las ventajas de tener los pies vendados? ¿Cuántas chinitas crecerían entonces con el deseo de tener los pies debidamente vendados y sin sentir la tentación de andar o correr?
“Las jóvenes que crecieron disfrutando de los derechos conquistados por las feministas habían llegado sin saberlo al punto crucial en la personalidad de la mujer. Habían rebasado realmente el antiguo modelo.”
La verdadera broma que la historia ha gastado a la mujer norteamericana no es la que hace reírse a la gente, con un ligero barniz de conocimientos freudianos, de las desaparecidas feministas. Es la broma que el pensamiento freudiano gastó a las mujeres actuales, envolviendo el recuerdo de las feministas en el fantasma “traga-hombres” de la mística de la feminidad, temblando ante la nueva idea de ser algo más que esposa y madre.
Envalentonadas por tal mística para esquivar su crisis de personalidad, autorizadas a rehuir totalmente su personalidad en nombre del cumplimiento de la misión de su sexo, las mujeres, una vez más, están viviendo con los pies vendados el viejo modelo de la exaltación de lo femenino. Y es este mismo y antiguo modelo, a pesar de sus nuevas y brillantes vestiduras, el que tuvo en su trampa a las mujeres durante siglos e hizo que las feministas se sublevaran.
____________________________
1 Eleanor Flexner: Century of Struggle: The Woman’s Rights Movement in the United States, Cambridge, Mass., 1959, p. 117.
2 Íbid., p. 235.
3 Jinetes de la libertad. (N. del E.)
4 Esta fábrica es tristemente célebre en los anales de Nueva York. Incendiada en 1911, y careciendo de las más elementales medidas de seguridad, muchos de sus operarios murieron abrasados. Este incendio dio origen a una nueva legislación sobre medidas contra incendios en fábricas y almacenes. (N. del E.)
5 Íbid., p. 173.
6 Ida Alexis Ross Wylie: “The Little Woman”, Harpers Magazine, noviembre de 1945.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)














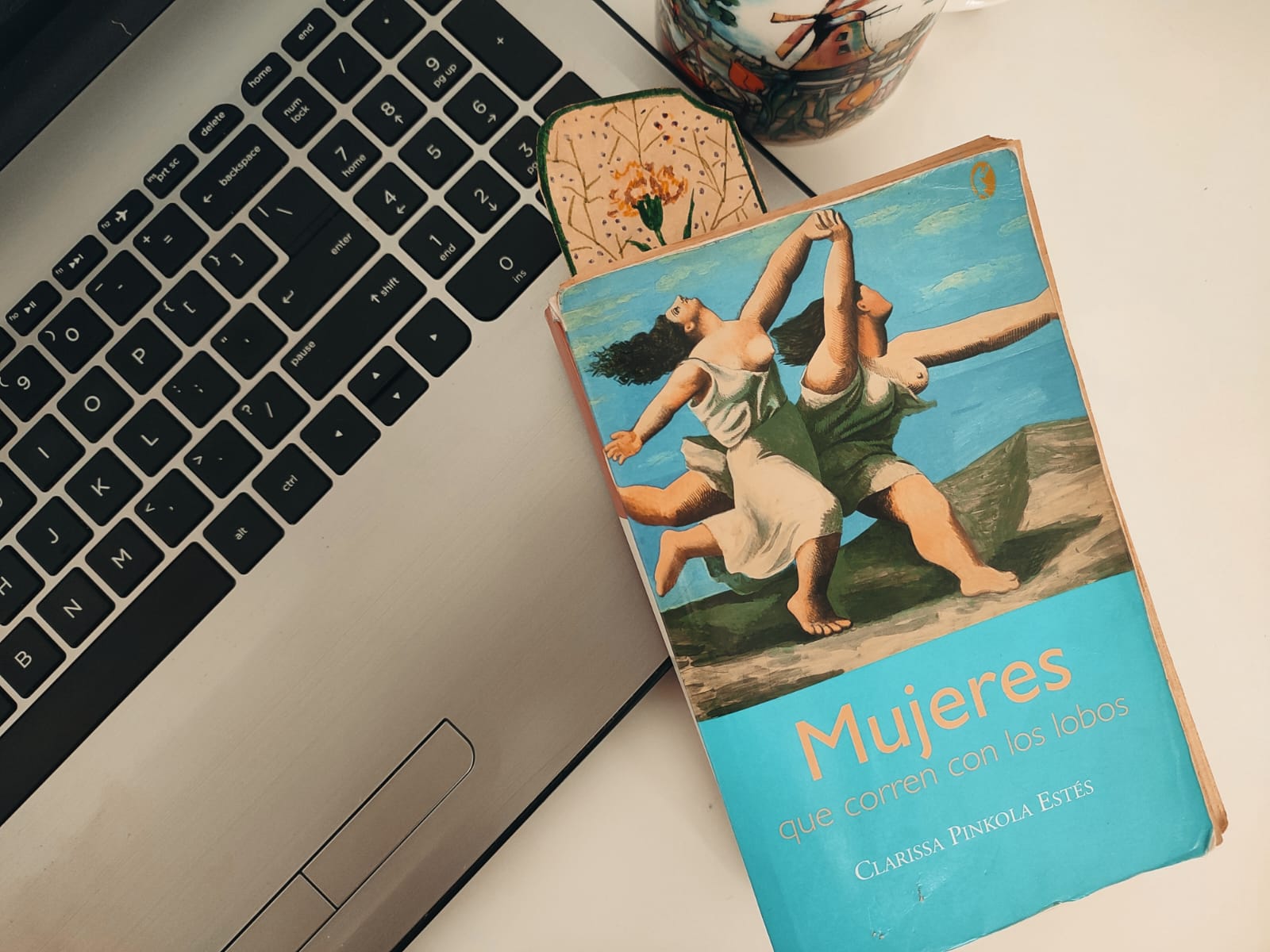









Responder