Cuento | Luna y olivos
"La luna grande brillaba. Se sienta en la cama y dibuja con su mano líneas, como caricias invisibles, sobre el rostro de él..."

I.
Da tres vueltas alrededor del árbol. Cada vez toca su vientre. Siempre con la mano izquierda. La derecha la ayuda a sujetarse, a guiarse en el tronco para no caer. Reza a la virgen de tantos, a la virgen de todos. Dios te salve, madre de Dios y madre mía, que como tú, pueda ser madre un día. Dice y descansa un instante. Mira con cariño el acebuche. Se le abraza como si fuera un hombre. Lo besa luego con la boca entreabierta. Pone en orden el vestido, el cabello; se seca el sudor de la frente con el brazo y retorna a dar vueltas alrededor del árbol, pero esta vez en sentido contrario. Hace dos noches que la luna crece y ella protagoniza el mismo acto. Madre de Dios y madre mía, que como tú pueda ser madre un día. Nueve vueltas por nueve jornadas, cuando las estrellas alcanzan a asomar en el cielo, como juego de niña. Madre de Dios y madre mía, madre de Dios y madre mía.
Ella no duerme. Se recuesta al lado del hombre y espera otra vez la medianoche. Hace ya seis meses de sus bodas y todavía no le anida un hijo el vientre. Tuvo una boda linda, toda de blanco, con corona de azahares. Se levanta sin querer hacer ruido y lo mira. El pueblo cantó en sus fiestas. La luna grande brillaba. Se sienta en la cama y dibuja con su mano líneas, como caricias invisibles, sobre el rostro de él. Las madrugadas resultan ahora cálidas, un poco húmedas. Las ropas se pegan al cuerpo. Traza en el aire la nariz, las cejas, el labio grueso entre el bigote ralo, las distintas partes del rostro, las delinea varias veces a milímetros de las reales. Pero el hombre es de piedra, no se entera de nada y ella envuelta en los calores de la noche escapa de nuevo al exterior. Salta a través de la ventana del cuarto siempre abierta. Desciende la ladera de olivares, de árboles muchos, que le hicieran de dote. Las piedras de la finca se le entierran en los pies descalzos y a veces se detiene a sacudirlas. Nadie la sigue, nadie la busca.
Solo el acebuche la espera cada noche. Ella reza. Lleva casi seis meses de esponsales. Otras que se han casado luego preparan ya pañales, y canastillas. Que como tú pueda ser madre un día. Piensa y abraza al árbol macho con su cuerpo joven.
Debe tener un hijo y pronto. No quiere secarse, marchitarse sin llegar a ser. Ni que el hombre la desprecie o se vaya con otras. Tres vueltas más y tal vez sea posible. El aroma acre del árbol se le impregna. Se le transforma en olor a hembra. Suda más, suda mucho. ¡El olor! El labio grueso que la besa tan poco. Madre un día. Y sentir el vientre vivo y lleno, no azahar mustio de petalillos negros. La luna cinérea la contempla. Es ya la quinta noche.
Vuelve sobre sus pasos. Salta la ventana hacia adentro. El frío del piso en los pies la desanima. Llega una brisa suave con olor a tierra. Podría quizá llover. ¿Quién sabe? Se desliza en la cama y con los ojos muy abiertos, sin que él sepa, lo mira, lo delinea y espera.
II.
Se queda dormida por fin, después de andar despierta hasta deshora en la víspera de su boda. Se ha dormido con el cuerpo cubierto de aceite y la luna en despedida. Su piel oscura y desnuda resplandece de cobre. Repite a ratos una jerigonza, lengua extraña de boca enamorada. Un anhelo le tañe cada músculo como si fuera cuerda.
El sol avanza, pero ella no despierta. Yace sobre la cama de sábanas deshechas. Y da vueltas de un lado a otro como si buscara en el sueño a alguien o algo. Muy bajo dice un nombre. Lo repite. Luego lo abandona. El pelo largo le cubre la cara y el jadeo. Y las sábanas quedan plenas de vacíos.
Poco a poco comienza a abrir los ojos, primero uno, luego otro. Muy despacio se sienta, se huele y percibe gustosa su propio aroma entre ácido y dulce, bañado de aceite. Toca su cuerpo con la punta de un dedo y la saliva le nace en los labios. Algo recuerda y sonríe.
Se levanta despacio, y desnuda se asoma a la ventana abierta. Allá cerca son el campo y el mar, verde contra azul, como si fueran uno, como hombre y mujer que se han vuelto a encontrar después de mucho tiempo. El barco sobre la mar. Acaricia su vientre, siempre con la mano izquierda.
Entran tres mujeres viejas pero robustas que hablan a la vez. La besan, la peinan, le limpian con paños el aceite del cuerpo para que no manche luego los vestidos.
Y ella pide, casi ruega:
—Cuéntame la historia de la mujer que mató al hijito para traer un marido de vuelta.
Pero la tía más vieja le responde:
—No. Esa no, y menos en día de fiesta, que trae la mala muerte.
Más la muchacha insiste:
— Entonces la de aquella que amaba al acebuche.
Y otra de las tres parientas, comienza despacito con voces de misterio:
—Da tres vueltas alrededor del árbol. Reza a la virgen de muchos.
Y la joven se apura como en réplica:
—Dios te salve, madre de Dios y madre mía, que como tú pueda ser madre un día.
Luego, de las tías, la más vieja, añade:
—Descansa y mira con cariño el acebuche. Y se le abraza después como si fuera un hombre. El aroma del árbol se le vuelve de a pocos olores de hembra. Y suda luego mucho.
Y ella, la joven, la que ha pedido el cuento, repite codiciosa, pero incrédula:
—¿Lo aprieta como si fuera hombre?
Las tías, calladas y sigilosas, asienten.
La joven sonríe otra vez, y las viejas la ayudan a ponerse el refajo. En una esquina del cuarto, una silla ofrece el vestido de los encajes blancos.
III.
Lo envuelves en manta púrpura y lo dejas mamar por una última vez mientras masticas muy despacio una aceituna negra. Lo acunas. Le susurras la nana en la oreja pequeña. Sientes su olor, de piel suave. Te recuerda muchas cosas. El dolor al sentirlo nacer, la angustia de ese primer llanto. Le hablas bajito para que no se asuste y duerma. Sus dientes chiquitos lastiman tu seno mas no te quejas.
Pero eres de otro, de uno que esperas y se tarda. Uno que prometió mucho y solo te dio un hijo. Y ausencias. Estás sola en el mundo, sin ningún destino, sin certezas.
Lo acunas. Aun el cielo no comienza a clarear. Tienes algunas horas para decidir, otra cosa tal vez. Pero no. “Estás loca, estás loca” te repites, pero te hallas dispuesta. No volverás a atrás. Está por fin dormido. El dios ha de compensarte este dolor. En tus dedos se enredan sus rizos suaves. Lo besas en la frente tan pequeña. Le llenas la boca de tierra y no llora. Lo ofreces a Moloch. El fuego casi alcanza a quemarte. El sopor te invade. Se hace de a poco ceniza, cubierto de la púrpura de Tiro, mientras solo la luna te mira. No llora. Y tú tampoco. La luna y tú, solas las dos y preguntas un instante si el mundo acabó.
La noche te ha tejido un nudo alrededor del cuerpo. Encierras las cenizas en el frasco de aceite. El mismo con que sanó su ombligo cuando era todavía más pequeño que hoy, aquel con que untabas su cuerpo después de cada baño para aliviarlo de los roces del mundo. Y no lloras. Quieres acunarlo pero ya no está. Ya no valen la pena los por qué. Te duelen los senos. Ya no hay nada. Te aprietas el vientre con la mano. Solo quedan ese polvo fino y escaso que se hunde en el líquido de oro y un vacío en el pecho. Percibes su ausencia por primera vez.
IV.
Ayer caminé otra vez por la finca de olivos. Él se tardaba y salí a esperarlo. La tía me regañó al volver, pues me fui descalza, sin darme ni siquiera cuenta. Y vi al viejo acebuche. Olí con prisas los olores del patio. Ya caía la tarde, pero él no regresaba. Miré al camino. Tuve, como siempre que llega a destiempo, un mal presagio. Sufrí un poco de pena en las entrañas y apreté con fuerza mi vientre tan crecido, que a veces pesa tanto. Salió la luna entre las nubes, hacía calor, lo sé, pero me dio miedo lo oscuro y sentí frío.
Decidí regresar a la casa. Mi olivo macho me miró tristísimo cuando pasé de largo. Apenas lo rocé. El pie derecho me sangraba un poquito. La tía protestó, maldijo, me dijo tantas cosas. Yo le sonreí algo para que se calmara y le di un beso en su frente de anciana. Me empujó hacia la silla. Buscó un paño. Limpió mi herida y la untó con aceite. “Madre de Dios y madre mía, que como tú...” Pensé, pero oí un ruido en el patio y me levanté con prisas a mirar por la ventana. A lo lejos vi solo el campo, la mar, y percibí su ausencia.
“Estoy sola, atada a un destino sin certezas”, me dije. Ahogué un sollozo para no preocupar a mi viejita. “Sin destino”. Pensé. Me dio angustia y rabia por ver que él no llegaba, que nunca llega, o vuelve, ya demasiado tarde. Y me amasé el vientre con la mano izquierda. Pensé incluso en dioses de otras épocas. Algo intuyó la tía pues me encerró en su abrazo. Me obligó a sentarme y me dio de comer. “¿Quieres un cuento ahora?” Apuró. Yo creo que le respondí “sí”, porque ella se puso a hablar con voces de misterio que no alcancé a escuchar. Hasta el amanecer me quedé en duermevela. Soñé que un olivo me abrazaba y sacaba de mí los olores de hembra. A él lo sentí tarde. Llegó del mundo y se acostó a mi lado. Fue la novena noche de luna creciente del noveno mes.
Falta menos, lo sé, quizá unos pocos días. Ayer, cuando esperé en el patio, arranqué una ramita de olivo y la escondí en mi pecho. Dicen todos que da suerte en los partos. Hoy me duelen los senos.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















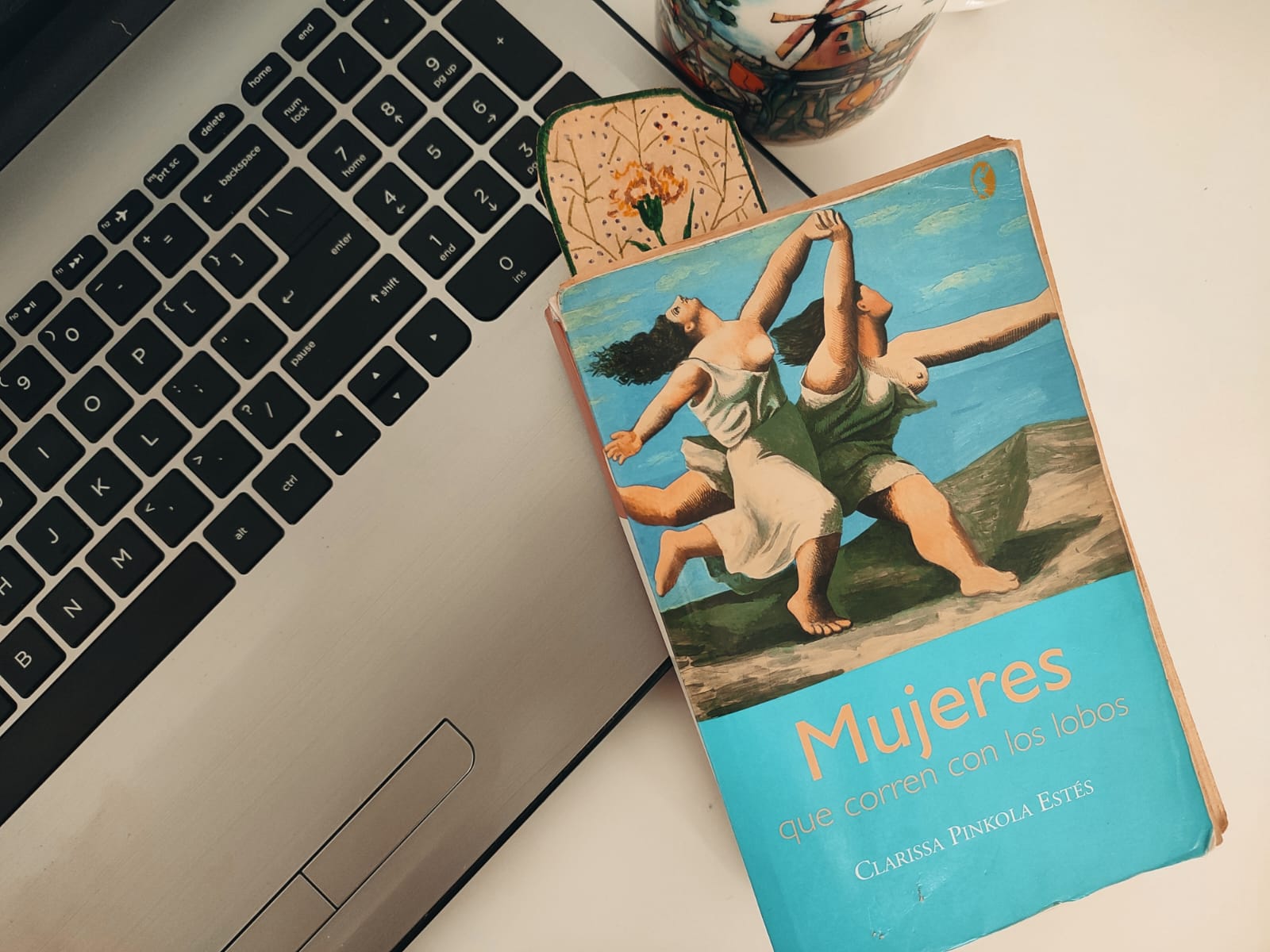







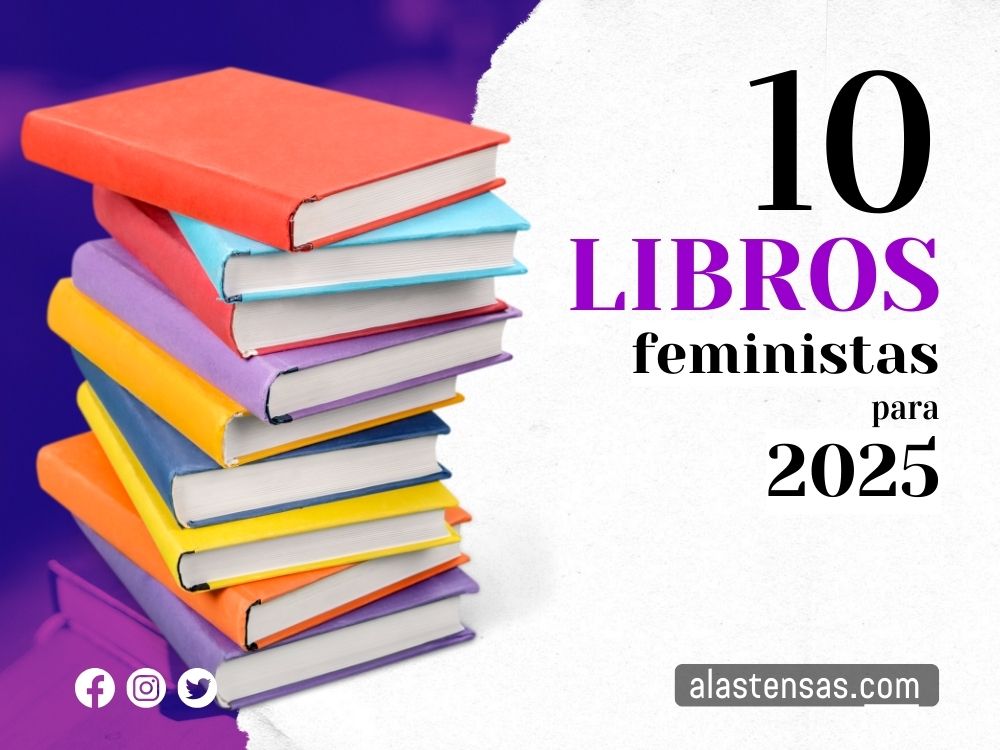
Responder