Así se sientan los hombres
"Lo recuerdo sentado con las piernas abiertas, como queriendo decir que su sexo no le cabía entre las piernas."

Puse música de jazz, suave, esa música que no transmite emociones. Esa música que está de moda amplificar en cafés de lujo. Parecería que el lujo, lo sofisticado carece, o lo han desterrado de sentimiento. Es la venganza de los pobres, cuando ellos hablan de las personas que han ganado una fortuna, o han podido hacer un buen negocio, casi siempre terminan diciendo que son malos hijos, tienen mal carácter, o tienen mal sexo.
La trompeta en esta pieza suena tierna, cosa rara, suena amanerada, sin carácter, como esos seres que he terminado odiando porque adormecen sus vicios, sus obsesiones, sus manías, tratan de adormecer sus oscuridades. Yo en cambio quiero a los histéricos, los intensos, los pasionales, los impulsivos. Aunque debo reconocer que no soy así, pero uno ama lo que no se parece a uno, uno ama lo que anhela ser.
En esta ciudad nadie se grita de un extremo a otro de la calle, son demasiado correctos para algunas cosas. Andan con bolsas plásticas para recoger la mierda de sus perros. Los veo felices al sacar de los bolsillos del pantalón, o de la cartera, el plástico para recoger la porquería perfectamente modelada por los intestinos de sus perros.
Creo que los perros, al ver a sus dueños hacer estas operaciones, ríen diciendo para dentro: “Te he hecho recoger mi mierda”. Es humillante solo oír la frase. La repito: “Te he hecho recoger mi mierda”. Sin duda, es placentero también oír esas palabras.
Ha pasado un año de la noticia, llegó cuando estaba en el auto con mi amiga. Sé que debo escribir este texto. No para justificarme, eso no sería mi naturaleza. Yo nunca me justifico, ni necesito la aprobación de los amigos, yo me alejo, me voy, huyo. Por eso no reclamo, ni pido disculpas.
“A su lado respiraba tensión, aun cuando todo estaba bien y reíamos, aunque en realidad pocas veces reímos juntos. Su presencia era como la de un policía: siempre buscando el error, la falta.”
La voz de su hermano, mi tío, entró después de varios rechazos. Una voz familiar, una voz extraña. ¿Nos quisimos? ¿Alguna vez quise a los hermanos de mis padres?
Llevo tres vasos de agua tomados, bebo agua mientras escribo, trago el líquido para que bajen las palabras. Me aparto del texto, me invento pretextos para no seguir escribiendo, para dejarlo allí y no enfrentarme con él.
―Te voy a decir algo, prepárate, ponte fuerte, lo estábamos esperando… Se murió tu papá, Orestico ―Sonó mi segundo nombre, el segundo nombre que no uso, en diminutivo.
Han pasado doce meses y es ahora que puedo escribir de él, antes no lo hice. No escribí de él cuándo me lo pidió, cuando me lo reprocho en medio de la presentación de un libro. A su lado respiraba tensión, aun cuando todo estaba bien y reíamos, aunque en realidad pocas veces reímos juntos. Su presencia era como la de un policía: siempre buscando el error, la falta.
Sé que para los dos nuestra relación fue difícil. De niño no fue así. De niño yo veía una foto de él, estaba en un río, el agua caía detrás en una pequeña cascada, él estaba subido en una piedra redonda, resbaladiza por el paso del agua. Lucía una trusa, el pecho al descubierto.
El hombre de la foto era mi padre, tenía mi edad, se le veían unas piernas firmes, unos muslos musculosos, tenía un tatuaje en la pierna derecha. Una virgen realizada con trazos gruesos. Ese tatuaje fue motivo de una pregunta recurrente en mi infancia: ¿por qué mi padre estaba tatuado? El color de tatuaje es de un azul humo, el típico color de los tatuajes antiguos hechos con muletillas.
Llevaba gafas oscuras, peinado con raya a un costado, perfectamente moldeado el cabello. La foto es en blanco y negro, de cartulina granulada, por eso no se ven los detalles.
De niño yo quise ser como él, quise tener un cuerpo como el hombre de la foto, su voz grave, sus manos grandes de dedos gruesos. Manos de hombre. Yo de niño quise dar golpes, ser violento, esto es difícil de decir pero es cierto. Lo vi pelear en tres o cuatro ocasiones, vi cómo les partía la cara a los vecinos. Fui feliz en esos momentos, cuando veía a mi padre golpear a sus contrincantes. Fui feliz al ver la sangre salir de la boca de los perdedores. Cuando veía a mi padre ganar, en ese momento era feliz.
En el barrio se resolvían los problemas a puñetazos, nunca usaron cuchillos. Ninguno quería matar al otro, las peleas eran como los castigos que recibíamos los muchachos del pueblo.
“Fui feliz en esos momentos, cuando veía a mi padre golpear a sus contrincantes. Fui feliz al ver la sangre salir de la boca de los perdedores.”
¿Cuándo fue que mi admiración por el hombre violento que fue mi padre empezó a desaparecer? No tengo una fecha exacta, ni un suceso, sé que es difícil definir los hechos. Pero de algo estoy seguro: mi admiración por mi padre fue mermando en la medida en que iba creciendo. Por eso no creo que los niños sean sinónimo de bondad.
De niño me gustaba ver la violencia, la buscaba, la provocaba. No era el único. Cazaba lagartijas y las echaba a pelear, veía como se prendían de los cuellos, las dos contrincantes mordiéndose fuertemente a la vez. Eran momentos de mucho dolor para aquellos animales, y de mucho placer para el niño que fui.
En realidad la violencia de aquella época era algo natural, pero no lo sabíamos. Aquellos días eran más violentos que estos, aunque en esta ciudad asesinan a 25 personas cada día.
La sangre era común en mi infancia. En el barrio siempre un niño se caía, se partía un brazo, o las piernas. A alguno se le fracturó gravemente la cabeza. Eran llevados al hospital los casos peores. Le oía decir a mi madre:
―Otra vez a Fulanito, o Menganito, se le partió un brazo, o una pierna.
Ahora los niños crecen sin la experiencia del dolor, del riesgo, del peligro. Por eso más tarde serán hombres y mujeres cobardes.

Al carpintero del barrio la sierra le cortó de tajo tres dedos de la mano derecha. Yo jugaba con unos trozos de madera en su taller. Me han gustado siempre las personas mayores. Ahora me veo yendo a una carpintería para comprar trozos de maderas, no han cambiado mis días. El olor de la madera me gusta, me gusta más que el olor de las flores. El olor de la madera es un olor a macho, a sudor, es varonil.
El carpintero tenía unos 55 años, usaba espejuelos. Sé que debió ir al oftalmólogo, debía cambiar sus lentes.
En un descuido, la sierra de doble hoja cortó de un tirón, con sus dientes filosos, los tres dedos de la mano derecha. Vi caer esa parte de su cuerpo, vi como los dedos rodaron por el aserrín, tintos en sangre, cubriéndose de virutas de madera, como cuando se empaniza bistec de pechuga de pollo. El aserrín absorbía la sangre.
“Quise lavar los pedazos de aquellos dedos, quise tocar las uñas toscas, acariciar la callosidad. Pensándolo bien, esa fue mi primera experiencia con lo muerto.”
El hombre no dijo nada, no se alteró. Supongo que sentía dolor, pero en su rostro no había indicios de ese dolor. Agarró de prisa un trapo del taller, sucio del polvo y la grasa de los motores, y se tapó los mochos que le quedaban en la mano. Salió en busca de ayuda.
Yo me quedé con la parte de su cuerpo cortada, los dedos empanizados de aserrín. Quise lavar los pedazos de aquellos dedos, quise tocar las uñas toscas, acariciar la callosidad. Pensándolo bien, esa fue mi primera experiencia con lo muerto. Quise meter mis dedos por entre la piel de los dedos cortados, sentir el filo del hueso rebanado por la sierra.
De niño ayudaba a sostener un caldero debajo del cuello de los cerdos. Mi padre, o cualquier otro hombre, le daba la puñalada al animal. Eran cerdos lindos, cuando los matábamos había fiesta en casa. Parece que es necesario matar algo para que aparezca la felicidad. Ese es el motivo por el que se sacrifican palomas y carneros en los rituales. Por eso, muchos van a las corridas de toros, o a las peleas de gallos. Y por eso tiene tanto éxito el cine de acción: ver morir o matar es un goce.
Los cerdos chillaban, la sangre caliente salía a borbotones, la música mariachi se amplificaba, debajo de la mata de mango el agua hervía para pelar al cerdo asesinado. Se debe echar sal a la sangre para que no se coagule. Desde pequeño vi esos rituales de fiesta. Desde pequeño escuchando palabras sin saber muy bien su significado: puñalada, sangre, coágulo.
La sangre siempre huele igual, lo comprobé aquí. Pasaba por una calle, habían matado a un policía y el olor de la sangre de esa persona me recordó a mi infancia: esos rituales de fiesta, el cerdo apuñalado.
Yo me quedaba horas mirando la espuma de la sangre, abanicando con un cartón para que no se acercaran las moscas. Era el trabajo que más me gustaba hacer.
Esos días, después de los tragos, algunos hombres del barrio se daban unos puñetazos. No se bebía cerveza, ni ron embotellado con etiquetas. Se bebía un ron fuerte, chispa de tren, gualfarina, un ron artesanal que vendía una vieja tres casas más arriba de la mía. La vieja era súper flaca, pensé en muchas ocasiones que se iba a partir por las fuertes ráfagas de aire. Parecía un cadáver. Lo raro es que no estaba enferma, no tosía, ni se quejaba a pesar de su edad. No representaba la vejez que ahora vemos en redes sociales. Hace años envejecer era un tránsito natural a la muerte. Las personas aún vivas ya tenían aspecto de muertos. A veces yo pensaba que habían salido de una tumba.
“Desde pequeño vi esos rituales de fiesta. Desde pequeño escuchando palabras sin saber muy bien su significado: puñalada, sangre, coágulo.”
No sé qué hice con los dedos cortados del carpintero. Seguro los perros que merodeaban el caserío se los comieron. Esos perros eran grandes, bravos, tenían los ojos azules y el pelo negro. Ladraban de noche, se llevaban bien con todos en el barrio. Todos querían a esos animales, menos yo. Eran perros que caminaban con el sexo afuera, un sexo rosado que chocaba con las hierbas altas, con las hojas filosas. La gente quería a esos perros porque de noche cuidaban al pueblo. Yo los miraba fijamente a los ojos, ojos azules, esferas que estarían muy bien en un par de aretes, o en un collar. Otra vez la bestialidad tenía cosas hermosas.
Fui el primer hijo, tuve que vivir la parte joven de mi padre. Los inicios siempre son salvajes. En esa época mi padre ganaba dinero, viajábamos mucho. No habían nacido mis hermanos.
Nunca sentí celos de ellos, cuando nacieron sentí alivio: ya no era el único, otros más pequeños necesitaban de cuidados, de tiempo, y yo podía estar solo. En realidad, siempre he buscado el abandono. El abandono que busco es como estar en medio de una vasta llanura, sin rumbo, tratando de encontrar un sendero. Saber que nadie está atento a ti, es demasiada libertad. Nadie espera nada de ti, no tendrás que escuchar o dar opiniones. Es un placer parecido a la droga, soy un adicto a ese abandono.
Hacer dinero es el centro de muchas vidas, también fue el centro de la vida de mi padre. Por lo menos en su primera etapa. Desde joven se esforzó por salir de la pobreza. Tener solvencia económica te desata las manos, manos que en muchos casos están atadas al ejercicio de alguna habilidad, o algún oficio. En realidad no éramos pobres, pero él siempre se esforzó por tener más. No lo logró.
“Reconocer públicamente que no tienen dinero para comprar esto o aquello, es degradante. Para ellos la debilidad económica es más patética que la falta de carácter, o las temporadas depresivas tomando ansiolíticos.”
No solo fue un hombre hermoso y fuerte de joven, también fue el único que pudo comprarse una camioneta en el barrio. Salir de vacaciones a hoteles, a otras provincias, era un verdadero lujo. En ese sentido, fui un niño privilegiado. Desde pequeño el viaje marcó las etapas de mi año lectivo. Miraba por las ventanillas de los trenes dejando atrás casas, carteles de lugares pequeños y de grandes ciudades.
Para muchos, separarse del lugar de nacimiento significa una enorme nostalgia. Para mí no: yo siempre quiero irme, el lugar común de mi amor es el desprecio. Tener poco dinero te brinda una vida práctica. El queso, es el queso más económico; la ropa, es la ropa usada, de segunda; la comida, es la comida más barata. No hay elección.
Pero no siempre es así. Muchos de mis conocidos aparentan tener dinero, ser personas solventes. Compran para que los vean comprar. Las tiendas y supermercados están hechos para que puedas adquirir algún artículo. Dentro de esas tiendas te sientes más cerca de salir del círculo infinito que es la pobreza. Mostrarse vulnerable económicamente es demasiado para muchos, prefieren llorar por la pareja, por la muerte de una mascota, o porque el geranio amaneció con las hojas caídas. Pero reconocer públicamente que no tienen dinero para comprar esto o aquello, eso es degradante. Para ellos la debilidad económica es más patética que la falta de carácter, o las temporadas depresivas tomando ansiolíticos.
Lo he comprobado. Detrás de esas fotos espléndidas, de esas sonrisas con branques que delatan la cantidad de dinero que invirtieron en el tratamiento; detrás de esos cuerpos espléndidos tomando sol en alguna playa del Caribe, piscinas, discos, o conciertos; detrás de todas esas poderosas imágenes… se esconde la debilidad de mostrarse pobres. De niño, yo fui como ellos sin saberlo, tuve muchas más comodidades que mis compañeros de aula, me sentía superior a ellos, pero también era el solitario, el que no tiene amigos.
¿Qué pensaba de mis compañeros de clase, los que no podían salir de vacaciones? No tengo recuerdos de aquellos viajes, fotos por ejemplo, algo que constate esas experiencias. Ansío tener dinero para comprar libros, para comprar materiales de arte, tener un apartamento amplio de paredes altas. El detalle de las paredes altas es innegociable, el techo debe estar lejos, unos cuantos metros por encima de mi cabeza. Ansío tener dinero para salir de fiesta: me parecen súper tristes las reuniones entre amigos, siempre terminamos en sesiones de sicoterapia. Ansío tener dinero para viajar a otros países, solo por visitar museos y ferias de arte. Las comodidades de una vida doméstica no son mi prioridad.
“No recuerdo haber visto alegres a mis padres, no recuerdo que me dijeran: «Te quiero, hijo». Creo que en aquellos años no se decía el amor.”
Hace unos años se era feliz sin pruebas, sin publicar ese sentimiento. Probablemente no éramos del todo felices, como ahora. No recuerdo haber visto alegres a mis padres, no recuerdo que me dijeran: “Te quiero, hijo”. Creo que en aquellos años no se decía el amor, pero eso no quiere decir que no me quisieran.
No sé si sostuvieron largas conversaciones. Oí como hacían el amor en varias ocasiones. En nuestra primera casa, la casa que siempre recuerdo, yo dormía prácticamente en el cuarto de ellos. Las dos pequeñas habitaciones se comunicaban por una estrecha puerta con superposición de paredes, de forma tal que no había que utilizar cortinas. Los sonidos de la práctica de sexo de mis padres han sido los más temerarios sonidos sexuales que he escuchado. Oía a mi madre más que a mi padre. El sonido de mi padre aparecía al final, en el momento del orgasmo: era un suspiro fuerte, como si hubiera llegado a alguna meta.
Después no los oía conversar. Mi madre se iba al baño, él se quedaba en la cama, dormido. Los dos dormían de espaldas, cada cual en un extremo de la cama, tratando de no tocarse. Mi madre pasaba por mi cuarto para ir al baño, me tocaba, yo me hacía el dormido para que no sintiera vergüenza de que yo lo había escuchado todo. Las manos de ella estaban pegajosas, sudadas. Entraba al baño. Sentía el agua caer. Pasó mucho tiempo hasta que vi cómo las mujeres se lavan sus partes íntimas, cómo se acuclillan y echan agua con un jarro en el sexo abierto.
Más que una cuestión de higiene, pensé que mi madre lo que quería era borrar la escena sucedida. Mientras ella se lavaba, mi padre roncaba. Las palabras que no decía se materializaban en aquellos sonidos, que tenían dos facetas: unos sube que se repetían para terminar en un sonido fuerte y sostenido.

Lo recuerdo sentado con las piernas abiertas, como queriendo decir que su sexo no le cabía entre las piernas. Esa imagen queda muy atrás, borrosa. La última vez que lo vi, vivía solo. Era ya un viejo delgado, muy delgado. Conservaba su voz ronca, varonil. Lo vi bañarse, la piel le colgaba en pliegues, las piernas fuertes y musculosas ya no estaban.
Apenas recibí la noticia, volví a escuchar los mensajes de voz. Inmediatamente después borré esos mensajes, eliminé su chat. En la foto de contacto tenía el pelo blanco, la cara arrugada, fea.
“Lo recuerdo sentado con las piernas abiertas, como queriendo decir que su sexo no le cabía entre las piernas.”
¿Por qué no fui un poco normal como me lo pediste alguna vez? Sé que pude fingir ese poco de normalidad. Hubo momentos en que me esforcé en molestarte. Hubo momentos en que mi silencio fue intencionalmente pensado. Sabía que no contestar tus preguntas te incomodaba.
Tu voz no cambió, siempre imponente, cortante, una voz que venía del estómago: los sonidos no resonaban. Algunos vecinos te tenían miedo, te respetaban, no por lo que podía hacer físicamente un señor de 78 años.
Ser el primer hijo te brinda la posibilidad de ver el deterioro de tus padres. Mis hermanos menores no tienen recuerdos vívidos de cómo fueron nuestros padres en su juventud.
Discutir, imponer tu criterio siempre fue tu afición. Ya no te sentabas con las piernas abiertas. Tu sexo se fue reduciendo. Sufriste no tener erecciones. Tomaste pastillas para seguir manteniéndola dura.
Él me enseñó a sentarme con las piernas abiertas, me decía: “Así se sientan los hombres”.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















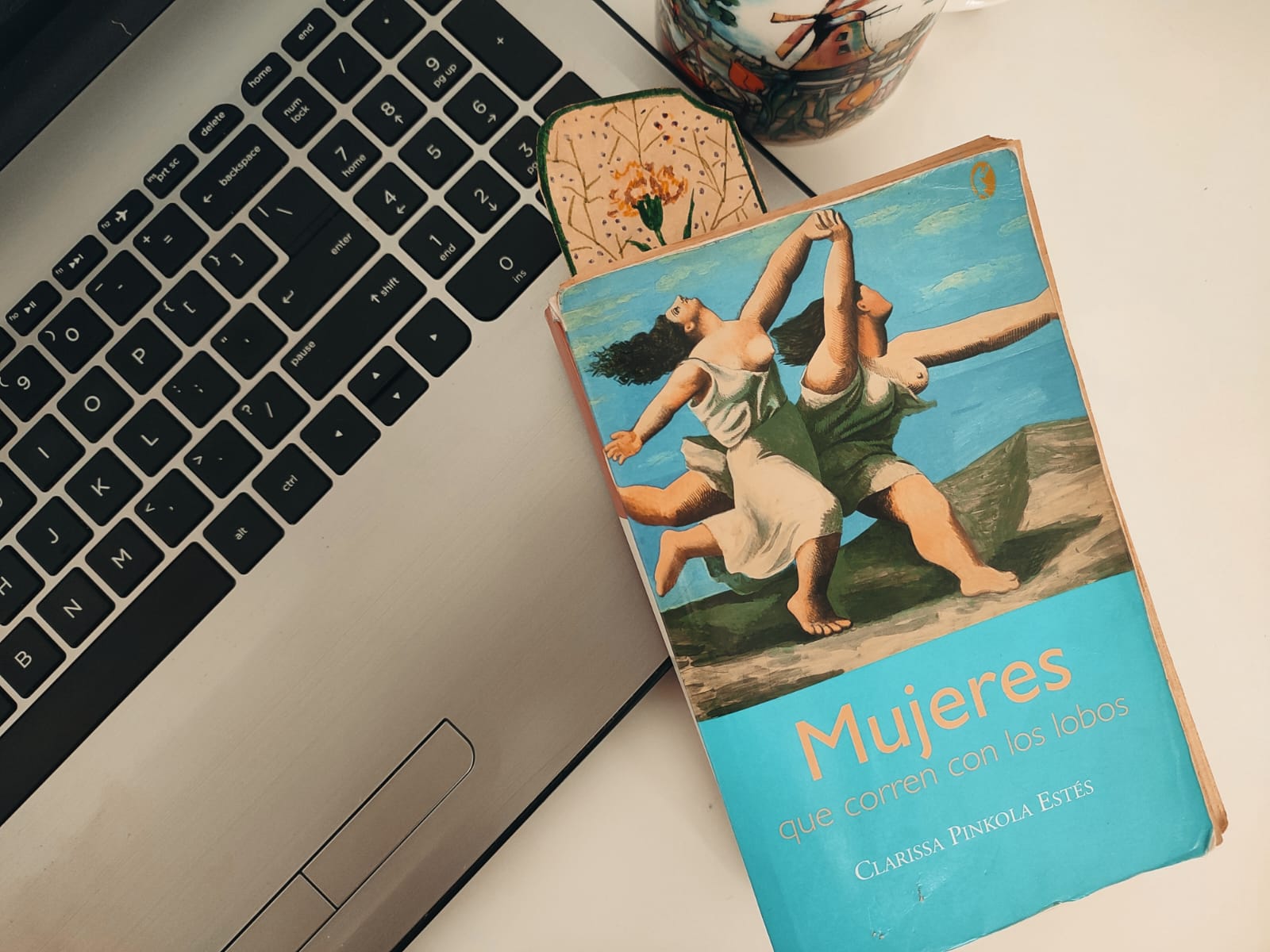




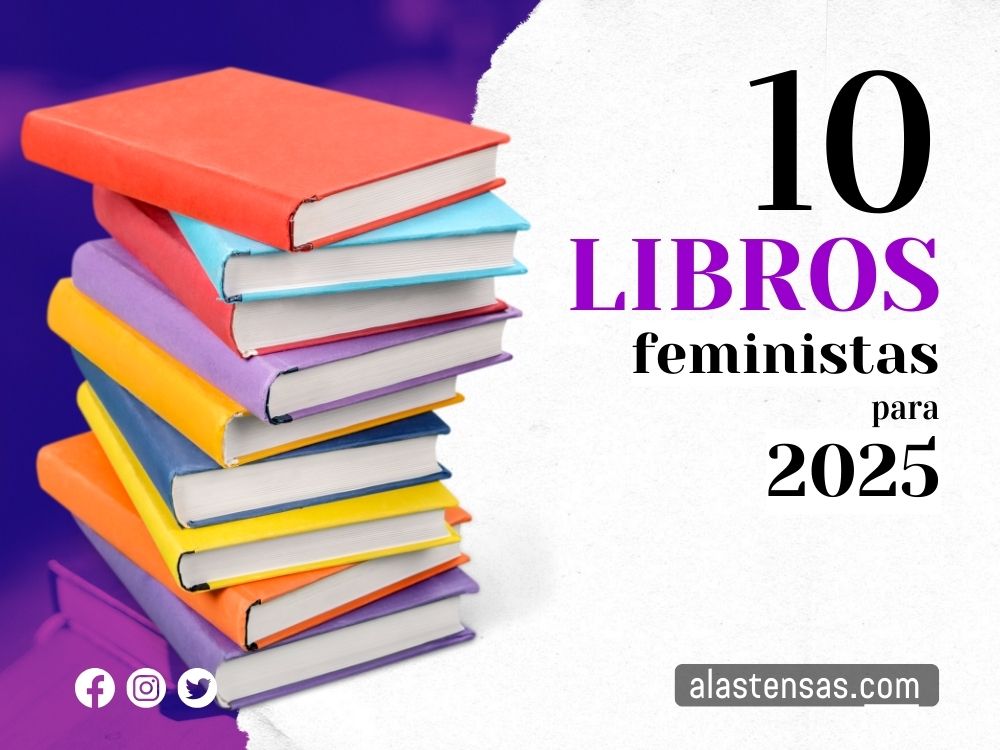



Responder