Cuento | Vivir sin Dios
Una comunidad entera se despide de la vida conocida, mientras Anarda y su madre, saquean, critican y se preparan, quizás, para su propia partida.

"Y sólo cuando la tierra reclame vuestros cuerpos,
La danza dará comienzo".
G. Jalil Gibrán
Te pasas las noches enteras llorando, ¿crees que no te oigo? Yo también lloraba así, por cualquier cosa, pero ya tú no eres tan joven Anarda, pareces una niña. No sé qué te traes ahora. Es él, lo sé, estoy medio ciega y casi no puedo moverme, pero me doy cuenta de todo. Sé que te ha hablado, y puede que hasta te haya convencido con esas ideas, a mí también me contó, pero yo no le creo, no estoy segura, pero podríamos… ¡¿Estás ahí, sigues viendo?! ¡¿Pero dime chiquilla, qué tanto miras?!
Anarda hizo una mueca con los labios, entreabrió un poco más la ventana y prestándole atención a lo que veía afuera, contestó a Lucerna.
—Lo mismo, los Andrade siguen abriendo huecos en el traspatio— dijo y llevó una mano a la boca para morderse la punta de una de sus uñas.
—Eso es lo que hacen desde ayer. ¿Qué más, dime?
—Elvia, salió con cara de llanto, ha vuelto a entrar junto con los dos hijos. Fueron corriendo, parece que pasó algo allá dentro.
—A lo mejor se trata de la hijita del alma, o del otro, el más joven. Estoy segura de que ese que habló con nosotras los llegó a convencer, como lo hizo con todos los de este miserable pueblo, al que nunca debimos venir, ¿quién lo diría eh? …todos. ¿Y cómo estaba vestida esa vieja?
—Era un vestido azul.
—¿Con floripones rojos y verdes?
—No sé, era azul, casi no…
—Ves menos que yo, que es demasiado decir. Siempre me gustó ese estampado, durante un tiempo soñé con tener uno así, pero tu padre nunca pudo darme el gusto, hizo bien en irse, nada más que andaba de putas nos sacó de la ciudad para eso. Hoy quiero que me pongas el mejor vestido que me queda, el mío, el de las fiestas, a la gente de aquí le gustaba mucho cómo veía con él, a esa zorra de Elvia también. Pero nunca quiso cambiármelo por el suyo, con lo buena que fui con ella, pero no sabe…
—Está bien mamá, pero después del baño.
—Claro, ¿no te lo dije? Y también quiero que me sientes en el patio, y antes de que se acaben de largar de una vez para que me vean en el sillón de los González.
—¿En ese sillón? —exclamó Anarda ladeando la cabeza sin dejar de mirar afuera.
—Sí, ¿qué tiene de malo?, ya ninguno de ellos va utilizarlo más, se han ido, lo dejaron todo abandonado, quién mejor que nosotras que estamos aquí. Hicimos bien en traer algunas de sus cosas, allí todo se echaría a perder, y es mejor darles uso. Total… ahora dime, ¿Qué estás viendo?
—Ya no hay nadie, el que acaba de salir es él…
—¿Él, quién?
—El marido.
—Ese fue el primero que debió irse por viejo aguantón.
—Está mirando para acá, y no…
—Ábrela bien, abre bien la ventana y ríete en su cara, deja que te vea. ¿Dime qué hace? ¿Por qué te callas?
—Están sacando otro bulto, ya con este es el tercero, lo dejaron allí y se fueron adentro. —dijo, y con lenta mirada Anarda posó sus ojos en Lucerna. Y no se sintió bien presenciándola así, tumbada sobre aquel mueble que hasta hacía sólo unos días había pertenecido a los Rendueles. Le provocó tristeza verla desnuda, acorralada por objetos ajenos que observándolos desde lo alto de una silla daban la impresión de estar a la deriva vagando junto con Lucerna en medio de un mar de bártulos.

—Lo más raro es ese silencio— dijo Lucerna sin detenerse— la zorra no ha dado ningún grito, no pasó así con los Rodríguez, esos sí que armaron una gritería, y era la borrachera y la contentura ¿y al final qué? Se fueron toditos, no les importó nada, y gracias porque sabes que pasé noches sin dormir como se debe y con ese muchacho siguiéndome a todos lados atormentándome con sus ideas. ¿Y no sale nadie?
—No, nadie.
—Ya saldrán, o no, mejor, así dentro de un rato das una vueltecita por allí para que veas si todavía tienen esos animales.
—Ya te dije mamá que los mataron hace una semana. ¿Se te olvidó?
—Ah sí, fue en esa fiesta, pero alguna sobra habrán dejado. Aquí solo tenemos dos o tres gallinas culecas que de milagro no se las comieron también. Ya en las otras casas no queda nada, tú misma los has dicho. Y si antes no daban ni tenían para darle a nadie ahora darán menos. Así que en cuanto los Andrades acaben de irse, tú…
—No pienso ir allí.
—¿Tienes miedo?

Anarda quedó en silencio.
—Entonces, vas. Y después deberías pensar en ver cómo nos podemos ir de esta casa, mudarnos a donde vivían los Morales. Es una casa grande y tiene un jardín lindo. Es la mejor casa de por aquí, como me gusta. Cualquiera hubiese querido vivir allí, gente chismosa esa los Morales, arpías… ¿Podemos estar allí las dos?
—¿Para qué mamá?
—A mí me va hacer difícil poder ir, y tú ya no puedes ni con un alpiste. Y lo peor es que la casa no está tan cerca. Por lo menos podrías hacer un esfuerzo y encargarte de traer algunos de sus muebles o la ropa, como ya has hecho.
—¿Para qué mamá?
—Siempre escuché a la gente decir que tenían buenas cosas. Sí, Anarda, deberías pasar por allá y traerme ese equipo con él que oían esa música de Sinatra que me gustaba tanto. ¿Y no me digas más para qué, o es que acaso tú también quieres irte como los otros?
Anarda, molesta cerró la ventana y con dificultad se prestó a dar brinquitos por encima del mueblerío, se le hacía complicado llegar hasta la puerta de su cuarto.
Fue allí dentro donde por primera vez cayó en cuenta de la escasa diferencia que existía entre la sala y esa habitación que de igual modo había sido destinada al almacenaje de reliquias y adornos de cierto valor. No quedaba espacio, ya ni siquiera podía apreciarse la pintura de las paredes de dónde pendían cientos de vestidos llenos de colores.
Necesitó respirar hondo, allí se ahogaba sin motivo aparente. No sabía explicar el porqué de su nerviosismo. Por esa razón en los últimos días se limitó a entrar al cuarto solo a descansar.

Anarda y el tullido
Desde que toda la gente determinó irse y ella consiguió tener una parte de las cosas que alguna vez deseó, en su cuerpo despertó el miedo. Con los días comenzó a cargar una tristeza que se convirtió en una sensación perenne, atribuida a los malos nervios, esos, que la hacían escuchar voces y sonidos, lamentos y gritos. Y si se esforzaba un poco era capaz de presenciar a las dueñas descolgando las perchas de los clavos para comenzar a vestirse frente a ella, cuchicheaban encima de su cama. También las acompañaba el aparecido, ese que un día llegó de no se sabe dónde para seducir a todos con palabras que parecían levitar y se colaban en los poros del cuerpo con el único objetivo de convencerlos de que algo así, como lo propuesto, era lo mejor que podía acontecer en sus vidas.
A su alrededor estaban todas las muchachas del pueblo que la miraban y se reían destilando venenos. Bailaban juntas, sin música. La mayor parte del tiempo se la pasaban disputándose a los hombres, y hablando de sexo, queriendo siempre superarse la una a la otra. Hablaban de cosas aburridas, del esmalte para uñas, de la última compra realizada en una tienda de la ciudad, o del carro de alquiler que las condujo hasta la puerta de la casa.
Ellas, como vanos recuerdos vagaban en la memoria, también los otros del pueblo. Le dolía reconocer que en el momento en que todo aconteció, disfrutó verlos inmersos en la desesperación, sin que ninguno supiese qué camino tomar, o si creer o no en las ideas de aquel que sembró en ellos ese deseo de terminar de una sola vez con todo. Fue fácil reconocer que sintieron pánico de lo que vendría.
En solo semanas muchas familias se convidaron para armar un gran festejo, querían divertirse, aprovechar el tiempo antes de irse a ese otro lugar del que con tanto gusto se hablaba.
Hubo exceso de comida, mucho vino y alcohol para entumecer los sentidos. Todo se hizo sin que se escuchase un lamento, solo música, y ya entrada la madrugada, a intervalos, un sonido de escopetazos que no cesó hasta el amanecer.
Por esos días hubo mucho silencio, pocos salían de sus casas, y nadie hablaba de nadie como se solía hacer. Los que quedaban sabían el número exacto de los que aún no habían decidido irse, pero estaban allí y era como si ya no ocupasen ningún sitio. Otros no demoraron en seguirlos, las mujeres actuaron decididas, a ellas las siguieron sus hombres e hijos, los amantes, las madres entradas en años. Algunos de los que más odio sentían aguardaron al final para ver caer a esos que nunca soportaron, para luego regocijarse haciendo celebraciones de día y de noche, sin dejar animal en pie hasta terminar saciando la sed de vida. Y así, de a poco, familia tras familia se fueron yendo en busca de esa supuesta felicidad y bonanza de tanto tiempo soñada.
Anarda, oyó la voz de Lucerna gritándole.
—¿Qué más quieres ahora?— le contestó en un susurro y salió afuera, viéndose una vez más obligada a repetir la acción de ir dando saltitos por encima de sillas y mesas de cristal.
—Te he dado tres gritos, seguro estabas probándote toda esa ropa. ¿Dime si ves alguna cosa? Ahorita me quedo sin bañarme y todos se van.
Anarda volvió a la ventana. Otra vez la luz del día estuvo presente en esa parte de la casa. Mirando, se quedó inmóvil y sin habla.
En el traspatio de los Andrade vio más de cinco bultos, todos envueltos entre sábanas. Bultos que alguien de mala gana había sembrado en aquellos agujeros poco profundos. A cierta distancia, recostado a unos tanques de agua, en el suelo, descubrió al hijo menor de la familia. De inmediato Anarda reprodujo la imagen tiempo atrás cuando Elvia lo sacaba en un sillón de ruedas a darle el sol de la mañana, que le servía para reemplazar esa palidez que le daba un aspecto de persona descuidada, por un tono de piel más saludable.

Durante años hicieron visita de domingo, cuando todavía no se albergaba tanto rencor y pasaban horas en compañía de Lucerna hasta concluir las charlas con el almuerzo y una despedida que un día se hizo eterna. Y todo, porque algunos mencionaron que Anarda y el hijo menor de los Andrade: El tullido, el sin cerebro, el monstruo, ambos tenían los mismos ojos e idéntica mirada.
Él estaba allí y de su cara se había esfumado la sonrisa que siempre lo acompañó, esa risa embarrada de saliva cayéndole de la boca, risa apacible que le provocaba temor. Era él, el sin cerebro, con toda la carne temblándole, lloroso, con labios retorcidos como si estuviese rezando alguna plegaria.
—¿Cómo pudieron? —habló Lucerna luego de escuchar a Anarda, y continuó— ¡Esa zorra! Claro, no se lo quisieron llevar, quién va a cargar con ese estorbo que no sabe nada de nada. Nos los dejó a nosotras, eso, me lo dejó a mí. Pero ella no puede irse con ese gusto.
Escuchándola, Anarda se aferró a la ventana y sintió rabia porque ya todos se habían ido, solo quedaba aquel inútil al que nunca le gustó mirar fijo a la cara. Le costaba trabajo pensar que alguien así pudiese guardar tanto parecido con ella, Y no solo la rabia era por tal motivo, sino que se maldecía por aún permanecer allí.
—Ya sé lo que quieres, Anarda, lo sé, te pasas las noches enteras con llanto, pareces una niña, no llores más, no te conformas con lo que tienes ni yo tampoco. Sé que ese que tanto nos rondaba, con sus ofertas te convenció, como lo hizo con todos. Me siento mal, de solo pensar que se han ido primero que nosotras, pero no. ¿Me oyes Anarda?
—Sí.
—¿Qué tanto miras, es que queda alguien más?
—Solo está él ahí.
—¿El tullido?
—Sí, mamá.
—Infeliz…Anarda hija, quiero que vayas allá, oíste, quiero que vayas y encuentres donde está tirada esa zorra, quiero que le quites el vestido y me lo traigas porque es mío. Ahí, ahí mismo, en el closet de la cocina en la segunda gaveta está ese martillo que era de los Raúles. A esa pobre criatura vas y lo ayudas a irse. ¿Anarda, tú escuchas?
—Sí.
—Bien…de la otra gaveta coge lo que queda de ese veneno de ratones y me lo das a mí, más arriba, ya verás la soga que tu padre usó para abandonarnos, tú cógela, que si mal no recuerdo, tenemos un flamboyán a cinco metros de la casa.

Nonardo Perea
(La Habana, 1973). Narrador, artista visual y youtuber. Cursó el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso del Ministerio de Cultura de Cuba. Entre sus premios literarios se destacan el “Camello Rojo” (2002), “Ada Elba Pérez” (2004), “XXV Encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios” (2003- 2004), y “El Heraldo Negro” (2008), todos en el género de cuento. Su novela Donde el diablo puso la mano (Ed. Montecallado, 2013), obtuvo el premio «Félix Pita Rodríguez» ese mismo año. En el 2017 se alzó con el Premio “Franz Kafka” de novelas de gaveta, por Los amores ejemplares (Ed. Fra, Praga, 2018). Tiene publicado, además, el libro de cuentos Vivir sin Dios (Ed. Extramuros, La Habana, 2009).














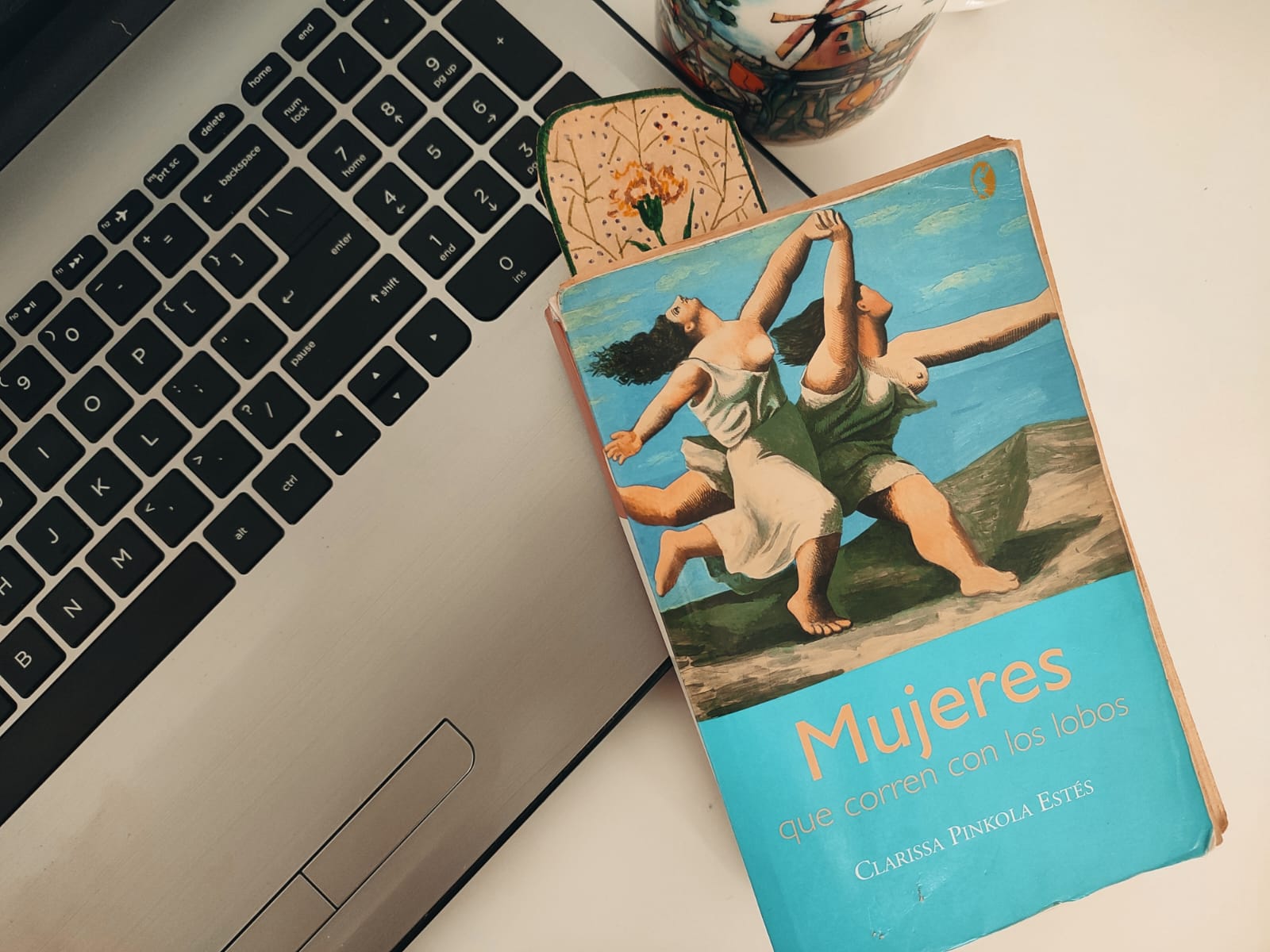






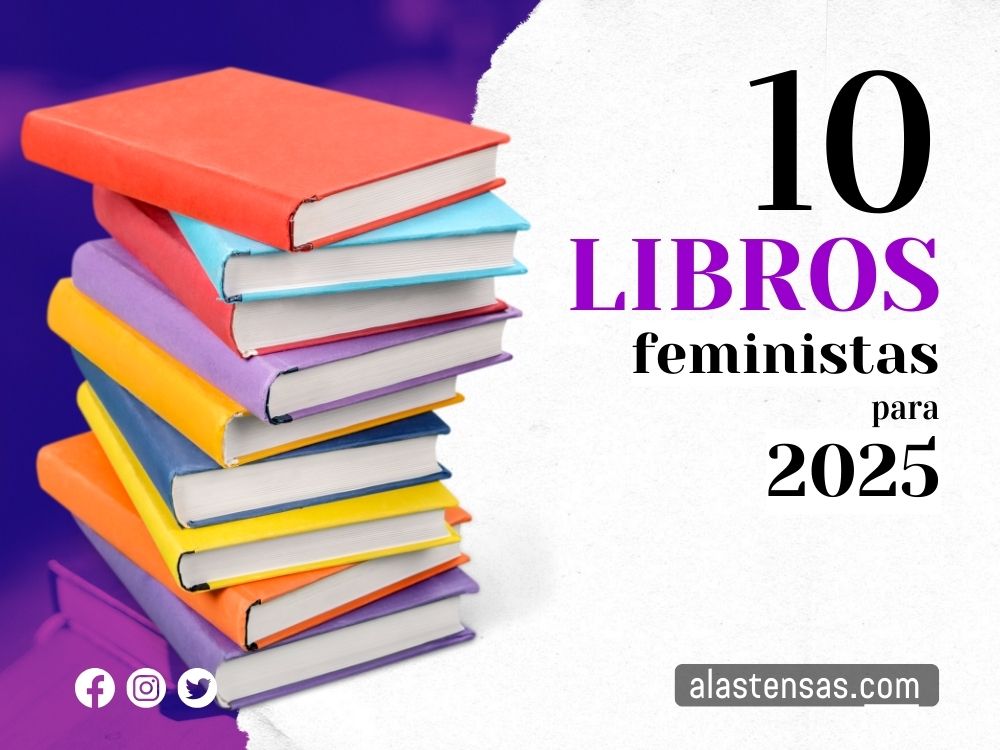

Responder