Margaret Atwood, en la superficie de la palabra

Hace 26 años, cuando los libros alcanzaban apenas el valor de dos modestos pesos moneda nacional, adquirí el libro En la superficie, una novela de la entonces desconocida por acá Margaret Atwood. La recomendación no venía de un librero, ni de un escritor, mucho menos de un editor o un promotor; sino de un joven doctor residente en Psiquiatría: yo era su paciente, pues, en ese año, después de un intento de suicidio, debí someterme a un riguroso tratamiento psiquiátrico. El joven, que tiempo después emigraría tras ser perseguido por el odio contra la religión en que convirtiera su fe, sugirió el libro no por fines literarios, sino simplemente con estas palabras: “Déjate caer bajo el paisaje, toma la calma de ese bosque”. Según él me daba un libro de paz contra los intentos en mi sobredosis, un bosque contra lo nocivo de los altavoces, me daba la naturaleza para que mis ojos leyeran en los capítulos la existencia del bosque, los hachazos contra los troncos para hacer leños, las yerbas, lo bello de esos árboles gigantes tan escasos como las ballenas, como dice la protagonista.
Así Margaret y yo nos convertimos en la joven que regresa en busca del padre, por un bosque, hacia un lago, buscando su raíz, un origen que ha de perseguirle hasta la enajenación.
Un hechizo llevó mis ojos hasta la hoja, y tuvimos una confidente conversación, tan íntima que podía perdonarme. Tal vez sin querer, leyendo el dolor, las pérdidas ajenas, me sentí menos extraviada, con menos llagas en mi cabeza. Al conversar, ella buscaba a su padre, yo a lo perdido, ella y yo caminando entre los bosques respirando aire puro, renunciando al barbitúrico, al medicamento que una y otra vez inyectaban en mis muslos, ella sujetándome tras cada electrosueño, poniendo hojas de arce sobre las llagas del cable en mi frente. Las dos en crisis frente a un lago queriendo entrar en él como los peces; temiendo de lo que apareciera en la cabaña abandonada, temiendo del orine después de la corriente.
Nunca olvidé la escena del lago, de ese pez una y otra vez lanzándose de ella, que no de Atwood; me hizo entrar al lago, lavar mi cuerpo, refrescar mi cabeza, enamorarme de esa mujer y de ese paisaje… Me conquistó con su verdad, de perdonarle y perdonarme, de perdonarnos ambas en esa superficie llena de bosques y llanos, de plagas y de lluvias, de tormentas y brisas.
Eso fue hace 27 años. Ahora regresa su poesía, sus cuentos, sus ojos atractivos bajo la edad, su belleza infinita en las manos que se niegan a usar una PC mientras existan las hojas para rasgarla; la mujer con la palabra endurecida a tal magnitud que discriminatoriamente le dicen que escribe como un hombre, como si escribir como mujer no fuera suficiente para llamarse escritora. Válgame Dios, como hombre escribió la Tula, como hombre la Allende, como hombre todas las que hoy estamos aquí escribiendo con una enrme vagina entre las manos rompiendo el más antiguo rito de segregarnos, medirnos a la altura de un órgano genital.
Muchos llaman a Margaret la diosa madre de las letras canadienses. Creo que como toda diosa es creadora, es magna, y es la voz de la otredad; no solo de norteñas mujeres, sino de la africana, de la latina; los conflictos de su obra son comunes a nuestra hora. Una joven heredera del estudio de insectos de su padre, lleva a sus escritos su interior naturalista, su herencia campesina y curiosa. Su polifonía nos descubre miles de mujeres; su irreverencia hace que llevemos su palabra a nuestras huelgas, protestar sutilmente donde están limitadas las rebeliones. Su voz es un pedazo de tierra de reloj y calendario de una mujer en las metáforas.
“En estos tiempos estaba aburrida como loca, me aferraba al madero, él lo serruchaba”, así dice en su poema “Aburrida”, él le serruchaba el piso, pero ¿cuántas veces nos serruchan el piso a las mujeres?, ¿cuántas veces nos serruchan la escalera, el puente, el miedo de perder el buró, la oficina, la comodidad de levantar los pies después de la cena? No es solo el esposo; es el dirigente, el editor, el comerciante que nos exige un escote tras la ventanilla de venta; pero, como cada una de las mujeres en la obra de Margaret Atwood, nosotras somos mujeres que junto a ella caminamos, subimos, y saltamos.
La escritora defiende su país, su naturaleza; en su cosmos poético está su misterio, aire, agua, bosques. Si el verso emite una queja, en esa queja va la mujer graznando como un ave.
Es muy penoso que tardáramos 26 años para rescatar no solo la literatura de un país, sino a esta mujer que es capaz de sumarse a nuestros problemas comunes cuando dice: “Me pregunto cuántas mujeres renunciaron a tener hijas, se encerraron en habitaciones, bajaron las cortinas, para poder inyectarse palabras”, “una hija no es un poema, un poema no es una hija, ni una cosa ni la otra, en cambio...”. En ese verso está mi voz, o la tuya que lees ahí en aparente silencio, pero piensas. Y es la voz de cada una de las mujeres que asumimos escribir para existir. Porque “detrás de la palabra está el poder” y ese es el poder que hoy heredamos para pedir que muchas cosas deben y tienen que cambiar para poder usar la palabra igualdad. Puede que no veamos esos cambios pero ya los escribimos sin miedo, contra el patriarcado, las jefaturas, las sociedades y el tiempo que junto a ellos tiembla...

Más sobre Margaret Atwood en Alas Tensas
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















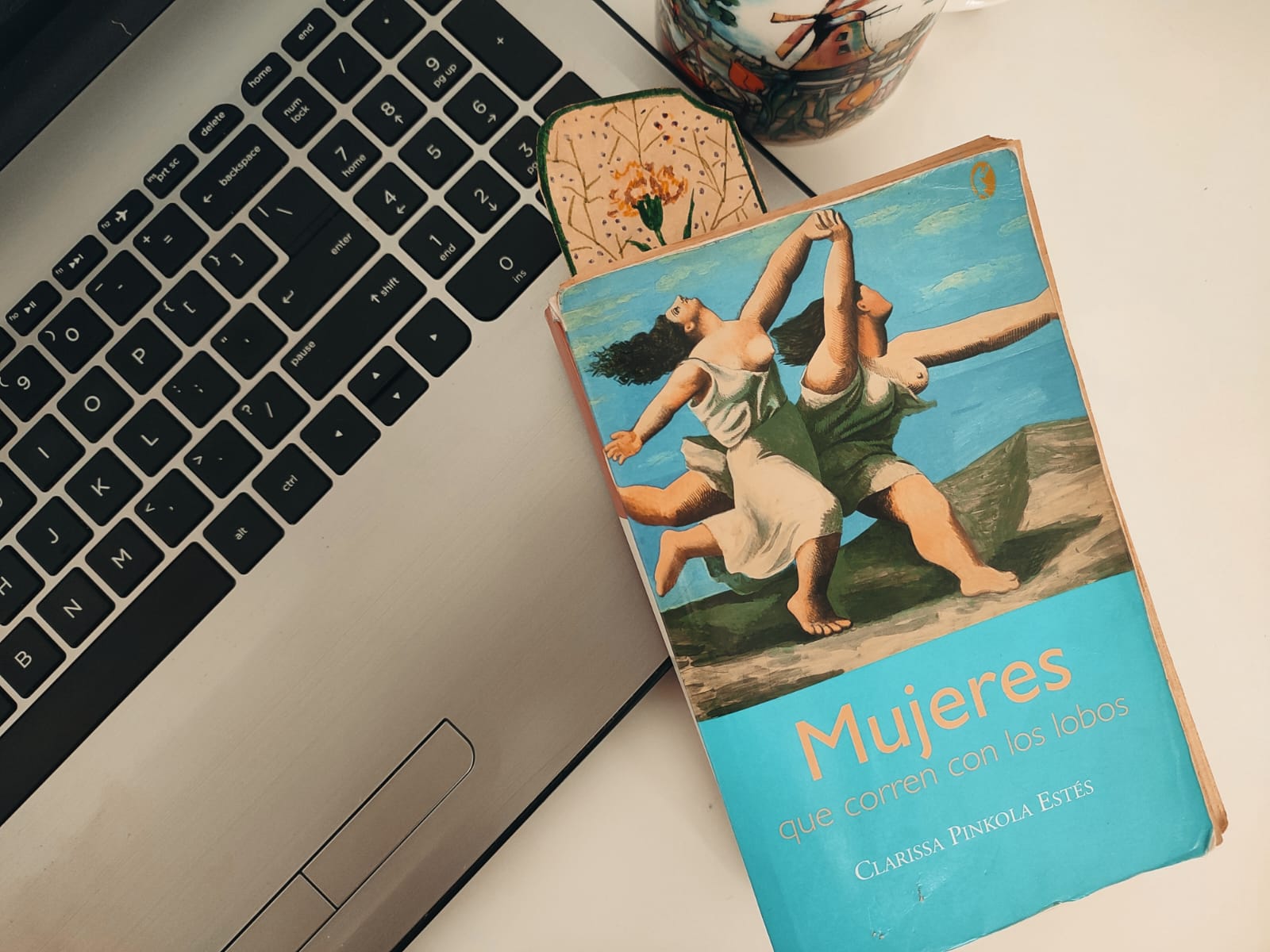








Responder