Narrativa cubana | La certeza
“La certeza”, es un cuento de la periodista y escritora cubana Yusimí Rodríguez López que aparece en el libro “La otra guerra de los mundos” (Ed. Deslinde, Madrid, 2021).

Aquella tarde fue la primera vez que vi a Alcides Correa y me resultaba difícil disimular mi curiosidad. Y mi decepción. La sala de la casa era estrecha y la ventilación pobre; los muebles, viejos. Si Alcides Correa tenía dinero y se daba buena vida, lo ocultaba bien. El lado positivo de aquella estrechez era que daba la impresión de que había muchas personas reunidas allí para ver el documental sobre un poeta que había permanecido exiliado durante veinte años... dentro de la Isla. Veinte años sin que el gobierno le permitiera publicar un libro, un poema, un ensayo, u ofrecer una entrevista, dentro del país, si algún periodista de los medios oficiales se hubiese atrevido a pensar en entrevistarlo.
Una ojeada rápida bastó para percatarme de que, aunque no éramos tantos como parecía, la mayoría tendríamos que sentarnos en el suelo para ver el filme en el pequeño monitor de computadora colocado sobre una mesa alta. Pero el documental me interesaba poco. Había ido allí con la esperanza de conocer a Alcides. Cuando Diógenes nos presentó, me sorprendió al decir que había leído mis artículos en Islabierta.com y le habían parecido muy agudos. Te confieso que llevaba tiempo sin leer análisis profundos y desapasionados en la prensa independiente, casi todo es catarsis, dijo. Uno podía entenderlo al principio, es lo que hacíamos todos, pero a estas alturas del campeonato eso no es admisible, sentenció, ni perdonable, agregó, y dijo que tendríamos que sentarnos a conversar un día.
En aquella sala se apiñaban escritores silenciados, ex presos políticos, miembros de partidos políticos ilegales, como eran todos los partidos políticos en el país, excepto el Partido Comunista de Cuba. Había gente que era todo eso a la vez: escritor, ex preso y miembro de un partido político. De muchos yo había leído o escuchado hablar. Eran gente con currículo: cárcel o al menos alguna detención, un interrogatorio, un acto de repudio.
Cosas que denunciar. Y exhibir. Yo era una desconocida ahí dentro, alguien a quien ninguna de esas personas había mirado dos veces, hasta que Alcides me elogió. Aquel elogio hizo que me materializara, que comenzara a existir.
Mis cinco minutos de fama entre aquella gente terminaron cuando apareció Madelaine y todos se volvieron a mirarla. Yo también. En otro país, habría sido una latina, incluso una mulata. Aquí era una trigueña de ojos verdes. O sea, una blanca.
Junto a Alcides, lucía más blanca aún. No la hubiera descrito como una mujer alta ni bien proporcionada. Quiero decir que no habría sido modelo, aunque Diógenes la saludara con un usted como siempre, haciendo entrada como una modelo en pasarela.
Diógenes era treinta años mayor que ella; todos los hombres ahí dentro eran mínimo diez, tal vez ocho años mayores que ella. Alcides, según Diógenes, le llevaba veintidós. Pero me pareció que todos los hombres, excepto Alcides, claro, la trataban de usted. Las mujeres la trataban con una amabilidad que habría sido maternal si hubiera sido auténtica. Una le tocó el pelo con las puntas de los dedos y le dijo; ¡qué buena calidad tiene esa crema desrizadora!, ¿es dominicana?, son los mejores, allá todas las mulatas pasan por blancas. Madelaine le respondió que no necesitaba desrizarse, mientras movía la cabeza y el pelo ondeaba como una bandera; me hice la keratina y el torniquete solo para quitarme volumen, el problema es que tengo muchísimo, muchísimo pelo. Y sonrió.
Su interlocutora era una mujer blanca con el pelo teñido de rubio, corto... y pobre. Si la mirabas al detalle, le sobraba un poco de grasa en la cintura y el abdomen; era un poco ancha de espaldas y pechugona para la delgadez de sus piernas. Tenía un cuello largo y elegante, aunque en algunos gestos se le anunciaba una papada que no tardaría mucho en decir aquí estoy yo.
Pero en aquel momento no era posible notar nada de eso, porque el conjunto te llenaba los ojos. Los hombres estarían concentrados en sus senos —tetas, si vamos a traducir sus miradas textualmente—, en lo que dejaba ver el vestido de sus muslos macizos y sus piernas resaltadas por los tacones. Yo más bien admiraba su forma de posar del brazo de Alcides, y echar la cabeza hacia atrás para reír o hacer algún comentario, marcando su territorio como una especie de primera dama en aquella sala estrecha. El placer, la envidia, los celos y todas las sensaciones que despertaba la visión de Madelaine se interrumpieron cuando sonó el timbre de la puerta. Alguien abrió. Era la policía política.
Diógenes, de pie junto a mí, suspiró. Al menos pudimos socializar un poco y tomarnos un traguito de ron decente, me susurró al oído, otras veces ni nos dejan llegar. Desenfundó una de sus armas suicidas, como llamaba a los tabacos baratos que compraba en una bodega de su barrio, y se acomodó junto a la ventana para expulsar el humo hacia la calle. Todos lucían tranquilos, todos menos yo. Justo yo, que no pertenecía a ninguna organización, partido o movimiento político.
Eran dos agentes de la seguridad del estado. Un blanco y un negro. Ambos de cualquier edad entre 35 y 50 años. Quizás, vestían de forma parecida. Lo que recuerdo con toda nitidez, es la mirada de desprecio sordo, total, con que barrieron la sala y a todos los que estábamos allí. Una mirada que te decía que, a partir de aquel momento, estaban al mando, pero Alcides avanzó hacia ellos con la autoridad del dueño de la casa que era.
¿Puedo ayudarlos en algo, oficiales? Con usted hablaremos después, respondió el negro, sin dignarse a rozarlo con la vista. Es que ustedes están en mi casa, estoy reunido con mis amigos; no pueden entrar como Pedro por su casa, esto es violación de domicilio. El negro lo miró entonces y dio un paso hacia él; era más alto que Alcides, más joven y seguramente tenía entrenamiento militar.
Sobre todo, tenía un carné que le daba poder sobre nosotros y sobre mucha gente en el país, y le permitía hacer casi cualquier cosa en nombre de la Revolución, del pueblo, del bien común, del sacrificio de nuestros líderes, de la Patria por la que merecía la pena morir una muerte gloriosa y matar gloriosamente. El blanco frenó a su secuaz con una mano. Era más bajo, incluso más bajo que Alcides. Calculé a distancia que también era más bajo que yo. Era joven, pero estaba quedándose calvo y llevaba unos espejuelos que lo hacían lucir mayor. Se los quitó, humedeció los cristales con el aliento y los limpió despacio, con una concentración total, como si estuviera llevando a cabo una misión que requiriera de una precisión absoluta. Hizo una pausa y contempló los cristales e, inconforme aún, los limpió otra vez.
A usted se le advirtió que no podía volver a hacer este tipo de reuniones, dijo sin levantar la vista de los espejuelos; nos desafió, habrá consecuencias, no lo empeore. Dicho aquello, se puso los espejuelos. Lo imaginé ensayando aquella rutina ante el espejo, buscando el efecto amenazante que debía lograr algún personaje en alguna película. Lo había conseguido y lo sabía. Alcides cruzó los brazos y observó los movimientos del individuo con paciencia. No tengo nada que ocultar. Sonaba calmado, cordial incluso. Invité a mis amigos a ver un documental para debatirlo; quédense, véanlo con nosotros, debatan, defiendan su ideología, exprésense con libertad y permítannos expresarnos con igual libertad; después, si esas son las órdenes que recibieron, llévenme preso.
No vi la expresión en la cara del negro, porque, cuando se volvió hacia el blanco, me dio la espalda, pero estaba segura de que era una expresión de desconcierto. El blanco sonrió, acomodó los espejuelos sobre la nariz, enlazó las manos tras la espalda y, por primera vez desde su entrada en la casa, se molestó en alzar los ojos hasta Alcides. No creo que tengamos los mismos intereses cinematográficos, ni tengo nada que debatir con usted; si quería exponer alguna idea, había canales para hacerlo y usted los ignoró, prefirió la publicidad como opositor, la atención de la prensa enemiga, viajar y reunirse con representantes de quienes quieren doblegarnos, recibir dinero; ese fue el camino que usted tomó, ya no puede haber debates ni conversaciones; nosotros estuvimos permitiéndole viajar, vivir su momentico de fama afuera; si es tan talentoso como dicen, debió quedarse en los Estados Unidos; pero ya hay demasiada gente en el exilio viviendo del negocio de la oposición, a usted le habría tocado trabajar, doblar el lomo; en realidad, un negro muerto de hambre como usted allá no habría llegado ni a la universidad, excepto si fuera muy bueno en algún deporte, y sabemos que no es su caso; aquí se siente rey, primero porque gracias a nosotros pudo estudiar, y después porque aquí tiene un pequeño séquito (nos abarcó a todos con un gesto de la mano); pero el pueblo no lo conoce, es una pulga insignificante y pronto no será ni eso, no tendrá tiempo de lamentar haber regresado.
Si soy solo una pulga, ¿por qué tomarse trabajo conmigo, oficial?, ¿por qué lo envían aquí a violar nuestro derecho a reunirnos?; ustedes saben que enseguida estará en Internet, más se demorarán ustedes en llevarme preso que la gente en saberlo. ¿Qué gente, Alcides?, la gente de aquí no lee esas cosas en Internet, lo que quieren es comunicarse con sus familiares en el extranjero, quizás buscarse un novio o una novia extranjera; ustedes llevan tiempo haciendo ruido en Internet y no pasa nada, ni pasará. La gente no sabe porque ustedes no los dejan saber, contestó Alcides, les da pánico que la gente empiece a saber. El hombrecito de los espejuelos sonrió. Nadie permite que se sepa todo, Alcides, ni siquiera usted. Alcides parpadeó y contrajo la mandíbula, mientras sostenía la mirada del agente, a la espera de lo que diría a continuación.
También esperé, con la mirada fija en Alcides. Pero el agente pareció olvidarse de él, para dedicar toda su atención al resto. Su secuaz pidió identificación a cada uno y anotó los datos cuidadosamente antes de devolverla al respectivo dueño y ordenarle sentarse. Llegó mi turno. El negro tomó mi identificación y anotó mis datos; llamó al blanco, que también la miró, y luego a mí, de arriba a abajo. Puede retirarse, dijo, o más bien ordenó, sin mirarme. El negro tuvo que repetírmelo con un tono que me invitaba a salir de allí antes de que se arrepintieran. Algo me impedía moverme: el peso de todas las miradas.
Aquí cualquiera puede ser un chivato, un informante de la seguridad del estado, no confíes, me había susurrado Diógenes veinte lejanos minutos antes, mientras esperábamos delante de la puerta de la casa de Alcides. Ahora, esa chivata podía ser yo. El problema de esa gente era que no entendía que en realidad yo no era una de ellos; no era una opositora ni una activista, solo una periodista que intentaba escribir con la mayor imparcialidad, sin tomar partido. Diógenes decía que si escribía para un medio independiente, crítico con el gobierno, ya había tomado partido. Para el gobierno, tú eres una de nosotros, había dicho.
Si era una de ellos, no era lógico que los agentes de la seguridad del estado me dejaran ir, mientras a ellos los retenían. Ya a punto de cruzar la puerta, preocupada por las miradas y pensamientos que me seguían, pero sobre todo aliviada de poder irme, recordé a Alcides y me volví hacia él. Me miraba, por supuesto, con la misma suspicacia de los otros, pero estuve segura de que también con alivio. Mientras estuviesen preguntándose si yo era una chivata, o peor, una agente de la policía política infiltrada, no tendrían tiempo de pensar en las últimas palabras que le había dirigido el hombrecito de los espejuelos, ni en la repentina tensión que había aparecido en la cara de Alcides.
Finalmente, Diógenes tenía razón: cualquiera podía ser un chivato, o un agente encubierto, no solo yo. Dejaron ir a todos y solo se llevaron a Alcides, que, según me contó Diógenes, preguntó bajo qué cargos se lo llevaban. El hombrecito se había limitado a sonreír y acomodarse los espejuelos con una mano. Cuando lleguemos a la Unidad, se le informarán los cargos, respondió el negro. Con Alcides preso, nadie tendría tiempo de preguntarse si yo era una agente infiltrada en el más crítico y leído de todos los medios independientes, o si Alcides tenía algo que ocultar.
Lo importante era que, una vez más, lo habían encarcelado injustamente. Ese era el titular en todos los medios independientes. Ni el Granma, ni el Juventud, ni ninguno de los medios oficiales de la Isla, digitales o impresos, reflejaron la noticia. Para ellos Alcides Correa no existía. No se dieron por enterados ni cuando la noticia fue publicada en varios medios norteamericanos, alemanes y españoles. Varios congresistas y académicos norteamericanos se pronunciaron contra el nuevo encarcelamiento arbitrario de Alcides. Amnistía Internacional exigió al gobierno su liberación inmediata.
Un mes después de su arresto, Alcides era aún más conocido que antes... fuera de Cuba. Solo podía recibir visitas de Madelaine y de su hijo, que no era de ella, sino de su primera esposa. Madelaine se vio obligada a repartir entrevistas a diestra y siniestra en los medios independientes, a aparecer en canales de Youtube y volverse activa en las redes sociales, a reunirse con diplomáticos extranjeros; en fin, a exhibir toda su elegancia y carisma en aras de denunciar la situación de su esposo y exigir su liberación.
Por sus declaraciones supimos que aún no se habían presentado cargos contra él y por tanto aún no podía nombrar un abogado; que la policía política lo había amenazado con encausarlo por conspirar contra la defensa y la seguridad nacional; que habían intentado que ella lo persuadiera de abandonar el país; que Alcides había empezado a escribir un libro sobre la cárcel, con testimonios de otros presos y un análisis histórico desde su primer encarcelamiento doce años antes; y que, después de dos meses preso, sin cargos, había decidido iniciar una huelga de hambre.
No va a aguantar, presagió Diógenes mientras apretaba un tabaco «de los de verdad», como decía él cuando lograba empatarse con un Cohiba, un Romeo y Julieta, o un Montecristo, antes de olerlo con los ojos cerrados. Se lo metió en la boca, sacó una caja de fósforos, escogió uno y lo rayó. Observé la operación en silencio; interrumpir aquel ritual para preguntarle por qué estaba tan seguro de que Alcides no resistiría, habría sido imperdonable.
Cojones, soltó, y tiró el fósforo descabezado y sin prender en el suelo. Sacó otro. ¿Te sabes el cuento del tipo que le pide a Dios que lo encierre en un cuarto lleno de marihuana para fumársela solito, y una semana después sale gritando: un fósforo, yo lo que quiero es un fósforo? Yo conocía el cuento, pero él me hizo la pregunta sin esperar respuesta y sin mirarme, tras tirar el tercer fósforo que no lograba encender. Colocó la caja sobre la mesita a su izquierda, volvió a oler el tabaco y lo devolvió al estuche. ¿Por tu casa hay fósforos?, preguntó, mirándome a los ojos, algo que casi nunca hacía. Nos quedan los de la cuota, pero se están acabando, le respondí con el tono de voz más honesto que logré producir.
No podía darme el lujo de traerle de los fósforos que tenía en casa. Aún tenía bastantes, pero no sabía cuánto me iban a durar. No hay en ninguna parte y no he visto vendedores ambulantes ofertando fósforos. Esa parte era cierta. Por aquí también están perdidos, dijo, y volvió a mirar el estuche con el tabaco dentro, como un niño a un juguete nuevo con el que no puede jugar porque podría romperse.
Ya lo intentó la primera vez que estuvo preso y tuvo que desistir. Regresó al tema de la huelga de Alcides, sin levantar la vista del estuche ni cambiar el tono de voz, con la misma tristeza. Ahora tiene más de cincuenta años, es hipertenso y estoy seguro de que es diabético, aunque nunca lo han diagnosticado. Como si intuyera lo que iba a preguntarle, me informó que lo conocía desde que era un economista con el título de oro colgado en la sala de su casa, e iba a trabajar con unos zapatos que tenían casi diez años.
En la calle nadie veía nada fuera de lo común en aquel negro que llevaba el mismo pantalón de cada día, combinado con las dos camisas que tenía para ir a trabajar y el par de zapatos que no aguantaban otro remiendo. Era uno más, nadie sospechaba que era un genio. Volvió a sacar el tabaco del estuche y un fósforo de la caja, para un nuevo intento. Sucedió lo que yo había estado temiendo: con su historia tuve que tragarme todo el humo y la peste del tabaco dentro de aquel cajón con una sola ventana que era la sala de su apartamento. Apartamento era realmente un eufemismo. Aquello era un cuarto con una pared de tabla que dividía el espacio que yo llamaba la sala, y donde había un sofá-cama viejo, de la cocina. El baño estaba afuera y lo compartía con cuatro vecinos. La ventana estaba cerrada en aquel momento para mantener a raya la peste a fosa, a mierda y a todo lo inimaginable que subía desde la calle.
Era una deferencia conmigo mantener la ventana cerrada; él había convivido toda su vida con los contenedores desbordados de basura de Centro Habana y las alcantarillas tupidas; estaba inmunizado. En otras palabras, me protegía contra la peste de la calle, para asfixiarme con el humo de su tabaco “de los de verdad”, mientras hablaba con la mirada perdida en el pasado. Lo peor era que en su trabajo la gente alababa los planes económicos del gobierno en las reuniones y los despedazaba en los pasillos, susurrando y mirando por encima del hombro; él se ahogaba en la hipocresía y la mediocridad de aquel lugar. También yo me ahogaba con el humo de su tabaco, pero Diógenes no sintió tanta lástima por mí como por Alcides en su momento. Lo traje al partido porque sabía que un día no iba a poder aguantarse. Regresó por un instante del pasado para mirarme directamente, ¿te conté que fui yo el fundador del Partido Libertario? Con la pregunta, me soltó una dosis de humo directo a la cara. Me lo había contado una docena de veces, y seguramente lo haría otras tantas.
Empezamos a reunirnos en su casa, continuó; en realidad, era la casa de su esposa, que nunca quiso meterse en política y ni hablaba. Cuando sacaron a Alcides del trabajo, ella se encargó de mantenerlos a él y al niño, mientras Alcides escribía sus análisis económicos y se ocupaba de las cosas del partido. Ella era cajera de un comedor obrero y un día el administrador la llamó para informarle que, debido a las actividades contrarrevolucionarias de su esposo, había preocupación por su confiabilidad; aquel hombre que ni se ocultaba para llevarse sacos de comida para su casa, se atrevía a decirle aquello. Al día siguiente, ella misma presentó la renuncia.
Nunca le pregunté cómo se las arreglaba, porque no soy policía, pero aquella negra mantenía a Alcides, al niño y a sí misma; cuando caímos presos, a él nunca le faltó su bolsa de comida y de aseo, ni a mí, que no tenía mujer, ni madre, ni hermanos, y solo podía contar con los amigos que ya tenían su propia hambre de la que ocuparse. Ella fue quien lo hizo entrar en razones cuando comenzó la huelga de hambre; era obvio que su organismo no resistía, pero él era demasiado orgulloso para echarse atrás después de haber dicho que no iba comer ni a tomar agua hasta que nos soltaran, a nosotros y a todos los presos políticos; no sé qué le dijo ella, pero lo convenció, por eso está vivo. Espero que Madelaine tenga el mismo poder de convencimiento, dije; si es como dices, Alcides no durará una semana.
Diógenes apoyó el tabaco en el cenicero y me miró por tercera vez aquella tarde, ahora con los ojos entrecerrados y una sonrisita irónica. Te queda mucho por aprender; en aquel momento, aquí ni sabíamos de Internet y a Alcides no lo conocía nadie, se hubiera muerto sin que se enterara nadie; a quien se enterara, no iba a importarle un carajo. Ahora, hay Internet y Alcides es un personaje; por incómodo que resulte para el gobierno que esté libre, mucho más incómodo será que se muera en la cárcel.
Pudo iniciar la huelga desde que lo metieron preso, pero prefirió esperar a que el asunto tomara fuerza a nivel internacional y que hasta el Papa se interesara por él, lo tiene todo calculado; es una apuesta arriesgada, allá arriba se mantendrán en sus trece, para que no crea que puede manipularlos, sobre todo para no sentar un precedente; Alcides se va a deteriorar y llegará a ponerse mal, realmente; ellos tendrán que decidir si vale la pena convertirlo en un mártir y que el mundo los califique de verdugos, pero eso no les ha importado otras veces, ya han dejado a otros morirse en una huelga de hambre. Yo sabía que tenía razón, me vino a la cabeza el nombre de Orlando Tamayo. Era el nombre más conocido, porque había levantado tanta crítica internacional hacia el gobierno que lo habían mencionado en la televisión, solo para describirlo como un delincuente común disfrazado de opositor.
Claro que a Alcides puede costarle caro, seguía diciendo Diógenes, puede no ver el final de la partida, aunque la gane; como te dije, es una apuesta arriesgada, pero Alcides no es hombre que apueste para perder y si algo no tiene es alma de mártir.
Lucía como si la cárcel hubiese sido una oportunidad de ejercitarse y hacer dieta, se había quitado de encima libras y años; pero, al acercarte, veías que tenía ojeras, arrugas, y canas nuevas en la cabeza y la cara. Pensé en aquello de que cuando un negro tiene canas en la barba y el bigote significa que tiene más años que Matusalén. Por primera vez Alcides aparentaba los cincuenta y cinco años que tenía.
Había concedido un montón de entrevistas desde que había puesto un pie fuera de la cárcel, y tenía varias invitaciones para viajar al extranjero a reunirse con activistas y ofrecer conferencias. Además, trabajaba en un libro de artículos que le publicaría una editorial alemana y en un ensayo para una revista española. Pero, en medio de todo aquello, se las arregló para dedicarme un par de horas. Soy un fan de Islabierta, y tuyo, no puedo negarte una entrevista, me había dicho por teléfono.
Era una tarde calurosa de domingo, lo que, pese a ser diciembre, era lo normal. Madelaine me abrió la puerta y me dijo que él enseguida estaría conmigo. Llevaba una camiseta negra, gastada, que parecía iba a romperse por la presión de sus senos, y un short por el que asomaban las punticas de las nalgas. Estoy limpiando, justificó. Y como para demostrarlo, se agachó a limpiar la mesita que quedaba entre el sofá y las dos butacas.
Alcides apareció recién bañado y perfumado. Cuando me puse en pie para saludarlo, tuve, sin saber por qué, la sensación de que aquella sería mi última vez en aquella casa y mi última conversación con Alcides Correa. Me invitó a tomar asiento en el sofá con un gesto, y se sentó en una de las butacas. Madelaine, desde el suelo, sin dejar de limpiar la mesita, tuvo que hacerse a un lado para dejarlo pasar.
Saqué la grabadora y la agenda, e intenté concentrarme en las preguntas que le haría, pero era difícil con Madelaine en aquella posición, con aquella ropa, o, más bien, la escasez de ella. No sé si Alcides percibió mi incomodidad, si había esperado que lo entrevistara con Madelaine allí. En todo caso, le dijo: mi amor, deja eso para otro momento. Comencé por preguntarle algo que increíblemente no le habían preguntado antes: cómo un admirador confeso de Fidel Castro y de la Revolución, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas durante sus años de estudiante, se había convertido en un severo crítico del gobierno y el sistema. Le gustó.
Era la oportunidad de analizar el triunfo de la Revolución y los cambios positivos que habían traído al país. Para lograr algunos de esos cambios, para que los más pobres pudieran acceder a las oportunidades que nunca habían tenido, en poco tiempo, era preciso que nuestros líderes pudieran disponer de poder ilimitado durante determinado tiempo, admitió. O al menos eso les hicieron creer a nuestros padres, aclaró, y cuando a algunos se les ocurrió preguntar hasta cuándo tendrían ellos ese poder ilimitado, fueron catalogados de burgueses que querían restaurar el poder de la derecha y acabar con las conquistas del pueblo, y el pueblo, por supuesto, para defender sus conquistas, tenía que arrollar a los supuestos burgueses; no hacerlo implicaba pertenecer al bando de ellos, y ser arrollados. Pero no era ingenuo Alcides, sabía que no sería tan simple restaurar la democracia en un país donde la gente no tenía idea de lo que significaba la democracia. O que había tenido que olvidarlo.
Muchos de quienes hablaban ahora en nombre de la democracia solo querían instalarse en el poder para hacer lo mismo que el gobierno que querían derrocar. Por tanto, es importante estar informados, saber bien a quién vamos a colocar en el poder, porque sería muy fácil cambiar un dictador por otro, dijo. ¿Aspiraba él, entonces, a convertirse en el presidente del país, si alguna vez se celebraban elecciones libres? Sería hipócrita negarlo, aceptó; pero, como dices, tendría que haber elecciones libres y, por tanto, democracia, es lo primero que necesitamos, en ese escenario yo aspiraría a ser uno de los candidatos que buscaría la presidencia; pero es importante que aprendamos la lección: ninguna persona debe concentrar todo el poder, ni siquiera yo, si llegara a la presidencia.
Entonces, solo le gusta ejercer el poder en la intimidad de su casa; ¿qué pensaría la gente, sobre todo las mujeres, si lo hubieran visto hace cinco minutos, cruzado de piernas en esa butaca, mientras su mujer limpiaba? Sonrió. Para mucha gente en este país todavía sería lo normal: la mujer limpia y el hombre trabaja, aunque mucha gente no considera lo que hago como un trabajo; pero todo depende del momento en que tomas la foto; si te quedas a comer, me verás en la cocina con el delantal mientras Madelaine mira una serie en la computadora. Mi turno de sonreír y de cambiar el tema. ¿Considera que el Partido Comunista debería ser ilegalizado o también debería tener el derecho de aspirar al poder en esas elecciones libres y democráticas?
No sería una democracia si ellos no tuvieran las mismas oportunidades que el resto de los partidos, respondió; pero en una democracia, donde exista una prensa libre que ellos no puedan controlar, saldrá a la luz toda la corrupción y la represión que los ha mantenido en el poder; el pueblo tiene derecho a contar con toda la información a la hora de votar, las promesas y los planes para el futuro son importantes, pero el pasado también, el pasado de los comunistas que gobiernan el país es turbio. Ya que hablamos del pasado, pregunté intentando mantener el tono calmado, desapegado y profesional de mi voz, ¿es cierto que doce años atrás usted se apropió de quinientos dólares enviados por los demócratas noruegos al Partido Libertario, cuando usted era el tesorero?
Parpadeó. Su cara exhibía un desconcierto total, como un boxeador que sale como favorito en la pelea y, en el mismo primer round, recibe un gancho al estómago que lo pone de rodillas en la lona. Era lo que querías preguntarme desde el principio, ¿verdad?, desde la primera vez que viniste a esta casa. Ganaba tiempo mientras el árbitro le aplicaba el conteo de protección y yo esperaba en mi esquina. Antes de que te responda, dime qué diferencia hace si me quedé o no con ese dinero hace doce años; ¿que admita eso mejora la situación del país?, preguntó, ¿de qué le sirve al pueblo esa información? ¿No era usted quien decía hace menos de un minuto que el pueblo tenía derecho a contar con toda la información?, cuestioné.
Me permití un instante de satisfacción al verle bajar la cabeza, en silencio. Aquella satisfacción era poco profesional de mi parte. Y ridícula. No tenía nada en contra de aquel hombre, que ahora lucía siglos más viejo. Dar por terminada la entrevista era reconocer su derrota y más que su derrota, su culpabilidad. Percibí que intentaba dilatar ese momento. Llamó a Madelaine, que apareció rápida y solícita, aún vestida con la camiseta y el short, como si hubiese estado esperando su llamada, y le pidió un vaso de agua. Ni en un momento así se permitía perder la elegancia, los buenos modales, el carisma que le atribuían los medios y quienes lo conocían. ¿Deseas agua, café?, me preguntó; en realidad, debí ofrecértelos antes, disculpa. Respondí que no.
Lo observé en silencio mientras bebía hasta el fondo. Colocó el vaso en la mesita, caminó hasta la ventana y me dio la espalda para hablar. Este gobierno le ha robado millones de dólares al pueblo por medio siglo; se ha enriquecido a costa de nuestra miseria, y tú me preguntas a estas alturas qué pasó hace doce años con quinientos dólares; si te digo que me los robé y los devuelvo ahora mismo, ¿el pueblo empezará a tener salarios dignos?, inquirió, ¿empezará a tener libertad para decir qué piensa?
¿Qué cree que pensarán del hecho de que usted les haya robado a personas que confiaban en usted? Se volvió. ¿Por qué me preguntas si me los robé o no, cuando ya decidiste que soy culpable? Era cierto. Había ido allí con la certeza de que había robado aquellos quinientos dólares y solo quería verle la cara cuando le formulara la pregunta. Se la había visto. Ahora me daba la espalda otra vez y sentí que no tenía nada más que hacer allí. Su falta de una respuesta concreta a mi pregunta era de hecho la más elocuente de las respuestas. Empecé a ponerme de pie y lo escuché reír.
Será la primera vez que los medios oficiales reproduzcan una entrevista concedida por un opositor a la prensa independiente, vaticinó; hasta ahora se han esforzado porque el pueblo no tenga la menor idea de quién soy, pero ahora se encargarán de darme publicidad: un ladrón disfrazado de opositor; no estarán acusándome ellos, sino la propia prensa independiente y con eso lograrán desviar la atención del pueblo de aquello que no quieren que el pueblo observe: que me haya robado o no esos quinientos dólares, hace doce años, no hace que mis planteamientos sean menos acertados o menos verídicos, pero la gente no será capaz de discernir, porque están entrenados para no discernir; sin embargo, para ti lo importante es que tendrás un gran artículo y hasta serás una periodista independiente bien vista por el gobierno y los medios oficiales, habrá incluso quien diga que eres una agente de la policía política.
Me miraba de frente otra vez; su sonrisa me decía que se había recuperado del gancho al estómago. Había encontrado la forma de inclinar la balanza a su favor. La pregunta ahora era qué preferirían creer quienes lo conocían: que el opositor más incómodo para el gobierno y más conocido a nivel internacional, que había elevado la membresía del Partido Libertario de apenas sesenta y cinco miembros a más de mil en todo el país, y había creado consenso, un foro para el diálogo entre los partidos opositores, era un ladrón; o que yo, una periodista apenas conocida, era una agente de la policía política infiltrada en el medio más leído de la prensa independiente para desacreditar a la oposición. Lo que piensen no me importa, conseguí contestarle, mi trabajo es informar, sin tomar partido; el pueblo por el que usted dice preocuparse tanto, tiene derecho a saber toda la verdad, no solo la parte que le conviene a usted o la que le conviene al gobierno; aun si yo soy una agente de la policía política, y usted sabe que no lo soy, eso no cambia el pasado, no significa que usted sea inocente. Se dejó caer en la butaca y agarró el vaso vacío. Pensé que llamaría de nuevo a Madelaine; en vez de eso, habló con la vista clavada en el fondo de cristal. ¿Crees que no sé que fue Diógenes quien te habló de los quinientos dólares?, ¿que no sé que no soporta que yo dirija ahora el partido que él fundó?, ¿que no sé que alguna gente me critica porque, después de separarme de la madre de mi hijo, todas mis mujeres han sido blancas, o casi blancas, y jóvenes; porque eso es justo lo quisieran todos: ser conocidos, viajar y tener una mujer joven y bonita; ¿tú no quisieras eso también? Me miraba como si pudiera taladrarme la mente con la mirada. No estamos hablando de mí, contesté pero, a mi pesar, miré de reojo la puerta por la que había salido Madelaine. Alcides sonrió mientras volvía a contemplar el vaso. Hace cinco minutos, lo que te chocó de verla limpiar mientras yo estaba aquí sentado fue que ella es blanca, o lo parece, y yo soy negro. ¿Crees que ignoro que Madelaine está conmigo porque soy quien soy; porque me invitan a eventos en el extranjero y ella ve la posibilidad de viajar también en algún momento?; cree en lo que hago y se involucra, sinceramente, pero, sobre todo, disfruta ser la mujer de Alcides Correa, aunque ahora mismo la estresa la incertidumbre, la posibilidad de que me metan preso otra vez, o intenten hacerme algo peor.
Me pregunté si realmente creía al gobierno capaz de aquello, o solo intentaba impresionarme, pese a su tono casual. Sabes qué me jode, preguntó sin cambiar de posición, pero con una angustia súbita y que, pese a mi renuencia, sonaba auténtica. No es que la gente diga que robé quinientos dólares, sino que eso es todo lo que dirán; cuando pase todo, no seré otra cosa que un negro que al final la hizo, un negro ladrón que, cuando mejoró un poco de vida, no quería más que mujeres blancas; incluso en la oposición eso es lo que dirán de mí, porque en el fondo la mayoría no soporta que un negro sea el personaje más conocido de los opositores; tú conoces el racismo que hay en este país, dijo mirándome directo a los ojos. Lo conocía, lo había sentido, pero no iba a caer en la trampa de solidarizarme con él porque nos uniera algo tan simple como el color de piel. Nadie dirá que simplemente soy humano, continuó; que en aquel entonces había incluso más hambre y más miseria que ahora, que tenía un hijo y una mujer que había perdido el trabajo y estaba haciendo sabe Dios qué cosas para mantenernos. Estuve a punto de preguntarle si de verdad ignoraba o había preferido ignorar qué había hecho su primera esposa para mantenerlo, si continuaba ignorándolo, si no había sentido algo de cargo de conciencia por dejarla por una blanca, aunque en realidad no sabía si la había dejado por una blanca, ni en qué circunstancias se habían separado, y deseaba que lo hubiera dejado ella. Pero no tuve tiempo de preguntarle nada, porque él me tomó la delantera. ¿Qué habrías hecho tú con quinientos dólares en la mano, en esas circunstancias? ¿Qué habrían hecho todos los que van a criticarme? Nadie va a pensar en el dinero que pasó por mis manos antes y después de eso, y que no me robé.
Se puso de pie una vez más y miró por la ventana con las manos en los bolsillos. Así es que ya tienes el artículo que te hará famosa: yo, Alcides Correa, me robé quinientos dólares hace doce años cuando era el tesorero del Partido Libertario; supongo que no tienes nada más que preguntarme, dijo y desistí de indagar en su vida privada. No lo necesitaba.
A pesar de la tensión que se había instalado entre nosotros, me acompañó a la puerta. Me habló desde el umbral, cuando ya yo estaba del otro lado. Tú te vanaglorias de tu imparcialidad, de que no tomas partido; pero siempre lo hacemos, el problema es tener claro por quién.
Fui directo a la casa de Diógenes. Me abrió la puerta con el tabaco entre los dientes y me brindó café. Tenía fósforos, gas, y nuestros Leones de la capital estaban ganándole a los Cachorros de Holguín, solo necesitaban que los Leñadores de Las Tunas vencieran a los Gallos espirituanos para clasificar a los play off de la Serie Nacional de béisbol. Al menos tendremos algo que celebrar esta Navidad, me dijo Diógenes, que vivía solo y, además de no tener comida para celebrar la Nochebuena y la Navidad, no tenía con quién celebrarla. Su único aliciente era la inminente clasificación de los Leones. No apagó el televisor, para escuchar el juego mientras hablábamos; sabía que a mí también me gustaba la pelota. Estaba de un humor inmejorable hasta que me senté y le solté la pregunta. ¿Por qué sacar a relucir aquellos quinientos dólares que Alcides supuestamente se había robado doce años antes, y por qué contármelo justamente a mí? Dos preguntas, en realidad. Diógenes apagó el televisor y aplastó el tabaco en el cenicero. En aquel momento, dijo, yo inventé que él me había dado el dinero y me lo habían robado al subirme a un ómnibus; no preguntes por qué cubrí a Alcides, supongo que siempre le tuve un poco de lástima, además, me avergonzaba que la persona que llevé al partido y describí como un individuo genial y honesto, terminara robándose quinientos dólares; la versión de que me habían robado el dinero en un ómnibus era tan verosímil que nadie la cuestionó; el propio Alcides llegó a creérsela al punto que nunca se molestó en disculparse conmigo por lo que hizo, o en negarlo, nunca hemos hablado de eso; dejó de ser el tesorero, lo exoneré diciendo que tenía problemas de salud y él lo confirmó; caímos presos poco después y me pareció suficiente castigo; entonces, no parecía que el partido pudiera crecer tanto ni él convertirse en la figura que ha llegado a ser; cuando yo decía que era un genio, en realidad, estaba lejos de calcular el alcance de su talento: ese hombre es un líder natural y si en algún momento en este país hay algo cercano a la democracia y los partidos políticos se legalizan y pueden luchar por el poder en igualdad de condiciones, y la gente puede elegir con libertad, nada le impedirá ser presidente; no es que eso me parezca mal, lo que está mal es que la gente vote a ciegas y yo sea responsable por ocultar la verdad; si lo van a elegir, que sepan al menos a quién están eligiendo. Lo que pasa es que aún estamos muy lejos del día en que los partidos sean legalizados y la gente pueda elegir con libertad, refuté, y parece que Alcides es una pieza clave para que ese día llegue. Deja que los opositores nos preocupemos de eso; tú eres una periodista, por eso te elegí para contártelo, no eres una opositora disfrazada de periodista, tú consigues ser imparcial y tomar distancia. Quizás, le respondí, no soy una opositora disfrazada de periodista, sino una agente de la seguridad del estado disfrazada de periodista, aprovechando la oportunidad de desacreditar al más peligroso de los opositores para el gobierno. Diógenes sonrió y entrelazó los dedos sobre la panza que, pese a lo flaco que era y lo mal que se alimentaba, había empezado a crecerle, quizás por la edad.
Justo el hecho de que estés aquí, preocupada por las consecuencias de publicar esa noticia, demuestra que no eres una agente; una agente disfrazada de periodista ya tendría el artículo listo para enviar a Islabierta. ¿Estás dispuesto a ser mi fuente?, le pregunté, no puedo basar las acusaciones a Alcides en rumores, aunque él no pudo negar que se robó ese dinero y sabe que fuiste tú quien me lo contó. Reflexionó con el ceño fruncido unos segundos, aunque tuve la impresión de que tenía preparada su respuesta desde mucho antes. Sí, puedes contar conmigo como fuente, puedo ofrecerte declaraciones, no tengo nada que ocultar; siempre he vivido como ves, he pasado tanta necesidad como cualquiera en este país y nunca me robé un centavo.
Me sorprendió entonces un pensamiento que minutos antes me habría parecido un disparate: Diógenes era el agente infiltrado de la policía política. Él mismo había dicho que cualquiera podía ser uno de ellos. No sería el primer agente que se infiltraba en una organización opositora para desactivarla y desacreditar a sus miembros. Pero era un poco retorcido que hubiese fundado un partido para desactivarlo doce años después. O quizás, no hubiera sido un agente al principio. Pero, entonces, cuándo había cambiado de bando. Por qué razón. O quizás, solo quería recuperar el liderazgo del partido que había creado y Alcides le había quitado, y para eso necesitaba desacreditarlo. En cualquier caso, yo le estaba sirviendo de instrumento para denigrar al personaje más importante de la oposición o para deshacerse de un rival. Me repugnaba la idea de que me utilizaran y me di cuenta de que esa repugnancia inclinaba la balanza a favor de Alcides. Pero ¿y la verdad?, ¿dónde quedaba la verdad? Que Diógenes fuera un agente de la policía política o un resentido no cambiaba el hecho de que Alcides se había robado quinientos dólares, doce años antes; ni el hecho de que en esos doce años había puesto en jaque al gobierno con sus planteamientos y sus análisis publicados en medios independientes y en revistas extranjeras. Había hecho más que plantear y analizar: había hecho crecer el Partido Libertario y acercado a organizaciones de la oposición con un objetivo común; había puesto a la oposición cubana en el mapa mundial de una forma que no había estado nunca antes, aunque dentro del país aún fuera desconocida. Todo aquello quedaría minimizado, pulverizado, en cuanto Islabierta publicara que doce años antes se había robado quinientos dólares donados a su partido. La gente podría perdonarle incluso que se los hubiese robado al Estado; de hecho, lo verían como uno de ellos, porque la gente le robaba al Estado lo que el Estado no les pagaba. Quinientos dólares habrían parecido poco dinero, si se los hubiera robado al Estado. Pero se los había robado a su propio partido. ¿Tenía yo acaso el derecho de reducir todo el trabajo de aquel hombre a un error, a un instante de debilidad del que quizás no había dejado de arrepentirse? Pero, por otra parte, ¿tenía el derecho de ocultarlo?
No tenía otro artículo que escribir, nada que me impidiera teclear aquel que había estado escrito en mi mente incluso antes de entrevistar a Alcides. Nadie en casa me importunaría apenas me sentara ante la computadora. Sin embargo, llegado el momento, algo se interponía entre la computadora y yo: un capítulo de la telenovela que yo nunca veía, pero de pronto encontraba interesante, una película del televisor o simplemente una pereza que me invadía en cuanto veía la computadora. Así llegó el viernes y, aunque la entrevista era algo intemporal, me prometí que a las ocho de la noche empezaría a teclearla. A esa hora, al final, estaba comprando una entrada para ver una obra de teatro de un grupo desconocido en una pequeña sala de teatro, sin otra expectativa que entretenerme un rato y no pensar, como seguramente deseaba el resto del público.
En el escenario, un loco escapaba de un manicomio y llegaba a una ciudad cuyo nombre no se mencionaba, en medio de una rebelión contra un gobierno. Sin proponérselo, y solo por una sucesión de coincidencias, terminaba convirtiéndose en el líder de los rebeldes, que lograban tomar el poder. El pueblo aclamaba al loco como su salvador, pero aparecían los guardias del manicomio y los psiquiatras para demostrar que estaba loco y encerrarlo otra vez. El pueblo no permitía calumnias contra su salvador y líder, así que los guardias y los psiquiatras eran hechos prisioneros y fusilados. Cuando el loco se convertía en presidente, con la bendición y los aplausos del pueblo, hacía apresar y fusilar a todos los psiquiatras del país e ilegalizaba la profesión; ordenaba que todos los que habían sido declarados dementes fuesen liberados y los manicomios transformados en algo más útil: hipódromos. Y todos los ciudadanos con edad para ello debían aprender a montar a caballo, para dar uso a los manicomios convertidos en hipódromos. Había que importar caballos y todo lo necesario para practicar equitación en los manicomios convertidos en hipódromos. Y como mantener los terrenos, alimentar y cuidar los caballos, y pagar a los entrenadores, era tan caro, los ciudadanos que debían practicar la equitación para dar uso a los manicomios convertidos en hipódromos tenían que pagar impuestos que eran casi la mitad de sus salarios. Muchos ciudadanos terminaban locos o se suicidaban. Pero no había nadie para diagnosticar los casos ni curarlos. El público se rio con ganas. Yo también. Aplaudimos con algo más que entusiasmo cuando los actores y la directora de la obra salieron al escenario a saludar.
Permanecí sentada mientras la gente se amontonaba en el pasillo para salir del teatro. La obra había sido larga y seguramente habría cola en el baño. Me preparé para estar en la butaca unos quince minutos. Había caído en una especie de embeleso cuando me sobresaltó un soplo de aire caliente en la nuca y una voz que me habría resultado agradable si no la hubiera escuchado antes. ¿Va a escribir sobre la obra?, preguntó. Me volví, sin sorpresa, para ver al hombrecito quitarse los espejuelos y limpiarlos meticulosamente. No pensé que le gustara el teatro, le dije. No me gusta, contestó. Y volvió a preguntar: ¿Va a escribir sobre la obra? Tenía un artículo que escribir en casa y no podía seguir posponiéndolo. Es posible, contesté, la verdad es que me ha hecho reír muchísimo, ¿a usted, no?, pregunté. Tengo poco sentido del humor, dijo y se puso los espejuelos, pero me interesa leer lo que usted escriba; he leído algunas cosas suyas desde que la vi en la casa del Alcides Correa; usted es una joven inteligente, pero todavía es más joven que inteligente y tiene mucho que aprender; lo primero es a escoger sus amistades, es muy triste que una persona joven e inteligente como usted termine mal solo por escoger el bando equivocado. No estoy en ningún bando, respondí; no pertenezco a la oposición ni soy partidaria del gobierno. Por supuesto que no pertenece a la oposición, sentenció, porque aquí no existe ninguna oposición; incluso Alcides Correa, que vive en la ilusión de que hay una oposición y de que él es una figura importante dentro de ella, es un infeliz del que muy pronto no se acordará nadie. Se puso en pie, despacio, con la misma lentitud con que limpiaba sus espejuelos; miró al escenario vacío y caminó hasta la salida. Lo seguí con la vista hasta que despareció por la puerta de la sala; no fui capaz de moverme ni siquiera cuando las acomodadoras entraron. Se hizo la luz y me trajo a la realidad. La realidad era que debía teclear de una vez aquel artículo. Y que tenía miedo. No era algo nuevo. Pero era la primera vez, desde que había empezado a publicar artículos en la prensa independiente, que sentía que quizás mi miedo no era infundado. No comencé a teclear el artículo hasta tres días más tarde. Una vez comencé, no me detuve hasta terminarlo. Lo leía por segunda vez, con una taza de café en la mano y los elogios de mi jefa de redacción en la mente, cuando me llamó Diógenes.
Recordé que no lo había llamado para darnos mutuamente el pésame por la eliminación de los Leones de la Serie Nacional, a pesar de su victoria ante los Cachorros holguineros el 23 de diciembre; me preparé para escucharle una descarga sobre la falta de deportividad de los Leñadores de Las Tunas que, evidentemente, se habían dejado ganar por los Gallos; en aquel momento, el tema no me interesaba y me parecía algo lejano, que no tenía que ver conmigo, pero era algo de lo que Diógenes necesitaba hablar y no tendría nadie más con quién hacerlo, así es que suspiré y me dispuse a escuchar y a consolarlo. Alcides se nos muere, me dijo.
El hombre que me había puesto sobre la pista de Alcides, que estaba dispuesto a ser mi fuente, no decía Alcides se muere, sino Alcides se nos muere, y supe que debía ir a su casa.
Esperé en silencio a que Diógenes terminara de fumarse el cacho de tabaco apestoso que tenía en la boca cuando me abrió la puerta y se meciera un rato en el sillón con la vista en el suelo antes de comenzar a murmurar como si estuviera solo. Parecía que se había recuperado después que salió de la cárcel, pero está mal. Vomita todo lo que le cae en el estómago y tiene una fiebre persistente, se le han hinchado las piernas también, tiene un color extraño, pero no hay forma de convencerlo de ir a un hospital; dice que no confía en ningún médico, que todos los hospitales y todo el personal están controlados por el gobierno; y lo peor es que tiene razón, si entra en un hospital sabe Dios qué puede pasar. Está seguro de que le hicieron algo en la cárcel, y no sería el primer caso, aunque nunca se ha podido demostrar nada; pero es demasiada casualidad que la gente se enferme y se muera dentro de la cárcel, o poco después de salir. ¿Crees que yo puedo, justo ahora, hablar de lo que pasó hace más de diez años?, preguntó, mirándome por primera vez desde que se había dejado caer en el sillón; me siento una plasta de mierda, fui amigo de ese hombre, lo conozco, no es perfecto, pero en este país hay gente corrupta de verdad, gente que no tiene escrúpulos;
Alcides ha tenido la oportunidad de exiliarse; gente con menos talento que él encuentra la forma de ganarse la vida en el exilio, él la hubiera encontrado también, pero prefirió quedarse aquí y tratar de cambiar las cosas; yo quizás no me hubiera robado aquellos quinientos dólares, pero tampoco habría logrado todo lo que ha logrado él, en el fondo le he tenido un poco de envidia porque siempre supe que no tenía su talento.
Yo había conseguido no volver a pensar en el encuentro con el hombrecito de los espejuelos en el teatro; era la única forma de poder escribir. Pero ahora era inevitable recordar cada detalle de la conversación. No le conté nada a Diógenes. Dejé que continuara hablando. Ni sus palabras, ni su rostro demacrado, ni su cuerpo casi derrumbado en el sillón, me hacían sentir que Alcides se me moría a mí también. En realidad, me hacían sentir algo mucho más abrumador: un sentimiento de culpa justamente por no sentir que Alcides se me moría, por haber escrito aquel artículo que lo hacía aparecer como un tipo mezquino e indecente, que quizás exageraba, que anulaba todo lo demás, y por toda la satisfacción que había experimentado al escribirlo. Me pregunté si en el fondo no sería más mezquina que él, si, en mi afán de no tomar partido, no habría terminado por tomarlo por el bando equivocado.
Entiendes que no puedo ser tu fuente, ¿verdad?, me dijo Diógenes. Lo entendía. Pero tampoco lo necesitaba. La incapacidad de Alcides para negar que se hubiera robado aquel dinero, y sus palabras mientras miraba a través de la ventana, bastaban.
Muy pronto los medios independientes y la prensa extranjera empezaron a divulgar la condición de salud de Alcides Correa y su renuencia a acudir a un hospital, pese a que se deterioraba por día. Aparecieron artículos sobre tres opositores que habían muerto en condiciones sospechosas, mientras estaban presos o poco después de su liberación, años antes. Un especialista argentino viajó a Cuba para examinar a Alcides, pero las autoridades no le permitieron entrar al país. El consulado español ofreció extenderle una visa para viajar a recibir atención médica, pero su condición empeoró antes de que Madelaine pudiera llevar sus pasaportes al consulado. Parecía inútil que intentara viajar.
Estaba demasiado débil para recibir a ningún periodista y nadie pudo entrevistarlo. La última entrevista de Alcides Correa, la que sería algo así como su legado político, era la que me había concedido a mí, y que yo aún no había enviado a la redacción de Islabierta.com. Me decidí cuando su fallecimiento parecía inminente. Excluí todo lo referente a los dichosos quinientos dólares.
Sobre aquello solo sabríamos Diógenes y yo, y, aunque estuviéramos solos, el tema no saldría a relucir nunca más. Al final, incluí una nota sobre mi conversación en el teatro con un agente de la policía política que me había asegurado, antes de que los síntomas de Alcides comenzaran, que muy pronto nadie se acordaría de él.
No recibí los elogios que había imaginado de mi jefa de redacción. Aquellos elogios fueron poca cosa, comparados con los que me envió en un correo y los que enviaron los lectores a la página. La entrevista fue reproducida por todos los medios independientes y varios extranjeros. Mucha gente la colgó en sus blogs y en sus páginas de Facebook.
Dentro del país, gente que hasta el momento no lo conocía empezaba a considerarlo un héroe, cuando le quedaban días para convertirse en mártir. Era inevitable que el nombre que firmaba la última entrevista de Alcides Correa se hiciera conocido también. Sentía cargo de conciencia por hacerme casi famosa acosta de un moribundo al que me proponía exponer y desprestigiar semanas antes. Pero el cargo de conciencia quedó aplastado por la satisfacción. Estaba, por fin, en el mapa. Lo habría estado también si hubiese incluido el asunto de los quinientos dólares, pero me alegraba no haberlo hecho, aun cuando no quería tomar partido ni por la oposición ni por el gobierno. Seguía convencida de no haberlo tomado; simplemente, la cuestión de los quinientos dólares se había vuelto irrelevante ante la repentina condición de Alcides, la semejanza con los casos de otros opositores muertos y las palabras del hombrecito de los espejuelos en el teatro.
Empezaba a disfrutar aquella especie de fama, cuando leí en el propio Islabierta que tres oficiales de la policía y un par de enfermeros se habían presentado en la casa de Alcides y se lo habían llevado para ingresarlo en un hospital por la fuerza. Cuatro días después, ocurrió lo inesperado: comenzó a mejorar. En poco más de una semana, estaba totalmente recuperado.
Los medios oficiales lo acusaron de haber fingido su enfermedad para desacreditar al gobierno. Para ello, tuvieron que mostrar su foto en la prensa y la televisión, y referirse a él por su nombre; su nombre acompañado por calificativos como mercenario y apátrida, pero su nombre, al fin y al cabo. Si quedaba alguien en el país que no hubiera escuchado hablar de Alcides Correa, ahora no quedaba nadie que no supiera sobre él y que no quisiera saber aún más. Los medios independientes acusaron al gobierno de intentar matarlo y luego salvarle la vida por miedo a las críticas a nivel internacional.
Mi entrevista pasó de ser el posible legado político de Alcides Correa, a ser una de tantas entrevistas que le habían hecho e incluso quedar al borde del olvido. Cuando lograba conectarme y gugleaba su nombre, aparecían nuevos artículos y entrevistas con miles de visitas. Pese a la lentitud de la conexión y que me costaba casi un riñón conectarme, conseguí descargar un video de una de las entrevistas para mirarlo en casa, a solas.
Alcides lucía saludable y la entrevista parecía hecha a medida para que lograra desplegar todo su carisma y su inteligencia, y, sobre todo, mantener vivas las sospechas de que el gobierno había intentado asesinarlo. Los síntomas habían empezado cinco días después de salir de la cárcel el 21 de diciembre, contaba, en la cárcel había perdido peso, como es lógico, pero se sentía bien hasta el momento y hasta empezaba a recuperar algo de peso. Cuando empezaron los vómitos no le había dado importancia. Pero empeoré y empecé a tener miedo, decía, no me atrevía a ir a un hospital.
Tuve que detener el video para ir al baño. Sentada en la taza del baño, con los ojos cerrados mientras orinaba larga y placenteramente, recordé. Había entrevistado a Alcides el domingo 23 de diciembre, la tarde en que los Leones habían sido eliminados de la serie sin acceder a los play off, pese a ganarles a los Cachorros de Holguín, porque los Leñadores de las Tunas se habían dejado ganar por los Gallos de Sancti Spíritus. No había forma de olvidarlo, porque enseguida había ido a la casa de Diógenes, que estaba disfrutando la victoria de los Leones sobre los Cachorros, seguro de que los Leñadores también ganarían su juego y de que los Leones iban a clasificar. Eso había sido dos días después del comienzo de los síntomas de Alcides, pero no había mencionado nada durante la entrevista, ni había tenido que salir corriendo a vomitar o defecar, ni había mostrado signos de tener fiebre. Madelaine tampoco se había mostrado preocupada por su salud aquella tarde; no le había traído medicamentos ni sales de rehidratación, no le había tocado la frente ni una sola vez.
Según Diógenes, no había querido ir a ningún hospital, pese a sentirse muy mal. Diógenes había dado por sentado que se moría y que el gobierno era responsable, porque conocía otros casos parecidos. Yo me había encontrado con el hombrecito de las gafas, casi una semana después, y le había oído decir que pronto nadie se acordaría de Alcides Correa. Sin aquel encuentro, quizás, no me habría parecido sospechosa la enfermedad de Alcides; al menos, no tan rápido. O quizás era cierto que los síntomas habían empezado cuando lo entrevisté y trató de que no lo percibiera. Quizás, quiso ocultarlo de todos, incluso de Madelaine, para no preocuparla, hasta que se sintió demasiado mal. Lo cierto era que yo solo podía escoger entre dos historias, podía decidir cuál creer, podía tomar partido. Pero no podía tener la certeza de que el gobierno había intentado asesinar a Alcides o de que él había fingido sus síntomas.
Por el momento, la única decisión que tomé fue la de prepararme un café; y después, mientras me bebía la taza, de pie, en la cocina, mirando por la ventana hacia la calle, donde no sucedía nada particularmente interesante, la de olvidar todo el asunto, no pensar más en Alcides, ni en los quinientos dólares ni en el gobierno. Me quedaba un sorbito de café cuando sonó el timbre de la puerta. Resolví no abrir. Pero sonó un segundo timbrazo, y otro. Y después del cuarto timbrazo, una voz familiar. Sabemos que está ahí dentro; por favor, abra, no lo empeore. Suspiré, sin sorpresa, y succioné la última gotita de café de la taza. Cuando la coloqué en el fregadero, la mano me temblaba. Miré por la ventana una última vez antes de ir a abrir la puerta; en la calle, todavía no sucedía nada particularmente interesante.
“La certeza”, es un cuento de la periodista y escritora cubana Yusimí Rodríguez López que aparece en el libro La otra guerra de los mundos (Ed. Deslinde, Madrid, 2021). Este libro resultó ganador del “Premio Deslinde” convocado por Ediciones Deslinde en 2020. Según palabras de Félix Sánchez, narrador, crítico y editor, los cuatro relatos que conforman este volumen “alcanzan valor testimonial al tener como fondo una realidad concreta, identificable con la Cuba de los años recientes, y destacan por la riqueza de las situaciones, la vitalidad de sus personajes, el buen trazado y recreo de los conflictos y su evolución, y la maestría de la narración, mediante una prosa, siempre a tono, incisiva y seductora”.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















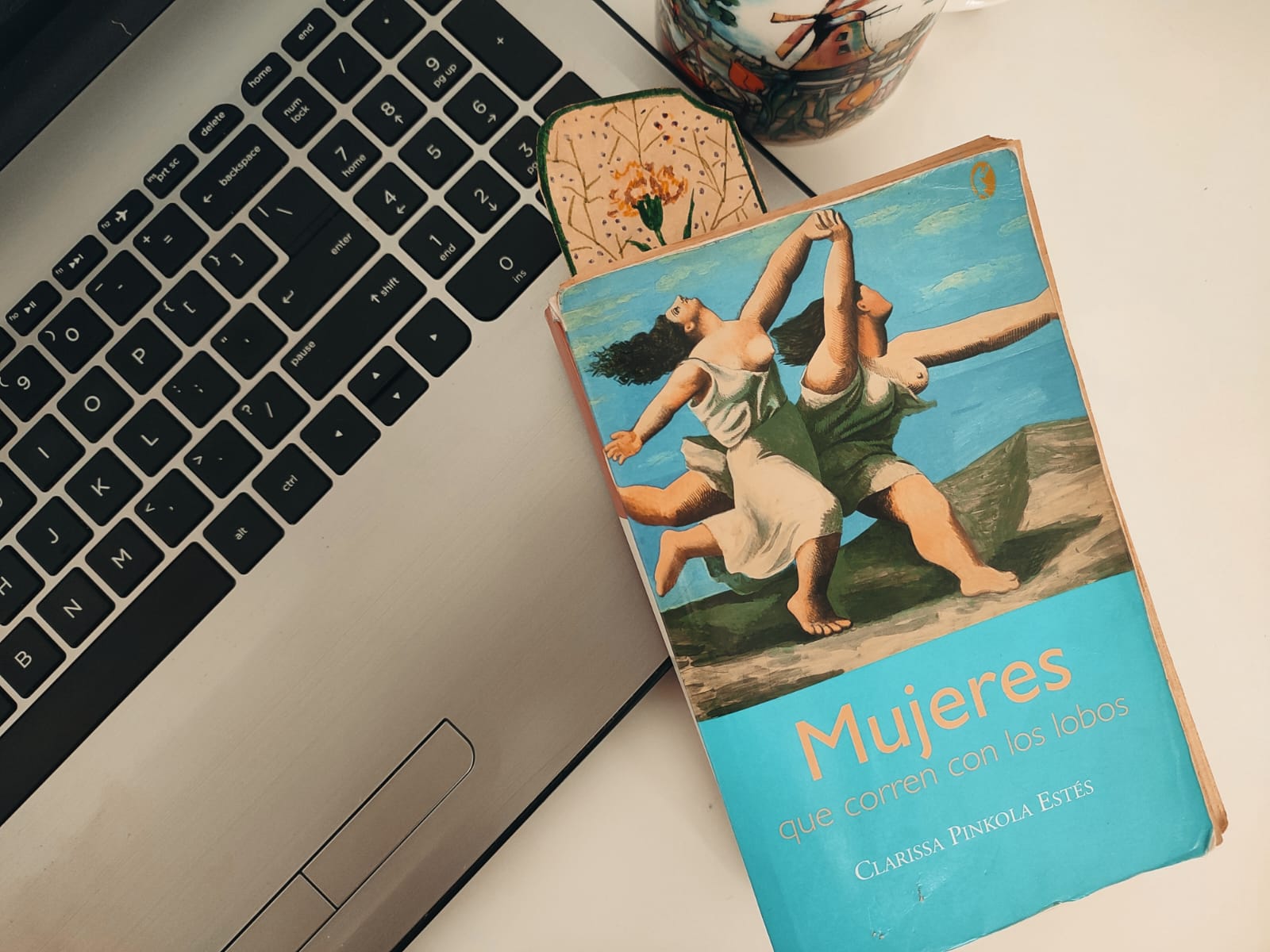








Responder