Narrativa cubana | Dora Alonso: “Once caballos”
Este breve cuento nos permite advertir la notable habilidad de Dora Alonso para representar el drama de la vida desde perspectivas siempre inusitadas.

El hombre que caminaba detrás de los jamelgos dijo una mala palabra y la vara bien manejada cayó con fuerza sobre algún hueso. Ya era oscuro y la yegua no recordaba haber hecho aquel camino; por instinto se detuvo, volviendo a un lado la cabeza, desconfiada; pero los demás la empujaban y siguió avanzando.
El aire olía a café, a boñiga fresca, a hierba cortada, y aventaba los ollares de la hambrienta caballada. Un reguero de bosta iba marcando su paso.
Cojeaban algunos en la calle solitaria. La misma yegua tenía los cascos podridos de ranilla, y entorpecidas las articulaciones por los sobrehuesos. Todos sufrían la molestia de las moscas; se agarraban veraces a las llagas purulentas, y las humilladas bestias trataban de librarse a golpes de cola, mordiéndose con sus grandes dientes amarillos. Al contorsionar el flaco cuerpo se marcaban más los costillares bajo la piel costrosa.
En la recua venía un potro alazán de buenas carnes, mezclado por la casualidad a la famélica caravana. Los traían en procesión desde las afueras, sacándoles las últimas fuerzas. La suerte que dispone el fin de las bestias inútiles, destinaba los once caballos a la boca de los carnívoros enjaulados.
Al llegar al zoológico los hicieron pasar por !a entrada de servicio. El arreador los agrupó frente a una puerta de hierro pintada de negro. «Sólo entrada», parecía un mal aviso para los jamelgos. Por ella también cupo la yegua preñada. Luego, «Sólo entrada» se cerró tras ellos.
Desde el primer momento el suelo se les hizo cómodo; los hinchados cascos se aliviaron con la blandura del fango y se abandonaban al descanso. Un pesado sueño dobló los vencidos pescuezos y atrajo los belfos hasta rozar la tierra del estrecho corral.
Sofocada por su gran barriga, la yegua resollaba fuerte. El hambre la mantenía nerviosa, aguzándole el instinto. Sus orejas marchitas descubrían ruidos desconocidos, inquietándola. Apenas conseguía moverse dentro del corral, y con trabajo logró acercarse al árbol pelado que lo centraba, para rascarse, apoyándose contra él.
El potro se removía dentro del grupo de rocines dormidos y se acercó a la yegua intentando iniciar el juego amoroso, mordiéndola en el cuello. Le mostraron los dientes en un amago de tarascada, y sin darse por vencido, intentó cubrirla; una patada lo hizo apartarse. Relinchó excitado, sacudiendo las crines, y fuera del corral respondió otro relincho.
La hembra y el garañón compartieron la respuesta que en alguna forma los tranquilizaba. Sabían, por la misma voz de la raza, que más allá del muro y de la puerta negra había caballos, aunque eran incapaces de imaginar la vida inútil de los que respondían. Ninguno de los jacos reunidos en el corral del matadero hubiese reconocido como de los suyos a Palomino, el poney, enanizado expresamente por los criadores del oeste norteamericano, como producto mercantil de gran demanda: un caballo sedoso y diminuto, con una alzada de juguete caro, bellos ojos azules y penachos rubios como cualquier muchacha norteña.
Palomino disponía de tanta vitalidad en sus inflados testículos lustrosos, que de un solo salto cubría las hembras destinadas. Devoraba maíz, melado, pienso, y caracoleaba piafante en un corral alfombrado de verdes, con un empleado que lo atendía solícito, recogiendo un humeante estiércol. Más que un caballo, el poney resultaba un adorno, un precioso engaño de exportación. Todo, menos lo tan común y corriente que esperaba en capilla detrás de la puerta pintada de negro. Menos comida de leones.
La yegua tuvo sed y lamió de un charco, junto al anca de un caballejo moro, de crin recortada, con aspecto de rocín de guerra; la cresta de su espinazo resaltaba como un grueso rosario de ermitaño. El viejo guerrero recorría el suelo con los belfos, ansioso de una brizna de hierba, de alguna pajuela, pero el animal sólo halló fango y boñigas. Pitó un tren a lo lejos, un agudo alarido que fue apagándose como una alta bengala. Los disparos de una motocicleta atravesaron la noche.
Velaba el potro su nueva oportunidad, deseando derramarse por oscuro instinto de supervivir. Pasaba entre los cuerpos desvencijados, rotos por el desgaste de continuo servicio, de trabajo y trabajo. La espuela, el bocado, la silla, el serón, la collera, repetían una misma historia. El confuso montón de esfuerzos y hombres se desplazaba desde las cabezas de los caballos que iban a morir con el amanecer. Gente de arrias, de carretón, de coche. Guajiros de una sola bestia mansa, hecha al talón de vaqueta y al paso lento sobre cangilones del llano y la montaña. Monteros de lazo y voceo; cacharreros de lata y pan. Yerberos.
La niebla que flotaba sobre las frentes dormidas eran los recuerdos, los pasos, las faenas rendidas, las bárbaras costaladas, los clavos y herrerías, entierros rurales, manifestaciones electoreras, procesiones y arreos. Como final de las revueltas memorias se ligaban la soledad, las pústulas, las legañas como perlas donde paseaban cosquilleantes las guasasas, el hambre de ojos hundidos, y los corrales del Concejo con los espectros anónimos.
La nube informe comenzaba a dispersarse entre toses asmáticas, verdosa espuma y algún quejido desinflado, o el lento resbalar de la bosta bajo las colas fláccidas. En la tristeza del encierro humeaban chorros espumosos, que pudrían el fango con ruido de grifo abierto.
Por segunda vez relinchó el potro y la yegua lo pateó de nuevo. Lejos, al otro extremo del Centro, Atila, el tarpán doméstico, movía las orejas. Sosias de una especie extinguida, presente en las pinturas rupestres de las cavernas de Altamira, de Lascaux, de Niaux, Los Cásares, el primitivo caballo salvaje copiado por los artistas de la edad glacial, respondía bajo el cielo estrellado de La Habana. Producto de la genética regresiva, la prenda de laboratorio, fantasma sin recuerdos, ofrecía su saludo al potro criollo condenado. Y en juegos de camposanto, de agónicos y resucitados, sumábase Vasek, el pequeño Keltaq asiático, de crin hirsuta y hocico moteado, que Gengis Khan montara.
Por los alrededores del edificio de la Dirección, un joven guardián consultaba su reloj a la luz de una linterna, y prendió un cigarro para que el humo le apartara los mosquitos de zancudas patas caminadoras. Soñoliento, reconocía los avisos de los padrotes urgidos, sintiéndose solidario.
Del duermevela lo despertaron los leones. El mismo rugido, al llegar al corral, aterró a los caballos. Era la Anunciación y pretendieron huir. Tropezaban confundidos. El rocín moro se abría paso hasta la portada, pero dominado por la voz de las fieras no pudo hacer más que desorbitar los ojos y mover el vientre, en un desfallecer de congoja.
El potro se erguía como si quisiera montar el muro, y lo golpeó con las manos.
Dentro de la yegua, el potrillo se dispuso a salir. Flotaba en su noche líquida y el pavor de la madre era una espuela en su costado. Encogidas las patas, la cabeza sobre el pecho, se movía embistiendo. A su alrededor comenzaba el caos en la oscuridad y el silencio. El rumor vitelino fluía en carrera fugitiva como fuego veloz. Cada rugido ayudaba a la vida rajando el manto, desaguando la fuente amniótica, que comenzó a correr en hilos por el cauce de la entraña dilatada.
Del corazón del potrillo partían señales, imponiéndose a sus tendones, a sus nervios, en un amanecer turbio, indeciso y tenaz, sin alcanzar al cerebro en reposo, a los pulmones sin aire, a los ojos cerrados. La increada visión vagaba sobre él, mezclando terrores y esperanzas de manera atávica, informe e imprecisa.
Las fieras enmudecían en un final de ahogo, y el sueño regresaba al corral, tranquilizando a los caballos.
Junto al árbol, la parturienta velaba sobre sí misma, aguardando el avance. Sentía ensanchados sus caminos secretos en una sensación familiar, y sacaba fuerzas para ayudar a realizarse al mundo oculto que se removía, desgarrándola. En los intervalos, rendida de fatiga, tuvo ligeros sueños donde corrían arroyos y se entreabrían granadas. Entre un esfuerzo y otro cantaban los gallos.
La sucia luz que antecede al sol reveló los alrededores. Surgía la espaciosa nave cercana, unida al corral por una rampa de cemento, y dejaba ver un afilado gancho del matadero. La yegua no entendió todavía.
Iba a enterarse con el hombre, vestido de rojo por las continuadas salpicaduras. El matarife ató una soga al primer pescuezo, y tiró delante. Las patas flacas, inseguras por el hambre, subieron la rampa. A su llegada arriba, todavía enredado al último ensueño, el caballo recibió en el pecho el golpe del cuchillo, desplomándose entre convulsos pataleos.
Con su caída se presintió el banquete de los caimanes y cocodrilos disputándose las vísceras; su carne y los huesos repartidos a los carnívoros: leones, tigres, zorras, ocelotes, leopardos, hienas, lobos, perros del Cabo, binturones... A las garras de las tiñosas y carairas.
Un camino de sangre de caballo iba del matadero a los laboratorios, en larga fila de matraces ahítos. Estiércol e intestinos abonaban los campos. El cuero, las crines, los cascos, cumplían también. Con todo se ligaban.
La muerte entrevista echó al suelo a la yegua, que olió con la cercana sangre del matadero su otra sangre naciente. De costado, temblándole la pata levantada, recibía al hijo.
De su cuerpo surgió un caballito desgarbado, resbaladizo. La atadura umbilical, gruesa y sanguinolenta, era un colgajo de su pasado que lo unía al mundo placentario. La yegua lo cortó con sus dientes, devorándolo como al resto del manto, en acción atávica que ayudaría a las ubres.
Grotesca y torpe, su cría consiguió levantarse, tambaleando. La madre abrió sus patas en un ofrecimiento de pobreza. El potrillo aceptó sin miedo.

_____________________
Dora Alonso es sin dudas una de las escritoras cubanas más reconocidas, tanto por su literatura para niños como por sus novelas para la radio y la televisión. Títulos como Pelusín del Monte, Sol de Batey y Tierra brava la confirman como una de las autoras cubanas más populares. Sus cuentos para adultos son, sin embargo, mucho menos conocidos aunque igualmente magistrales. El relato “Once caballos” nos permite advertir su notable habilidad para representar el drama de la vida desde perspectivas siempre inusitadas.
Acompañan este cuento de Dora Alonso dos obras de la artista cubana Iris Leyva Acosta. Nacida en Las Tunas, en 1950, Leyva Acosta estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de La Habana. En su pintura confluyen como temas esenciales la relación del ser humano con la naturaleza, el erotismo y la indagación sobre lo contradictorio de las esferas íntima y social de la conciencia. Iris Leyva ha incursionado también en la escultura, la instalación y el performance, y ha expuesto en galerías de varios países.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)















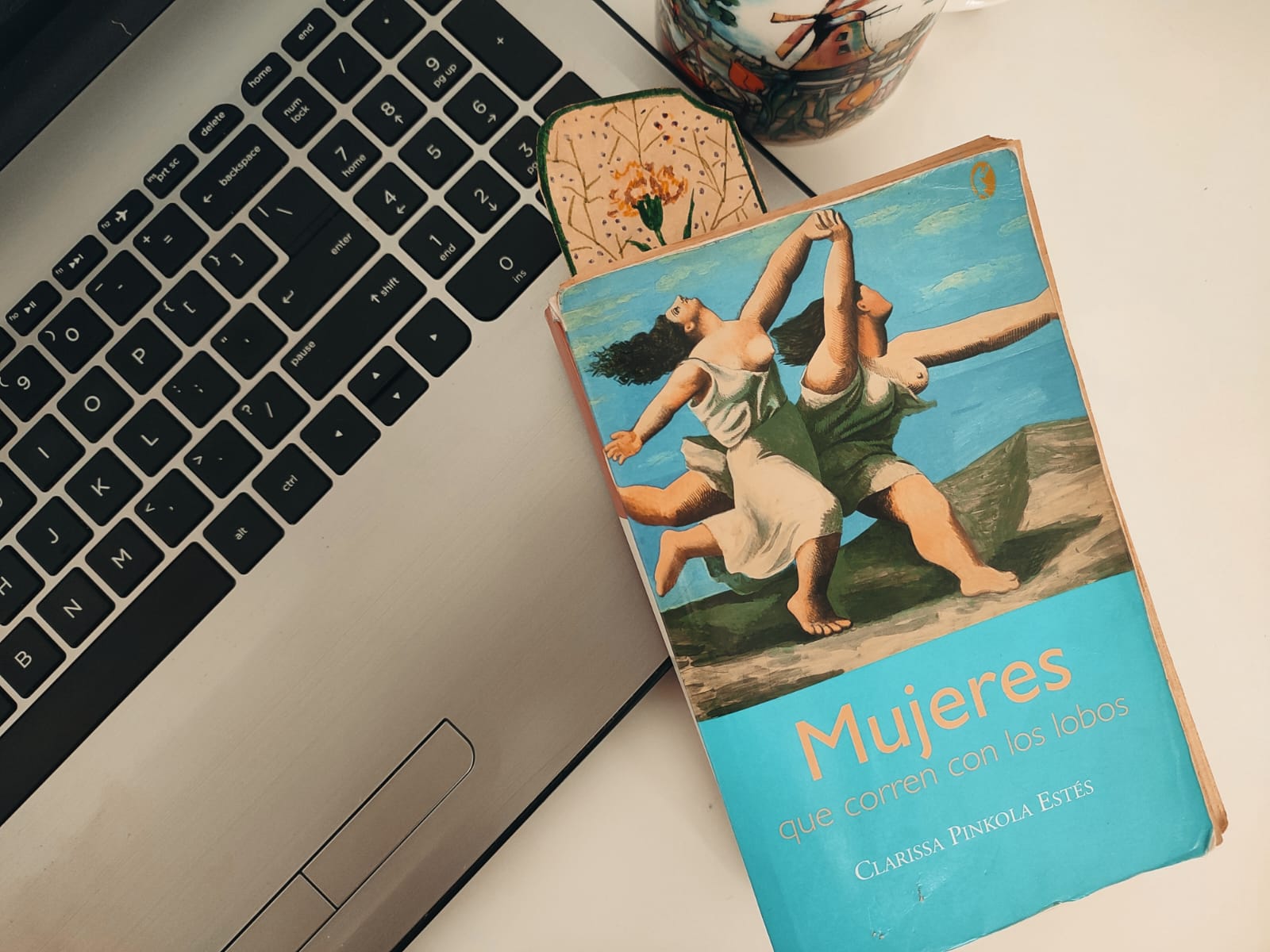






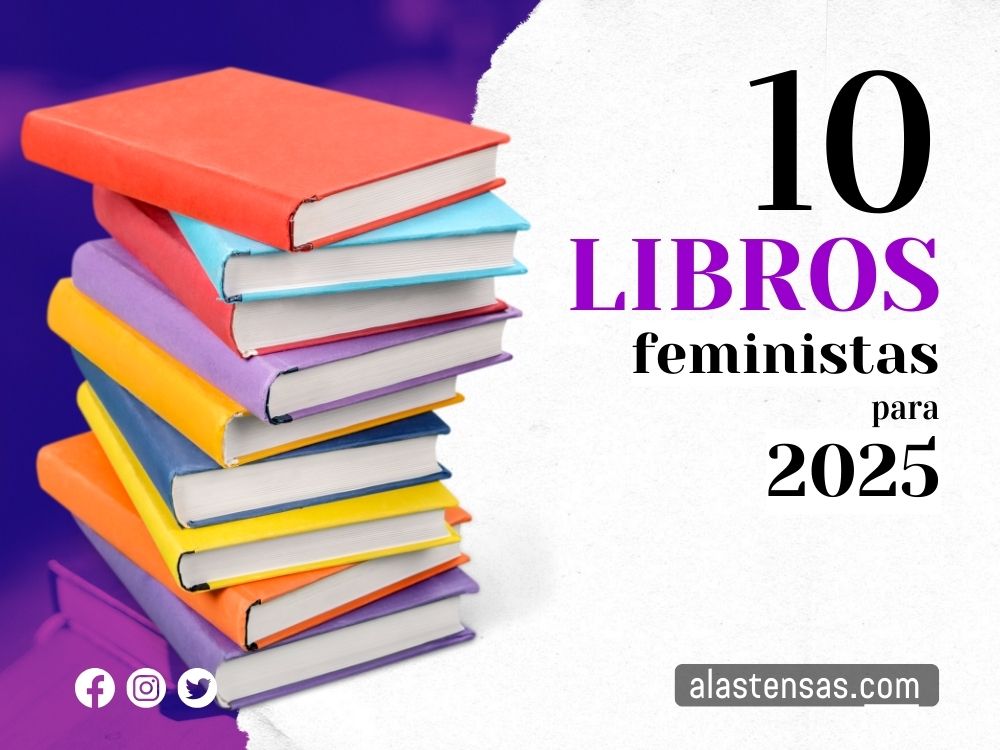

Responder