Sara Gómez: la formación de una cineasta afrocubana (primera parte)¹
Sara Gómez es, a pesar de los años transcurridos desde su muerte, una de las figuras más relevantes de la historia del cine cubano.

Sara Gómez Yera (1943-1974) sigue siendo hoy, a pesar de los cincuenta años transcurridos desde su muerte, una de las figuras más relevantes de la historia del cine cubano. Sus orígenes familiares y de clase, el difícil contexto en que se formó, fueron muy peculiares y la orientaron de algún modo hacia lo que fue su extraordinaria carrera como artista. No por gusto uno de sus documentales más relevantes fue precisamente sobre su procedencia.
Como se verá enseguida, sus primeros estudios incluyeron temas artísticos que habrían de ser determinantes en su profesión como cineasta. Sobre esto habrá que volver aquí. Por otra parte, en su temprana juventud, inmersa en el difícil contexto de la cultura habanera en los primeros años después de 1959, tuvo la oportunidad y, sobre todo, el interés de relacionarse en particular con jóvenes que, en aquellos años iniciales, soñaban también con una cultura cubana renovada y libre de discriminaciones.
Música y cultura popular en el cine documental cubano de los sesenta

Muy joven comenzó a trabajar en el Departamento de Enciclopedia Popular del ICAIC, en agosto de 1961, y en 1962 se inició como asistente de dirección de Roberto Fandiño con el documental Tiempo de pioneros. Cuando llegó al entonces Instituto de Cine tenía como carta de presentación sus críticas de cine y el periodismo cultural que había ejercido tanto desde las páginas de la revista Mella, como del suplemento dominical del periódico Hoy. En 1964, ya en el ICAIC, publicó en la revista Cuba, con fotos de Mario García Joya (Mayito) un trabajo titulado “La Rumba”.2 El análisis realizado por Sara en ese texto pone en evidencia su profundo conocimiento de la cultura popular cubana a través de una de sus manifestaciones más importantes.
En la década de 1960, se produjeron una serie de documentales sobre la música cubana. Entre los realizadores que se ocuparon de ese tema estuvieron Bernabé Hernández, Héctor Veitía, Rogelio París, Eduardo Manet, Julio García Espinosa, José Massip, Luis Felipe Bernaza (quien en 1962 filmó Saxofón, codirigido por Héctor Veitía) y Oscar Valdés. Por su parte, entre los cineastas extranjeros que visitaron la isla en aquellos años, Agnés Varda y el italiano Mario Gallo también trabajaron este asunto.
José Massip puede considerarse el primero de estos autores con Historia de un ballet. Suite yoruba en 1959. Si bien la música no es el centro del documental, sino el ballet en sí mismo, es importante tenerlo en cuenta. No solo por ser un clásico dentro de la filmografía insular, sino por la presencia de la música africana como parte de nuestro patrimonio cultural, por primera vez llevada a la pantalla.
Un caso similar es el de Eduardo Manet y Julio García Espinosa quienes en Un día en el solar, considerado el primer intento de realizar un cine musical en la isla, intentó, pero en realidad no lo logró, recrear la vida de un solar habanero desde la música.
Bernabé Hernández con Abakuá, de 1962, por vez primera filmó auténticos cantos, música e instrumentos empleados en los rituales de esta secta religiosa. Bajo la asesoría de Miguel Barnet, este corto fue filmado en el Teatro Nacional como parte de los estudios del Seminario de Etnología y Folclore. Es hoy no solo un importante documento fílmico, sino también de la antropología musical cubana.
Sara Gómez y la trilogía Un poco más azul
Quizás este documental y el de Héctor Veitía, La peña de Sirique de 1966 hayan sido los antecedentes más inmediatos para Y… tenemos sabor (1967), de Sara Gómez.
En 1964, cuando quizás ya había filmado Iré a Santiago, Sara formó parte del elenco de El final un cortometraje dirigido por Fausto Canel. A este cineasta lo conocía desde los tiempos de Enciclopedia Popular. Canel es un hombre culto, que ya había filmado el primer documental en colores en Cuba, me refiero a Carnaval, con José Massip, realizado en 1960, y que tenía en aquel entonces inquietudes creativas que iban más allá de los discursos fílmicos centrados en las luchas contra Batista y de las viejas formas del neorrealismo italiano. Como Sara y Guillén Landrián, Fausto Canel andaba en la búsqueda de nuevos temas y formas de decir. Además, como la cineasta en ciernes, Canel sentía un profundo interés y gusto por la música cubana.
El final iba a ser parte de una trilogía en la que estaban también Elena,de Fernando Villaverde, y El encuentro, de Manuel Octavio Gómez. La trilogía llevaría el nombre de Un poco más azul, título tomado de un cuadro del gran pintor ruso Kandinsky. Acerca de esta trilogía, que nunca se estrenó, a pesar de haber sido aprobada como proyecto —lo mismo que le ocurrió a Sara años después con En la otra isla, Una isla para Miguel e Isla del Tesoro—,ha dicho Fausto Canel:
Entonces lo que decidimos fue presentar un proyecto de tres cuentos, porque el cine cubano en ese momento era muy propagandístico, muy marcado por la épica de la revolución, y nosotros queríamos hacer un cine más realista, más de acuerdo con lo que estaba ocurriendo ese año. Propusimos ese título, Un poco más azul, el de una pintura de Kandisnky, que yo imagino lo puso por las mismas razones que nosotros le robamos el título, porque las cosas en Rusia estaban demasiado rojas.3
Es importante, a mi juicio, detenernos en este hecho y la participación de Sara en esta filmación, porque nos informa acerca de la cineasta, sus amigos y el entorno. La participación de Sara en El final es muy breve, pero importante. La cineasta debió participar de las mismas ideas que se debatían en aquel entonces como también conocer los riesgos que se corrían. Debió verla, quizás, en alguna de esas pequeñas salas de exhibición dentro del ICAIC.
Margarite Duras entrevista a Sara Gómez

Algún tiempo después —en 1967—, otra escritora y cineasta francesa, Margarite Duras, visitó Cuba como parte de los artistas invitados al Salón de Mayo. Durante su estancia, entrevistó a Sara. ¿La entrevista se habría realizado quizás en la Isla de Pinos, cuando la Duras estuvo allí? No se conoce si la novelista la publicó en Francia. La revista Cine Cubano no la dio a conocer nunca. ¿Qué razones tendría para hacerlo?4
También es un misterio el no que no se pueda saber quién tradujo el texto, ni cómo llegó hasta la vieja carpeta archivada en la Cinemateca, donde apenas se conservan hoy documentos de y sobre Sara. Mucho menos se conoce quién puso en contacto a Margarite Duras con la joven cineasta. Hasta donde conozco, es la única entrevista que se le realizó. Por otra parte, Duras tuvo un encuentro con los cineastas cubanos, pero tampoco hay testimonios del mismo.
“El gobierno castrista necesitaba figuras que visitaran Cuba y luego se convirtieran en voceros de la revolución.”
Quizás, quién sabe, la respuesta de Duras a la entrevista que se le hiciera en La Habana sobre si escribiría o no sobre Cuba, donde dijo que no lo haría, haya sido una causa oculta para no publicar la entrevista que ella le hizo a Sara. Así se expresó Duras:
Si me preguntan: “¿Se cree usted en la obligación de escribir sobre lo que ha visto en Cuba?”, respondo “No”. Si Cuba necesita de mí no es en este aspecto: a fin de que yo relate mi emoción ante Cuba, esto es, ante un acontecimiento revolucionario de capital importancia, yo no podría hacerlo a partir de un conocimiento insuficiente de la causa de esta emoción, sin haber vivido esta causa como un escritor cubano.5
El Salón de Mayo en La Habana, 1967

Es importante saber que el Salón de Mayo, evento artístico que trajo a Cuba a Duras, había sido fundado en Francia prácticamente en medio de la lucha de la resistencia de este país contra la ocupación hitleriana. El primero de esos salones se llevó a cabo en París, en mayo de 1945. Pero la Francia de 1967 hervía por los problemas políticos internos, las manifestaciones de los jóvenes contra la política de Charles de Gaulle, en relación con la guerra de Argelia, estaba en pleno apogeo entre otros aspectos.
El Salón de 1967 peligraba y Wifredo Lam propuso al gobierno cubano llevarlo a cabo en la isla. La idea fue acogida de inmediato. El gobierno castrista necesitaba figuras que visitaran Cuba y luego se convirtieran en voceros de la revolución. Mucho mejor si eran artistas e intelectuales. Todo quedó listo para que fueran recibidos en La Habana. Fue Carlos Franqui, con sus contactos de aquel entonces, el encargado de organizar todo el Salón. Hubo una enorme repercusión en la prensa de aquellos días, donde prácticamente solo se hablaba del hecho artístico.6
Bernarbé Hernández —ya para la fecha un interesante documentalista cubano— que había pasado por Enciclopedia Popular, al mismo tiempo que Sara, fue el encargado de dejar constancia del desarrollo de todo el Salón en la memoria fílmica de la nación. Así nació el corto Salón de Mayo en 1967. Mucho antes, como ya se ha apuntado, Hernández filmó un pequeño corto titulado Abakuá, de 1962, con la asesoría de Miguel Barnet, texto que dejaba testimonio de algunos de los cantos de esta manifestación de la cultura africana en Cuba. Fue una sesión de trabajo en el Seminario de Etnología y Folklore, del cual Sara era alumna. Era la primera vez que los cantos dichos en lengua (es decir, en lengua afro) por los abakuás eran filmados en un escenario (quizás haya sido el del Teatro Nacional) desprovisto de escenografía. Esto último le daba más valor al hecho mismo.
¿Estaría Sara en la filmación de ese importantísimo corto de Bernabé Hernández? Es una pregunta que hoy no tiene posibles respuestas. Lo que resulta de interés es que solo dos mujeres en la isla han representado públicamente un acercamiento a esta cofradía: María Teresa Vera,7 la primera; y, la segunda Sara en su filmación de escenas de iniciación de abakuás para su filme De cierta manera (1974). Sara ha sido, hasta hoy, la única mujer en la isla en entrar en un Cuarto fambá. Y este dato acerca de la cantante sí debió haber sido de dominio de Sara, por sus conocimientos de la música y la cultura popular cubana. Además, María Teresa Vera había fallecido en 1965.
“Sara Gómez ha sido, hasta hoy, la única mujer en la isla en entrar en un Cuarto fambá.”
El mundo en el que se movía la joven Sara era bien convulso. La Rampa se había convertido quizás en aquellos años en una de las más importantes arterias culturales de la nación. Exposiciones sobre el Tercer Mundo, la Galería de Arte Contemporáneo (situada en 23 y M, donde antes estaba la Funeraria Caballero),8 eran solo dos espacios en que se respiraban los cambios que en el terreno de las artes plásticas se produjeron en Cuba. Había un clima que permitía, sin lugar a duda, una excelente acogida para el Salón de Mayo francés. Siempre hubo voces contra este evento: por ejemplo, la de aquellos que, representados en la figura de José Antonio Portuondo —figura de la vieja guardia comunista cubana—, criticaron el Salón de Mayo desde una posición de total ignorancia y esquematismo político estalinista:
Una de las muestras de cómo todavía no podíamos nosotros librarnos por entero de cierto sentido de neocolonialismo cultural intelectual, fue lo que ocurrió en el Salón de Mayo de 1967. En contraste con aquel Salón de la Hispanidad, nosotros trajimos el Salón de Mayo. Quisimos mostrar aquí lo que se hacía afuera, el “último grito” de París. En esto había una posición ingenua: pensar que teníamos que seguir a París o Roma, a Nueva York o Londres, en materia estética. No estaba mal que se hubiera traído el Salón de Mayo o que se hubieran traído otras exposiciones de países capitalistas porque nosotros tenemos el derecho, y en algunos casos el deber, de conocer lo que pasa en el mundo. Pero vino aquello sin habernos quitado todavía de encima todo aquel enorme lastre de nuestro neocolonialismo y ocurrieron cosas deformantes.9
El arte joven y la censura
Sara consideró como su maestro10 a Theodor Christensen —quien visitó La Habana más de una vez como asesor del ICAIC— por la vocación de este para develar el lirismo de las más duras esencias de la cotidianidad. A este extraordinario documentalista lo conoció personalmente a través del cineasta Héctor Veitía, quien acompañó todo el tiempo a Christensen en la filmación de Ellas, primer documental sobre la mujer cubana.
En efecto, en 1972 Sara filmó Mi aporte, donde aborda por vez primera la situación social de la mujer en Cuba desde el cine documental. Ese trabajo le fue encargado a Sara a propósito de un nuevo Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. No gustó Mi aporte a la presidenta de la organización Vilma Espín de Castro, y fue censurado. Vilma Espín carecía de un pensamiento feminista, a tal punto, que negó la existencia del feminismo cubano y calificó de absurdo al feminismo de los años sesenta. Nada más y nada menos que a la segunda ola del feminismo mundial. Al hacer esto, demostraba su absoluta ignorancia acerca de la historia de las mujeres en Cuba y en el mundo.
En septiembre de 1967 apareció en la Televisión Cubana y en el antiguo Canal 4 —habría que añadir que era el de menos audiencia en aquella época—, un programa musical que tenía como protagonista a un muy joven Silvio Rodríguez. La música de apertura era una canción de su autoría titulada “Y mientras tanto”. Silvio Rodríguez se presentó todo el tiempo en “pitusas” (así llamó despectivamente Castro a este tipo de pantalón, muy de moda entre los hippies y los jóvenes luchadores por los derechos civiles de Norteamérica y Europa, en un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana), en camisas de mangas largas dobladas hasta el codo y botas de trabajo siempre sucias.
En su primera presentación participaron como invitados Teresita Fernández y Guillermo Rodríguez Rivera, pues el programa se había concebido de manera que se estableciera una relación estrecha entre las diferentes manifestaciones artísticas, y la presencia de invitados respondía a ese propósito. El espacio impactó y, sobre todo, se convirtió en una ruptura con la programación musical anterior, en cuanto a su concepción. Comenzaron así a aglutinarse a su alrededor el grupo Sonorama Seis, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Leo Brower, Elena Burke, Luis Rogelio Nogueras entre otros.11
Pero el programa tuvo muy corta vida. La dirección del ICRT no estuvo de acuerdo ni con las letras de las canciones ni con el modo de vestir, y mucho menos con el estilo de presentación de los poetas jóvenes que por allí pasaban. La decisión no se hizo esperar y en abril de 1968 fue suspendido.
“En Mi aporte (1972), Sara Gómez aborda por vez primera la situación social de la mujer en Cuba desde el cine documental.”
Algo similar hizo la dirección del ICRT con el programa de Esther Borja, Álbum de Cuba. Esta vez bajo el pretexto de que era un espacio elitista. Todo esto era parte de la política estalinista y ciega de quienes dirigían la cultura. Los que siguen pensando que el “quinquenio gris” duró desde 1971 hasta 1975, deberían responder: ¿dónde se ubicaría y cómo se nombraría esta censura televisiva? Porque fue tan opresiva como los años setenta, distinta solo en matices. En Cuba no hubo un único quinquenio de represión cultural, sino más de sesenta años de censura e intimidación a la inteligencia y a la cultura.
Sara debió de ver esos programas de TV. Algunos de sus amigos formaron parte de ellos. Fue el caso de Pablo Milanés, Omara Portuondo y otros. No es casual que haya sido la voz de Omara la que diera inicio al documental de Sara, En la otra isla, con letra de Tomás González, quien, ya en ese momento, se había quedado sin trabajo. Para esa fecha, Omara Portuondo cantaba “La era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez,12 que estaba censurada por el régimen.
Las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP)
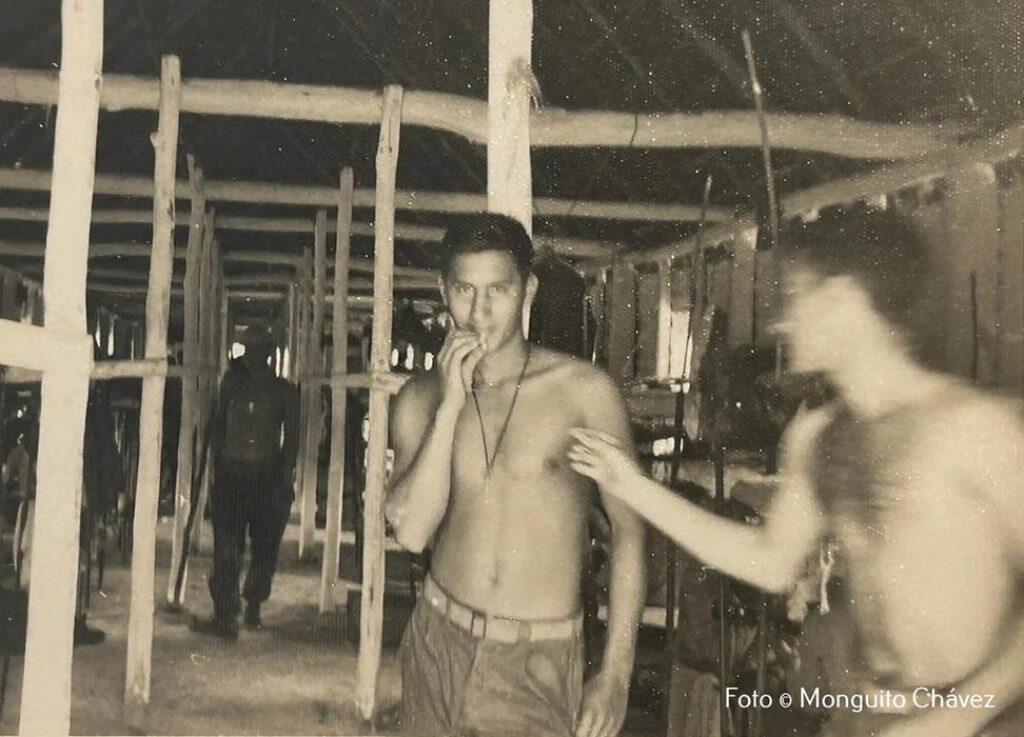
La joven cineasta vivió los convulsos sesenta y no formó parte del grupo El Puente, como a veces se ha especulado, aunque fue amiga de sus integrantes. Por ellos conocería la existencia de las UMAP: (Unidades Militares de Apoyo a la Producción),13 que fue una forma tropical de los también tristemente recordados gulags rusos. Sus amigos Pablo Milanés y José Mario (este último dirigía, con Ana María Simo, las ediciones El Puente) fueron llevados a esos campamentos, mientras Simo era sometida a interrogatorios y electroshocks en hospitales de La Habana. José Mario describió su llegada al campamento en el que fue encerrado:
Una tela blanca con letras rojas y algunas manchas de lluvia anuncia: “El trabajo os hará hombres”, Lenin. […] Las instalaciones me recordaron el poema de Salvatore Quasimodo sobre el campo de exterminio de Auschwitz y el cartel que recibía a los nuevos confinados: “El trabajo los hará libres”. El juego entre las palabras libres y hombres se confundió en mi mente.14
Por su parte, Pablo Milanés, en una entrevista que concedió en el año 2015 al diario español El País, habló de su experiencia personal en aquellos campos:
Estuvimos allí entre 1965 y 1967, yo y más de 40 mil personas en campos de concentración aislados en la provincia de Camagüey, realizando trabajo forzado desde las 5 de la madrugada hasta el anochecer, sin ninguna justificación o explicaciones, y mucho menos el perdón que estoy esperando que el Gobierno pida.15
A aquellos jóvenes no solo se los obligaba a trabajar, sino que también se les aplicaba todo tipo de tortura física y mental. Abel Sierra, al escribir sobre las formas de tortura, señaló algo estremecedor, tanto como dato acerca de la represión cultural de entonces, como sobre la manipulación de la atención médica en servicio de la política opresiva:
El Dr. Hiram Castro refería que la teatralidad era la forma de estar en el mundo de estos pacientes e influía en sus gestos, las palabras y la vestimenta que usaban. Y agregaba: “La vida es para ellos una comedia, en la que deben desempeñar el papel principal, lo cual logran con un acabado dominio de la comunicación extraverbal”. Para la cura proponía la psicoterapia profunda aunque también un tratamiento farmacológico que combinaba benzodiacepinas con dosis bajas de inhibidores de la monoamino oxidasa. Lo más frecuente, explicaba el especialista, era combinar el Diazepán (10 a 20 mg) o el Librium (15 a 30 mg) con Nuredal (50 a 100 mg) o con Marplan (20 a 40 mg).16
Sierra refiere cómo el electroshok era también otra de las formas de tortura que se administraba, especialmente, en los hospitales siquiátricos del país. Walterio Carbonell, importante intelectual y diplomático cubano en aquella época, pero negro y parte del Black Power de la isla, fue sometido a este “tratamiento” tantas veces que quedó débil mental. Él era, por cierto, uno de los buenos amigos de Sara.17
“No solo se los obligaba a trabajar, sino que también se les aplicaba todo tipo de tortura física y mental.”
Por supuesto, hubo suicidios y asesinatos de los que hoy todavía apenas se habla. Aquellos campos tuvieron que cerrar por la presión internacional. Increíblemente, la izquierda internacional no estuvo de acuerdo con semejante política.18 Las mujeres no estuvieron exentas de esos procederes. En la región de Vertientes, municipio de la provincia de Camagüey, hubo un campamento para lesbianas y prostitutas. En una entrevista realizada por Abel Sierra y Lilliam Guerra a la sicóloga María Elena Solé Arredondo, quien trabajó en esos campos, ella expresó:
Estaban las “Jakelines”, las que se iban del país. Eso se les decía porque Jacqueline era la mujer de Kennedy. Entonces se les decía las “Jakelines”, que eran las que se iban del país y que antes de irse mandaban para las granjas a trabajar.19
Esta psicóloga explicó en esa entrevista que la labor del grupo al que ella pertenecía era clasificar a los homosexuales no desde la sicología, sino en tres categorías supuestas: como rehabilitables, medianamente rehabilitables y no rehabilitables. La supuesta investigación era dirigida desde el MINFAR por una especialista francesa al parecer llamada Jossette Sarca, de la cual nadie sabe nada hoy, pero cuya pista valdría la pena seguir.
El interés de Sara por filmar entre 1967 y 1968 su trilogía insular debe haber partido de la necesidad de dejar testimonio de aquellos otros jóvenes sometidos a rehabilitación en la Isla de Pinos. Ellos no estaban en los campamentos de la UMAP, pero sí tenían una condición de segregados por la dirección castrista que, supuestamente, quería hacer de ellos “hombres nuevos”. Pero se le adelantó con este trabajo fílmico suyo a lo que dos años más tarde le fuera encargado a Miguel Torres, otro documentalista del ICAIC.
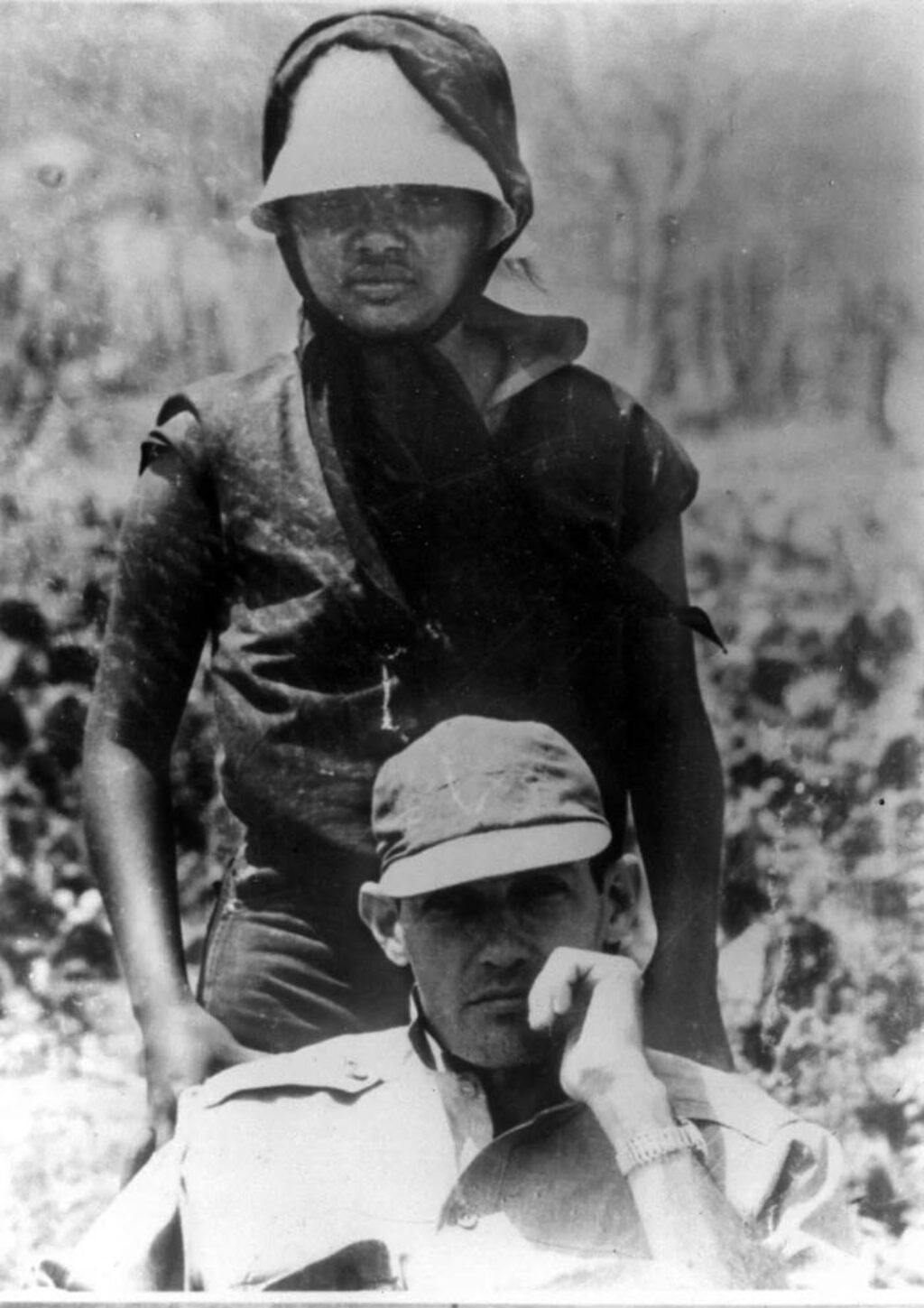
_____________________
1 Este texto forma parte del libro Sara Gómez: transgresión y rebeldía, aun inédito. Fue parte de la conferencia inaugural del Congreso “Cincuenta años con/sin Sara Gómez”, llevado a cabo en la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, en junio del 2024.
2 Este trabajo de Sara Gómez Yera fue dado a conocer por el profesor Alan West-Duran en su texto “La música en el cine de Sara”, que es parte del libro de Susan Lord, María Caridad Cumaná y Víctor Fowler: The Cinema of Sara reframing revolution, Bloomington, Indiana University Press, 2021.
3 Lynn Cruz: “Conversación con el cineasta Fausto Canel”, Rialta, 10 de enero de 2020. Fue publicada como parte de la muestra “Cine Independiente - Cine Pendiente”, en el ciclo de directores que organiza en La Habana el Instituto Internacional de Activismo Hanna Arendt (INSTAR).
4 En aquellos años sesenta hubo muy pocas realizadoras en el cine que se producía en América Latina y el Caribe. Al decir de la ensayista Silvana Flores: “a pesar del nuevo abordaje asumido por el cine latinoamericano en los años 60 […] no ha habido una gran profusión de realizadoras en este período, excepto en los casos de la argentina Dolly Pussi, la cubana Sara, la venezolana Margot Benacerraf y la colombiana Marta Rodríguez”, en: Cinéma dʹAmerérique, 2014, p. 50. El interés de la Duras por Sara bien pudo estar motivado por el desinterés de la crítica internacional por el cine hecho por mujeres.
5 Expediente “Salón de Mayo, La Habana, 1967”, Rialta, 19 de marzo de 2020.
6 El grueso de los artistas llegó entre un vociferado ambiente de festividad nacional que la propaganda y la logística oficial se habían encargado de orquestar con diligencia. El aterrizaje del avión que traía a los invitados al Salón coincidiría con la despedida de los atletas que partían a los Juegos Panamericanos de Winnpeg, en el Aeropuerto Internacional de La Habana. En la televisión y radio nacionales los vítores y las arengas por los derechos humanos en el Teatro Chaplin de los delegados extranjeros a la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), se mezclarían con los coros del Encuentro de la Canción Protesta en Varadero. Y los estudiantes de Artes Plásticas, que “ostentaban los logros de la educación artística” en la Semana Juvenil de la Cultura emplazando los caballetes en la Plaza de la Catedral y La Rampa, se verían, en las páginas de los periódicos, también caminando por la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas, donde la muestra Pintores y guerrillas estaba emplazada. Tomado del expediente “Salón de Mayo, La Habana, 1967”, Rialta, ed. cit.
7 “Ya en 1926 Ignacio Piñeiro había compuesto numerosas canciones abakuá, entre ellas, la que grabó con el Sexteto Occidente, titulada En la alta sociedad. Esta fue cantada caprichosamente por María Teresa Vera, dueña de la agrupación, lo que provocó que altos dignatarios de la potencia Eforí Enkomó se disgustaran”. Tomado de: Ricardo Roberto Oropesa: “Un martes 13 de gloria, nace el Sexteto Nacional de Cuba”, Afrocubaweb, 13 de diciembre de 2018.
8 Esta galería fue asaltada en un acto de vandalismo a fines de los sesenta. Los cuadros que se exponían fueron destruídos. Después que esto ocurrió, la galería cerró para siempre. Nunca hubo una investigación al respecto.
9 José Antonio Portuondo: “Itinerario estético de la Revolución cubana” (Fragmentos). Tomado de: Unión, año XIV, no. 3, septiembre de 1975, pp. 18-19. Publicado en el expediente “Salón de Mayo”, Rialta, ed. cit.
10 Cfr. María del Carmen Mestas: “Sara no se lo propuso, pero dejó una huella”, entrevista a Rigoberto López y a Mario Balmaseda, en: Romances. No. 493, diciembre de 1977, p. 89.
11 Ibíd.
12 Hubo figuras como Omara Portuondo, Elena Burke, Rosita Fornés, Gina Cabrera, Lourdes Torres y Diana Rosa Suárez, entre otras, que apoyaron a aquellos que fueron perseguidos por los directivos de los medios de difusión masiva y la cultura. Lo hicieron, a pesar de que ellas también fueron víctimas de ese acoso. Existe la leyenda urbana que refiere cómo Ernesto Guevara acosó sexualmente a la Fornés. Ante el rechazo de la artista, se dice que la amenazó con la confiscación de todas sus joyas y con que no la dejarla salir nunca del país.
13 El “deshielo” de las UMAP en el discurso oficial comenzó cuando Fidel Castro “asumió” su responsabilidad en el emplazamiento de esos campos de trabajos. Pocos meses después, era desmentido por su sobrina Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Castro Espín prometió que llevaría a cabo una investigación sobre las UMAP y descartó “pedir perdón”, pues “sería una gran hipocresía”. Han pasado algunos años y hasta el momento no ha sido publicado resultado alguno sobre esa investigación. Abel Sierra Madero: “El trabajo os hará hombres: masculinización nacional, trabajo forzado y control social en Cuba durante los años sesenta”, en: revista Cuban Studies, Universidad de Pittsburg, Vol. 44, 2016, p. 313.
14 Abel Sierra Madero: El cuerpo nunca olvida. Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba. (1959-1980). Ed. Rialta, Madrid, sin fecha, p. 4.
15 Mauricio Vicent: “La apertura cubana es un maquillaje” (entrevista a Pablo Milanés), El País, 14 de febrero de 2015.
16 Abel Sierra Madero: El cuerpo nunca olvida..., ed. cit., p. 95.
17 Todos los archivos correspondientes a estas Unidades Militares de Apoyo a la Producción, han desaparecido. Se dice que están bien sepultados en una bóveda en “Villa Maristas” (Centro de Detención de la Seguridad del Estado en La Habana). Por tanto, hacer una historia de la misma es tarea difícil, porque se tiene que confiar en la memoria de los que por allí pasaron. El texto más completo, hasta el momento, es el de Abel Sierra Madero que he citado en este libro. Al referirse a este asunto, Sierra Madero expone: “A las historias de la UMAP se les tildó de tendenciosas, y las unidades pasaron a formar parte de una narrativa anticomunista a la que los exiliados, supuestamente, tenían que acudir para poder sobrevivir fuera de la isla. Al menos eso pensaba uno de los intelectuales más reconocidos en el campo cultural cubano, cuando en 1984 fue entrevistado para el Gay Community News, Ambrosio Fornet. Aunque Fornet reconoció que las UMAP fueron una suerte de academias ʽpara producir machosʼ; criticó las narrativas sobre la represión y las experiencias en los campos de trabajo forzado que contaron algunos escritores y artistas exiliados en el documental Conducta impropia. De acuerdo con Fornet, la mayoría de los testigos que aparecen en el filme mintieron sobre las UMAP porque estaban ʽviviendoʼ del anticomunismo. ʽLa idea de un estado policial represivo que persigue personas, es totalmente absurda y estúpidaʼ, agregó”. Tomado de: Abel Sierra Madero: ob. cit. ut supra, p. 184.
18 Abel Sierra y Lilliam Guerra: “¿Por qué se desactivan las UMAP?”, MES. “Porque se suscitó un escándalo internacional. […]. En aquella época una de las críticas más grandes que se le hacían a la Revolución era haber segregado a los homosexuales, pero las fuerzas de izquierda, no las de derecha […]. Pero los de izquierda sí porque no podían imaginarse que si nosotros que estábamos creando al Hombre Nuevo […] queríamos una sociedad más justa fuéramos capaces de segregar a los homosexuales; eso nadie nos lo perdonó nunca. Fidel se echa la culpa, pero Fidel está ahí [en el diario mexicano La Jornada ] totalmente trocado, porque las fechas que él da no lo son. Él está equivocado. Él se echa un muerto que no le toca; […] Porque yo me imagino que en otros países del mundo no se les segregó de esa manera”. Tomado de Abel Sierra y Lilliam Guerra: “Lo de la UMAP fue un trabajo Top secret”: Entrevista a la Dra. María Elena Solé Arredondo, en: revista Cuban Studies, Vol. 44, 2016. University of Pittsburgh Press, p. 364; disponible en Project MUSE.
19 Ídem., p. 358.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder