Marina Cavalcanti Tedesco: pasión por el cine y la escritura
Con una visión poliédrica, Marina Cavalcanti es una figura indispensable para el estudio de la historia del cine en América Latina y el Caribe.

Marina Cavalcanti Tedesco es una de las voces imprescindibles no solo de la crítica, sino también de la investigación del audiovisual latinoamericano. Cavalcanti ha sabido conjugar su trabajo dentro del mundo del audiovisual con su labor académica en la Universidad Federal Fluminense de Niterói, Río de Janeiro. Imparte docencia en los diferentes niveles que van de la licenciatura, los programas de maestría hasta los doctorados. Lo cual conjuga con su trabajo como fotógrafa, su activismo dentro de las diversas manifestaciones del feminismo y su capacidad para la organización de eventos, proyectos y libros. Su tesis doctoral, discutida en 2013, tuvo como tema “El fotógrafo, la actriz: marcas de género presentes en los manuales de fotografía cinematográfica y las conexiones y desconexiones en la práctica cinematográfica del cine comercial mexicano”. Este trabajo le permitió adentrarse en uno de sus terrenos preferidos: la problemática de la mujer dentro del audiovisual.
El trabajo investigativo de Marina Cavalcanti Tedesco
Marina Cavalcanti no se ciñe a una sola temática, su trabajo emerge a partir de las muchas posibilidades que utiliza para plantear no una sola verdad, sino que deja abiertas las puertas a la reflexión. Ella es, para emplear términos cinematográficos, como Rashomon porque no se encierra detrás de una única mirada. Cavalcanti cuestiona, indaga y expone sus criterios luego de una confrontación, que es una de las tantas características de la investigación científica. Pero todo esto lo diseña a partir de una ética que solo es posible cuando hay un verdadero sentido del profesionalismo.
Sus textos críticos han aparecido en revistas, publicaciones especializadas de Argentina, Estados Unidos, México, Francia y Cuba, entre otros. Fue incluida en la antología de Estudos sobre direção de fotografía no Brasil, que reunió textos de profesionales dedicados a la investigación y a la práctica de dirección de fotografía del país. Otras compilaciones como Marx vai cinema: ensaios culturais materialistas sobre cinema, Mulheres do cinema, Explosión feminista: arte, cultura política y universidad cuentan con importantes ensayos de Marina Cavalcanti Tedesco.
En alguna que otra reseña la presentan como especialista en género o en fotografía. Pero su obra escrita transita con igual facilidad y hondura en temas como los estudios culturales, la historia de mujeres y la historiografía del cine. Otros terrenos trabajados por ella son la relación de la internet con los medios audiovisuales, las problemáticas laborales que enfrentan las mujeres cuando deciden hacer cine y su incidencia en relación con la familia. La presencia de la mujer en su condición de actriz, directora, guionista o fotógrafa, y la opresiva relación con el mundo excluyente de los realizadores masculinos.
Sus indagaciones sobre ciudades, política y los estudios de género a partir del cine construyen una narrativa crítica desde posturas culturológicas, antropológicas e históricas. La mujer negra, indígena y campesina son otras perspectivas del trabajo investigativo de Cavalcanti. No podía estar ajena la autora de “Mujeres y dirección fotográfica en América Latina” a los temas del lesbianismo, la homosexualidad y el mundo trans, y no solo en cómo son reflejados, sino también en su participación como creadoras.
La fotografía, otro tema por ella abordado, ocupa un lugar muy importante por su propio oficio. Cuando analiza filmes o hace justicia a mujeres olvidadas en la historiografía cinematográfica y cuestiona maneras de hacer cine, no hace otra cosa que enfocar bien su cámara, chequear que haya la luz suficiente y que los planos hablen por sí mismos, entonces, aparece la imagen que ella busca para mostrarla al lector/espectador.
“La investigación cultural y cinematográfica forman parte indisoluble del trabajo de Marina Cavalcanti.”
Esta diversidad de temas no aparece en sus trabajos como parcelas diferentes. Ella sabe cómo entrelazarlos hasta alcanzar los tonos que precisa para su estudio. Su visión es poliédrica. Pero eso puede hacerlo solo a partir de una cultura no solo cinematográfica, sino también antropológica, sociológica, histórica y política, entre otros campos, como ya he expresado antes.
Cavalcanti parte del principio de que ningún hecho artístico-cultural puede abordarse sin un estudio previo. Esa es la razón por la cual la investigación cultural y cinematográfica forman parte indisoluble de su trabajo. Y fue así desde sus inicios. En un mensaje que me envió hace unos meses decía:
Comencé a investigar el cine latinoamericano a principios de la década del 2000. Mi interés estaba en la producción militante contemporánea, preferiblemente aquella vinculada a los movimientos sociales (piqueteros en Argentina, personas sin hogar en Brasil). Esto me obligó a ahondar en el Nuevo Cine Latinoamericano, de donde surgieron los principales referentes de mi objeto de estudio, incluso décadas después.
Y a medida que leía, el malestar solo aumentaba. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No hubo directoras en un movimiento que abarcó tantos países? Más aun en los años 60 y 70, una época de tanta efervescencia para las mujeres.1
En aquellos tiempos enfrentar estos problemas para su estudio no era tarea fácil. Las condiciones eran otras. Ella ha confesado con razón:
Además, Internet era otra cosa. Entonces, para estudiar a una cineasta, había que conseguir su número de teléfono o su dirección de correo electrónico o la de alguien en común, ponerse en contacto con ella, ir al país donde se encontraba a entrevistarla. Gran parte de las películas estaban todavía solo en formato película o en calidad VHS. Los archivos de estas mujeres, cuando existían, tuvieron que ser fotografiados, ya que todos estaban en papel. No había videos en YouTube, ni espacios ni interlocutores para intercambios. No es que no existieran. Pero éramos pocos, no nos conocíamos. Ah, y obtener libros y artículos en los años 1980 y 1990 también fue una lucha. No había libgen, Kindle, Academia.edu, etc.2
El cine brasileño hecho por mujeres

Estas preocupaciones la llevaron a develar las voces y silencios que se alzaron sobre las primeras mujeres vinculadas al quehacer cinematográfico, inicialmente en Brasil, y luego en América Latina y el Caribe. El resultado de esas pesquisas quedó como memoria en el libro organizado por Marina Cavalcanti Tedesco y Karla Holanda, Feminino e plural: Mulheres no cinema brasileiro. La antología fue publicada por Editora Papirus, de Campinas, São Paolo y ha tenido dos ediciones, la primera en el 2017 y la última en el 2023. El prefacio estuvo a cargo de Heloísa Buarque de Holanda, quien es una de las figuras más importantes en los medios universitarios dedicados al cine en Brasil. Por lo demás, Buarque de Holanda es pionera de los estudios feministas en Brasil desde una postura descolonial. Al referirse a este libro la especialista señaló:
Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro es un panorama impecable del cine hecho por mujeres en Brasil. Abarca desde el período inaugural del cine silente hasta llegar al presente, el libro aborda el discurso feminista durante la dictadura militar, el discurso historiográfico sobre mujeres, el cine de las mujeres negras, el cine femenino pernambucano, el cine erótico, el momento Super-8, la discusión acerca de los engranajes del poder, las luchas políticas, los grupos de mujeres tanto en el cine como en el video.3
Consideró la académica e investigadora, con toda razón, que este libro era imprescindible para adentrarse en los temas del cómo se ha desarrollado la mujer en estas zonas de creación.
“No se puede hacer ni pensar en el cine sin tener en cuenta la labor de la mujer.”
Es importante, pues, detenerse en esta compilación por lo que significa en tanto balance de lo que se ha hecho en relación con la mujer en el cine, pero también lo mucho que queda por hacer. Los trabajos que forman parte de este libro son el resultado de indagaciones diversas en una zona poco conocida y/o trabajada por la historia del cine brasileño. Me refiero a la presencia de la mujer tanto delante, como detrás de las cámaras a lo largo de la historia del cine en el país. Por tanto, ya no se puede hacer ni pensar en el cine sin tener en cuenta la labor de la mujer.
Feminismo y dictadura: el contexto cultural de Brasil en las décadas de 1970 y 1980
Cavalcanti Tedesco posee una capacidad muy especial para organizar las temáticas que deben estar presentes en estos libros. Ella, conjuntamente con las especialistas que la han acompañado, hacen evidente que no se trata de solicitar los ensayos de forma arbitraria. Hay un trabajo previo en la selección de los autores, los temas específicos y las temáticas generales. El resultado son estos libros necesarios no solo para la academia, sino también para los especialistas. Y esto que acabo de referir es también investigación. Es lo que da la solidez teórica y la articulación cultural a cada uno de sus libros.
El texto que presenta Cavalcanti en coautoría con Érica Sarmet, en la compilación que reseña Heloísa Buarque de Holanda, toca una zona muy sensible de la historia política brasileña porque es el mundo de la dictadura: “Articulaciones feministas en el cine brasileño en las décadas de 1970 y 1980”. Es un período también difícil para la mujer brasileña porque todavía no existía una auténtica conciencia de qué se iba a entender por el feminismo.
A pesar de la dictadura, mujeres como María do Rosário Nascimento e Silva, Vera de Figueiredo y Adélia Sampaio4 hicieron cine y exhibieron sus largometrajes en medio de aquellas grandes tensiones políticas. Apenas en los años sesenta a los setenta había comenzado la segunda ola feminista en el mundo, que tuvo a Estados Unidos como uno de sus escenarios principales. Además, se iniciaba también el llamado feminismo negro, vinculado a los movimientos por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos. Un movimiento que había comenzado en 1955 cuando Rosa L. Parks (1913-2005) se negó a dar su asiento en un ómnibus a un hombre blanco. Ante las represalias que se tomaron contra la mujer, el joven abogado Martin Luther King abrió una causa contra la compañía de ómnibus. Esto fue solo el detonante de una situación que venía desde los inicios del siglo XIX en los Estados Unidos.
“En las décadas de 1970 y 1980, para la mujer brasileña no existía una auténtica conciencia de qué se iba a entender por el feminismo.”
Una de las voces contemporáneas más importantes del feminismo negro fue la de Angela Davis, quien estuvo vinculada no solo a las universidades, sino también a diversos grupos sociales que reclamaban con justeza su lugar en la vida social norteamericana. Davis fue, pues, una de las fundadoras y teóricas del feminismo negro.
Eran, ciertamente, tiempos muy difíciles y llenos de contradicciones no solo sociales, sino también individuales. Por esta razón, las autoras dejan claro, desde el inicio que:
Resaltamos que, a pesar de que utilizamos la denominación “feminista” para referirnos a esas iniciativas contemporáneas de mujeres, algunas de ellas no se identificaban como tal. La situación que va de 1970 a 1980 es un poco diferente. En aquel momento muchas no se calificaban de feministas, hecho que ocurría por los conflictos de las estrategias y de los argumentos hegemónicos de algunos movimientos sociales de la época, por la relación discordante que tenía la izquierda con el feminismo, por cuestiones preconcebidas, por el miedo a las represalias y muchos otros factores. Sin embargo, los eventos para visibilizar las producciones artísticas de las mujeres, los manifiestos de mujeres que reclaman políticas públicas para reducir/acabar con la desigualdad de género y las organizaciones exclusivas de mujeres se encuentran entre los principales instrumentos de la lucha feminista actual y también de la llamada “segunda ola”.5
Exclusión, memoria y articulaciones feministas

Cavalcanti y Sarmet analizan las condiciones específicas de Brasil a sabiendas de que “si las mujeres fueron sumariamente excluidas de la historia, en el cine brasileño no fue diferente”.6 Había que reconstruir una memoria cultural, que no podía ser olvidada bajo ningún concepto. Tal hecho lleva consigo, desde la óptica de la teoría de la cultura, no un rescate, sino un reconocimiento a la mujer como uno de los componentes de la sociedad menos favorecido. Las autoras muestran su amplia visión del problema al señalar, a lo largo del texto, cómo lo que ocurre en Brasil no está en modo alguno al margen de lo que acontece en el resto del mundo.
Esa es una de las bases de lo que ellas denominan las articulaciones del feminismo. Es un diálogo entre un aquí y un ahora que se construye a partir de la diversidad histórica y cultural. Las mujeres del cine se organizan y articulan sus intereses comunes, diferencias y profesiones en la lucha por sus derechos, que se han ganado con sus aportes al cine y a la cultura nacional. Pero no todo está hecho y a esa situación se suma lo difícil que es, en efecto, llegar a conclusiones definitivas acerca de estas articulaciones.
“Lo que ocurre en Brasil no está en modo alguno al margen de lo que acontece en el resto del mundo.”
En un ensayo publicado en el 2018 ya Cavalcanti hacía hincapié en la necesidad de una valoración mucho más exhaustiva de la presencia de la mujer en el audiovisual:
En el cine y el audiovisual brasileños, la insurgencia femenina se manifestó en el 2015 con una serie de iniciativas dedicadas a reivindicar los derechos de las mujeres y a discutir sobre el machismo en el mercado de trabajo, además de las discusiones sobre los diferentes tipos de discriminaciones, ya fuera por la raza, la clase, la orientación sexual o la identidad de género. Estos debates fueron impulsados por un conjunto de fuerzas que van desde el contexto internacional, especialmente Hollywood, hasta las etiquetas feministas que se popularizaron en las redes.7
El pasado es un peso fuerte que no puede negarse. Un pasado que conforma tipos de pensamientos, individuales y sociales, tradiciones, reconocimientos u olvidos, mentalidades. Al cabo, son muchos factores para poder hablar con certeza de una militancia feminista en el cine del Brasil actual. Lo cual muestra no solo la mirada crítica de las autoras al expresar que el feminismo no es solo una cuestión de mujeres y entidades encerradas en el cine. Para ellas es preciso tener en cuenta marcos socioculturales e históricos más amplios:
Nuestro propósito no es indicar que la solución sea, necesariamente una transposición acrítica de los modelos del pasado al presente. Todavía no es posible evaluar si las actuales estrategias de acciones aniquiladas y descentralizadas tienen más o menos éxito que la creación de asociaciones nacionales o regionales que respondan a los intereses de las mujeres. Sin embargo, a la luz de estas experiencias previas, creemos que es necesaria una reflexión más profunda respecto a los modos de funcionamiento del activismo feminista contemporáneo en el cine brasileño, una revisión de sus tácticas y formas de organización, incluyendo en ese proceso una adhesión mucho más fuerte al entrelazamiento de las cuestiones de género con otros parámetros de opresión, que son los principales obstáculos del acceso y de la permanencia de las mujeres menos privilegiadas en este mercado de trabajo.8
Cine soviético hecho por mujeres
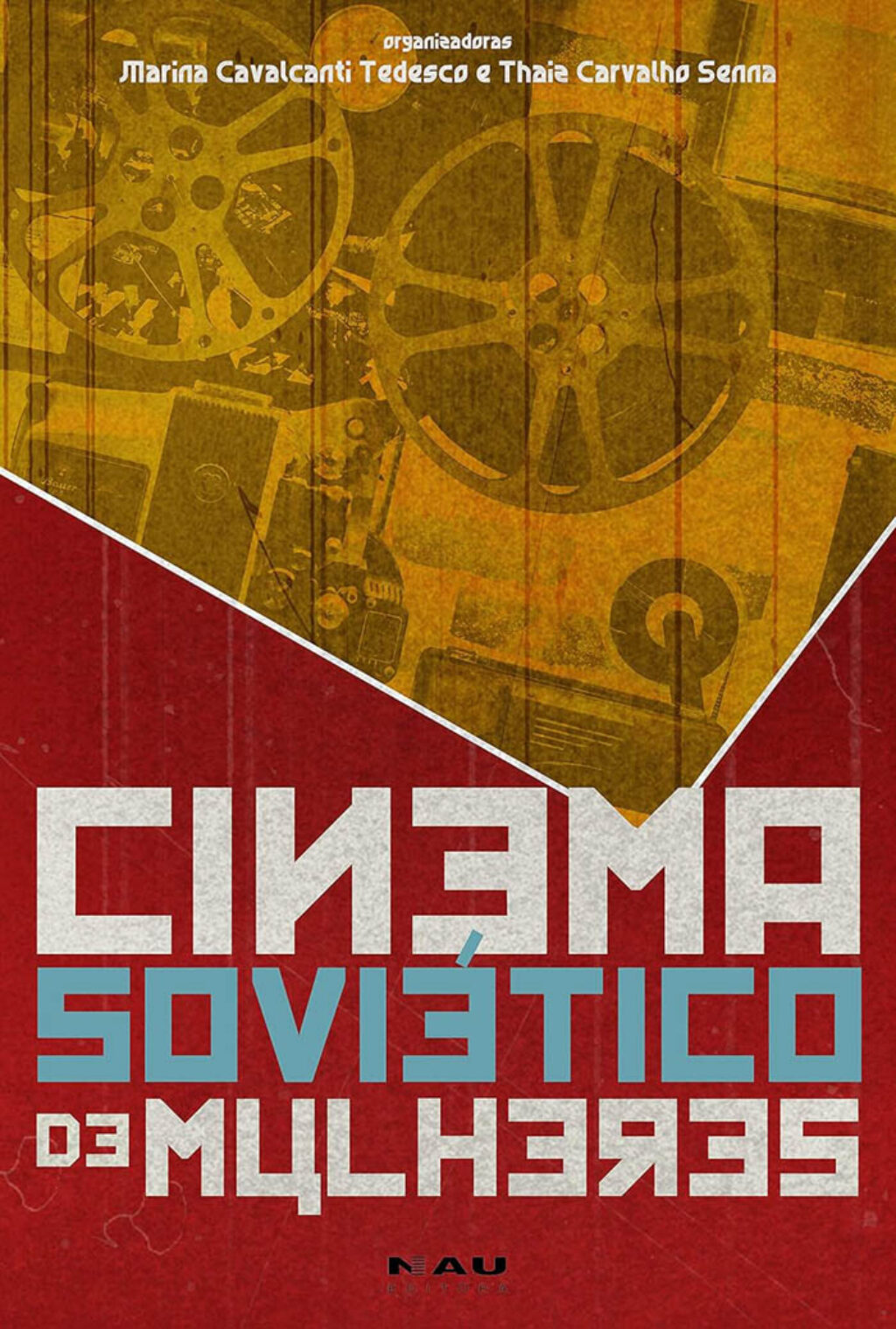
En el año 2021 fueron publicados dos nuevos libros. El primero organizado por Marina Cavalcanti Tedesco y Thaiz Carvalho Senna, Cine soviético de mujeres. El segundo solo estuvo a cargo de Cavalcanti, bajo el título de Mujeres trabajadoras del cine brasileño. Mujeres mucho más allá que directoras.
Era imposible que el cine ruso/soviético no estuviera presente en los intereses de Cavalcanti. Porque si bien es poco conocido en Brasil, posee una intensidad dramática y humana que definen esa llamada “alma rusa”, a la que una especialista como Marina Cavalcanti no podía estar ajena. Esa alma está presente en su literatura desde L. Tólstoi, F. Dostoievsky, Iván Turgueniev, A. Pushkin, N. Gogol y Antón Chejov, cuyas obras fueron llevadas al cine soviético con una excelencia estremecedora; por solo poner un botón de muestra. Y grandes directores como Serguei Eisenstein, V. Pudovkin, D. Vértov, A. Dovzhenko, M. Romm, M. Kalatozov, Serguei Bondarshuv , Sukarov, Grigori Chújari o Tarskovsky, construyeron un discurso cinematográfico diverso, pero de una valía inigualable.
También hubo importantes directoras, como Esfir Shub, Yuliya Solntseva, quien fue la primera mujer en ganar en 1961 un premio a la mejor dirección con su filme Crónicas de los años de fuego, Larisa Shepitko con su obra mayor, La ascensión, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y Kira Muratova, con un lenguaje cinematográfico incisivo. Fue un cine que también dio grandes actrices, como Tatiana Samoilova, Liudmila Gurchenkov, Vera Aléntova y Natalia Bondarshuv, entre otras.
La muestra de “Cine soviético dirigido por mujeres”, en el año 2017, con sede en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, fue el punto de partida para organizar un libro con los temas presentados y debatidos en aquel espacio. Cavalcanti y Carvalho refieren en la presentación:
El cine soviético, por diferentes razones, es poco conocido en Brasil, con la excepción de algunos nombres. Y, dentro de ese cuadro, las directoras soviéticas son mucho menos conocidas. Vivimos en los últimos años, en el país y en el mundo, un fortalecimiento del feminismo con importantes repercusiones en la academia y en el audiovisual. Así, si por un lado a lo largo de la muestra se hizo evidente para los participantes que era más que necesaria una publicación que tratara de mostrar lo que fueron aquellas tardes y noches; por otro, el momento para viabilizar la publicación no podía ser más oportuno.9
El ensayo de Cavalcanti trata acerca de una figura, muy poco conocida: la cineasta rusa Esfir Chub. En “Mulheres projeto não realizado de Esfir Chub”, la autora aborda la presencia de la mujer en el período del cine mudo en Rusia. Resalta el hecho de que, un estudio acerca de este momento de la historia del cine y la relación de la mujer como directora de filmes apenas ha sido llevado a cabo. No solo es un lamentable vacío para Rusia/Unión Soviética, sino también de otras partes del mundo, como el propio Brasil.
Chub no fue una cineasta más, al contrario, amiga de Eisenstein, a quien adiestró en las técnicas de montaje, y de Maikovsky, quien se expresó acerca de ella con palabras muy encomiables, era continuamente consultada por otros creadores, a quienes ayudaba en todo lo concerniente a las técnicas del cine, como fue el caso de Dziga Vartov.
Esfir Chub filmó en 1927 lo que se ha considerado su obra más importante, La caída de la dinastía de los Romanov. Realizado a partir de material de archivo, Chub logró una narrativa histórica extraordinaria. La historia está contada a partir de sus propios protagonistas, lo cual era un principio de la cineasta. Por eso, cuando Eisenstein filmó Octubre, ella escribió el texto “Esta obra clama”, publicada en la revista Kino, donde critica fuertemente al director de El acorazado Potemkin por haber empleado actores para filmar a Lenin, los soldados y otros momentos de la historia, en lugar de trabajar con los testimonios fílmicos.
Por tanto, ella tenía una concepción del realismo como un medio necesario para salvar y mostrar la memoria histórica de la nación. Esta concepción nada tenía que ver con el realismo socialista que emergía en esos tiempos en la URSS y que se expandió por las izquierdas dogmáticas también en América Latina. No tuvo mucho éxito, pero amputaron las obras de muchos artistas. Alexander Blok, Boris Pasternak, Anna Ajmátova y el gran teórico Mijail Bajtin fueron víctimas de esas concepciones dogmáticas y mediocres dirigidas por el Prolekult. Algunos marcharon al exilio como Kandinsky y Chagal, por ejemplo. Otros se suicidaron o se vieron obligados al más estricto encerramiento mientras que Pasternak fue obligado a renunciar al Premio Nobel.
“El realismo socialista que emergió en la URSS, se expandió por las izquierdas dogmáticas también en América Latina.”
Esas circunstancias estuvieron increíblemente vivas hasta la década de los ochenta. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. Por consiguiente, esa postura de la cineasta le trajo fuertes críticas. A esto se refiere con agudeza Cavalcanti cuando valora Mulheres a partir de las propias palabras de la realizadora. Lo cual es un momento muy importante en el ensayo, porque muestra las contradicciones políticas y sociales, pero también la postura por parte de Chub de sus presupuestos como creadora al defender el documental como género cinematográfico.
Cavalcanti analiza el guion y hace emerger las causas por las cuales no fue aceptado para su filmación. No se trataba solo de la construcción de imágenes, del lenguaje, de la banda sonora, de la ironía y de su manera de expresar la realidad. Eran también los tiempos más difíciles de la política cultural de Stalin.
Este es un texto cabal de Marina Cavalcanti, no solo por mostrar a una figura excepcional del cine soviético poco conocida, sino porque a partir de estas ideas se comprende también por qué muchas creadoras latinoamericanas, como Sara Gómez en Cuba, fueron víctimas de estas políticas.
Estas ideas las desarrolla Cavalcanti en otros importantes textos publicados posteriormente. Este libro tiene una importancia muy especial porque trasciende fronteras culturales al convertirse en texto referente para todo el que se interese por el cine hecho por mujeres en la Unión Soviética. Los ensayos publicados son de un calibre cultural, antropológico y cinematográfico sin estridencias de falsos feminismos. Eso reafirma, pues, la solidez de las ideas y de la mirada crítica de Marina Cavalcanti.
Mujeres en el cine brasileño, más allá de la dirección
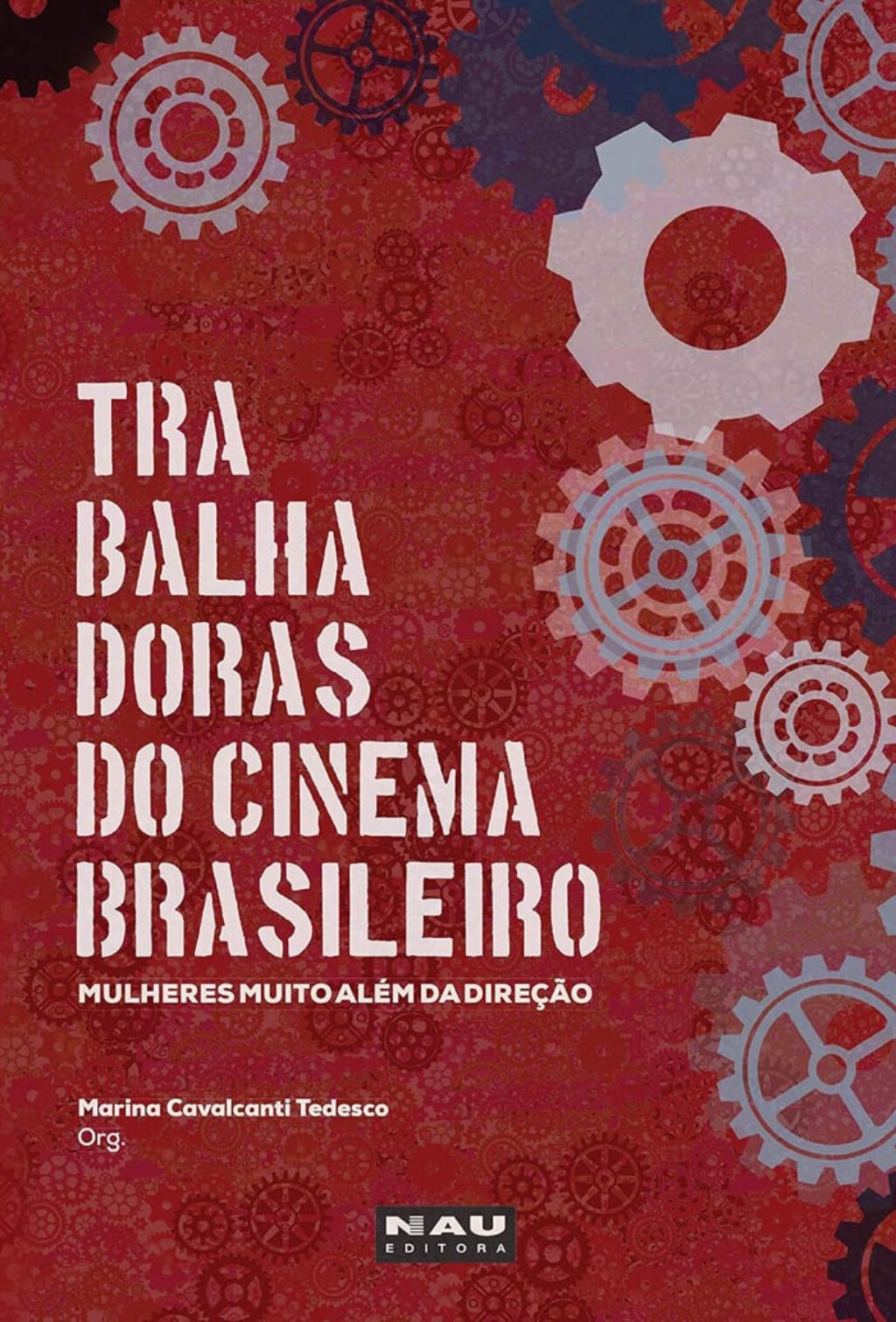
En el año 2021 publicó Trabalhadoras do cinema cinema brasilero. Mulheres muito além da direção.10 La necesidad de esta compilación es resaltada por Karla Holanda, quien en la presentación señala:
Esta colección de textos sobre la participación de las mujeres en el cine, más allá de la dirección, llega en un momento muy oportuno. En 2017 Marina (Nina) Tedesco coorganizó Femenino y plural: mujeres en el cine brasileño, libro que se dedica sobre todo a las directoras. Sin embargo, desde entonces, ha sido consciente de que este enfoque surgió a partir del panorama desolador de la historia del cine brasileño desde una perspectiva femenina, está casi todo por escribir.11
Este libro reúne una serie de textos que abordan el trabajo de la mujer fuera de la dirección cinematográfica. Las guionistas, las especialistas en montaje, las investigadoras, las fotógrafas a través de la historia del cine brasileño, se convierten en las protagonistas de estos textos. Libro imprescindible y necesario para comprender la historia del cine del Brasil es este que, con inteligencia y audacia, nos entrega Nina Cavalcanti.
No es posible, por razones de espacio, comentar sus artículos publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Salvo expresar que a esta académica inquieta y creadora nada referente al cine le es ajeno. Ella misma es una figura relevante en la construcción de la historia del cine de su país. Marina Cavalcanti Tedesco, Capivara Tedesco, o simplemente Nina, es una y muchas voces a la vez. Ella ha construido un discurso crítico diferente, ha roto esquemas prestablecidos y ha enseñado la posibilidad de estudiar, investigar, trabajar sobre un mundo y una cultura cada vez más inclusiva, sólida y auténtica. Por esas razones es hoy por hoy una pionera en estos temas, que la hacen una figura indispensable para el estudio de la historia del cine en América Latina y el Caribe.
___________________________
1 Correo electrónico de Nina Cavalcanti a Olga García del 6 de mayo de 2025.
2 Ibídem.
3 Heloísa Buarque de Holanda: “Prefacio” a: Marina Cavalcanti Tedesco y Karla Holanda (org.): Femenino y plural: las mujeres en el cine brasileño. Papirus Editora, Campinas, SP, 2017, p. 8. Todas las citas de este trabajo han sido traducidas al español por Olga García.
4 Sampaio fue la primera directora negra en dirigir un largometraje en Brasil: Amor maldito estrenado en 1984. Más tarde se filma Kibela un cortometraje de la muy joven Yasmín Thayná. La directora era una mujer negra, pero este corto tuvo un éxito enorme en 2015.
5 Marina Cavalcanti y Érica Sarmet: “Articulaciones feministas en el cine brasileño de las décadas de 1970 y 1980”, en: Marina Cavalcanti y Érica Sarmet: Femenino y mujeres en el cine brasileño. Editora Papiro, Campinas, SP, 2017, p. 115.
6 Ibíd., p. 116.
7 Marina Cavalcanti y Érica Sermet: “No cinema”, en: Heloisa Buarque de Holanda: Explosión feminista: arte, cultura, política y universidad. Ed. Compañía de las Letras, São Paulo, 2018, p. 138.
8 Ibíd., p. 127.
9 Marina Cavalcanti y Thaíz Carvalho: “Presentación” a: Cinema soviético de mulheres. NAU Editora, Río de Janeiro, 2021, p. 7.
10 Trabajadoras del cine brasileño. Mujeres mucho más allá de la dirección (Traducción libre de O.G.).
11 Karla Holanda: “Manos en la obra”, en: Trabajadoras del cine brasileño. Mujeres mucho más allá de la dirección. Nau Editora, Río de Janeiro, 2021, p. 7.
▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder