La extensión del fuego: el neogótico latinoamericano escrito por mujeres
“Las autoras del neogótico latinoamericano condensan en sus relatos las violencias, despojos y silencios que atraviesan los cuerpos feminizados.”

El de Valeria Márquez no fue un caso aislado. Mediático, sí, pero no aislado. Las estructuras de poder patriarcal, aún profundamente arraigadas en nuestra sociedad, y el creciente auge del conservadurismo no son ajenos a nuestra región. Los feminicidios en Latinoamérica no son producto de una supuesta “barbarie” inherente al llamado “tercer mundo”. Esta narrativa, impuesta desde discursos hegemónicos y colonialistas, sirve como cortina de humo para evadir responsabilidades estructurales.
Llamar “tercermundistas” a estas realidades es una forma de deshumanizar, estigmatizar y simplificar un fenómeno complejo. Es necesario desmantelar este enfoque paternalista y reconocer que el feminicidio tiene raíces políticas, culturales y económicas que son activamente sostenidas por actores de poder —no por la “incivilidad” del sur global. Porque, entonces, ¿qué pasa en Norteamérica y algunos países de la Unión Europea? El número de feminicidios es muy alto allí también. Habría que detenerse a pensar sobre ello...
Y mientras a muchas mujeres se les cierra el cerco, mientras al colectivo queer les arrebatan (ultrajan, roban, violan, agreden) públicamente —en la calle, en discursos políticos, en plataformas digitales— los escasos derechos que han cosechado, mientras en Latinoamérica la pugna entre izquierda y derecha se vuelve cada día más feroz —para variar—, mientras los que exigen son silenciados... en el mundo editorial la historia se tuerce (en un buen sentido) para las escritoras de esta parte del mundo.
Las mujeres en el neogótico latinoamericano
Ahora nuestras autoras, sobre todo las del subgénero que se conoce como neogótico latinoamericano, son traducidas a varios idiomas, se las invita a ferias internacionales, sus obras se comentan en las redes sociales, son entrevistadas en programas. Dolores Reyes, de México, y Mariana Enriquez, de Argentina, están involucradas respectivamente en la producción para Netflix de una serie sobre Cometierra (novela de la primera) y una miniserie sobre un grupo de cuatro cuentos de la segunda. Definitivamente, éxito rotundo.
Se habla, a veces, de un nuevo bum. Se habla, otras, de un fenómeno sin precedentes. María Fernanda Ampuero (cuentista ecuatoriana radicada en Madrid), en una entrevista para AFP explica que para ella, se trata de que, simplemente, esta literatura ha llegado a más personas. ¿La razón? Según Guadalupe Nettel (novelista mexicana) para el mismo medio, es una cuestión vinculada a las preferencias de este tiempo, de las nuevas generaciones: El siglo XXI inició casi sumergido en la vorágine de las redes sociales. Para los hijos de Internet, expresarse fue más fácil que nunca. Millenials y Gen Z, todo el tiempo online (como acto revolucionario que provocó una disociación casi absoluta de la realidad), reportan a día de hoy los mayores índices porcentuales de enfermedades mentales.
Las supuestas libertades fueron, muchas veces, otra cárcel. Las comparaciones constantes, la presión social, la ansiedad que provoca el uso excesivo de pantallas… todo ello devino en una apertura a hablar de (y fomentar) las subjetividades, el diálogo interno, la validación de emociones y sentimientos contradictorios. Hablar sobre enfermedades mentales, sobre problemas sociales, sobre las relaciones de poder, sobre la cosificación de la mujer dejó, en algún punto, de ser tabú. E históricamente (según Guadalupe Nettel) esos han sido temas de mujeres.
“La escritura de estas autoras no busca ambientar un decorado tenebroso, sino desnudar las cicatrices de Latinoamérica.”
Quizá por el surgimiento del MeToo, del Ni una menos, quizá por esta apertura, quizá por las redes sociales. Quizá por una fusión de todo eso. Quizá por azar. Hoy se habla de mujeres en la literatura, de mujeres latinoamericanas. Sobre todo, ellas hablan. Hablan de Latinoamérica. Hablan de otras mujeres, hablan de niñas y niños, hablan de horrores, hablan de las dictaduras, hablan de las drogas, hablan de desaparecidos, hablan de maternidades. Y lo hablan desde el terror. Porque ¿cómo no perderse en el didactismo a la hora de escribir, desde una mirada crítica, sobre los problemas de una sociedad decadente? ¿Cómo hacerlo sin perder de vista la encomienda básica de un escritor: entretener? Fácil. Recurrir a los instintos básicos del ser humano: el Thanatos; la adrenalina que provoca sentir miedo. Escribir terror. Lo hicieron Lovecraft, Poe, Stephen King. Lo hizo Quiroga. Pero también Armonía Somers, María Luisa Bombal, un poco Isabel Allende. A algunas se les recuerda pero... ¿se les recuerda?
En cambio, en la escritura de estas autoras contemporáneas, la herencia gótica se desprende de los torreones inhóspitos y las criptas polvorientas para arraigarse en la miseria de las villas, en la presión del hambre y en los pasillos donde el narcotráfico extrae su cuota de miedo. Lejos de los salones lúgubres y los castillos olvidados, el horror habita en la prostitución adolescente, en la pérdida de valores, en la degradación de la humanidad, en las familias fracturadas, en las desapariciones, en la migración, en los crímenes de las dictaduras, en la otredad. Habita en lo cotidiano. Ese pulso visceral no busca ambientar un decorado tenebroso, sino desnudar las cicatrices de Latinoamérica.
Contra el silencio: el cuento gótico escrito por mujeres en Latinoamérica
Aunque la novela latinoamericana escrita por mujeres ofrece una riqueza innegable —con exponentes como Fernanda Melchor (México) con Temporada de huracanes, Selva Almada (Argentina) con Ladrilleros y No es un río, Dolores Reyes (México) con Cometierra, o Cristina Rivera Garza (Argentina) con El invencible verano de Liliana, Fernanda Trías (Uruguay) con Mugre Rosa, Agustina Bazterrica (Argentina) con Cadáver Exquisito, y, por supuesto, Elaine Vilar Madruga (Cuba) con La tiranía de las Moscas y su más reciente El cielo de la selva—, el cuento ha sido quizás el espacio más directo y preciso que ha encontrado esta que escribe para explicar cómo las autoras del neogótico condensan las violencias, despojos y silencios que atraviesan los cuerpos feminizados. Tal vez porque su brevedad permite la incisión inmediata; tal vez porque, como puñalada, el cuento deja una herida rápida y honda.
En las antologías Pelea de gallos (2018) y Sacrificios humanos (2021), ambas de María Fernanda Ampuero, las protagonistas son mujeres subsumidas, abusadas, ultrajadas, desaparecidas, secuestradas, empobrecidas, mutiladas, obligadas a callar. En los cuentos “Pelea de gallos” y “Biografía”, que abren respectivamente cada uno de esos libros, se narra desde el horror cotidiano el cautiverio de dos mujeres: una, inmigrante desempleada y engañada; la otra, joven pobre y marginada. Ambas sobreviven, ambas escapan, ambas relatan su encierro desde un yo escindido por el dolor.
“El cuento neogótico se entrega al testimonio como un espacio de dignidad, de resistencia. Como si dijera: ser mujer, a veces, es habitar el horror.”
En “Biografía” la voz se repite: “Véanme. Véanme”. Es un homenaje feroz a las víctimas silenciadas, a las que nadie buscó, a los cuerpos violados que jamás tuvieron justicia. Es un homenaje a todas las mujeres silenciadas, a todos las violaciones y feminicidios encubiertos y justificados. A esa otredad y vulnerabilidad que en ocasiones significa ser mujer. Es un acto de visibilidad y de reparación mínima: que al menos alguien lea y no aparte la mirada. El cuento no se permite ambigüedades; se entrega al testimonio como un espacio de dignidad, de resistencia. Como si dijera: ser mujer, a veces, es habitar el horror.
De forma similar, en “Las voladoras”, Mónica Ojeda construye una atmósfera desde la voz frágil pero lúcida de una preadolescente que comienza a experimentar la mutación siniestra que supone convertirse en mujer. El cuento retrata la violencia larvada del entorno familiar: el acoso que no viene solamente de un ente externo. La madre, figura tradicionalmente protectora, aparece aquí rendida a una lógica de sumisión enquistada, reforzando el pacto de silencio. Ojeda desmantela así los mandatos de pudor y obediencia, y los vuelve el discurso de una niña que observa, intuye, teme. El cuerpo femenino, otra vez, como campo de batalla.
Por su parte, Mariana Enriquez, con “Las cosas que perdimos en el fuego” (cuento que da título a su segunda antología), subvierte con genialidad la lógica de la víctima pasiva: las mujeres quemadas por sus parejas dejan de esconderse, forman una secta, se prenden fuego a sí mismas como acto de poder, lo filman, lo repiten. Lo convierten en mensaje. La imagen recuerda inevitablemente las quemas de brujas de la Inquisición: aquellas hogueras que castigaban la desobediencia, hoy son resignificadas como símbolo de autonomía radical. La interpretación puede ser múltiple: ¿es una crítica a la lógica punitiva? ¿Un manifiesto incendiario? ¿Una alegoría de la rabia? ¿Una fantasía de venganza? ¿Una performance contra la invisibilización? Tal vez todo a un tiempo. Pero es, además, una forma de reapropiarse del fuego como territorio simbólico. El fuego ya no es castigo. Es declaración.
Los espacios liminales: El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga
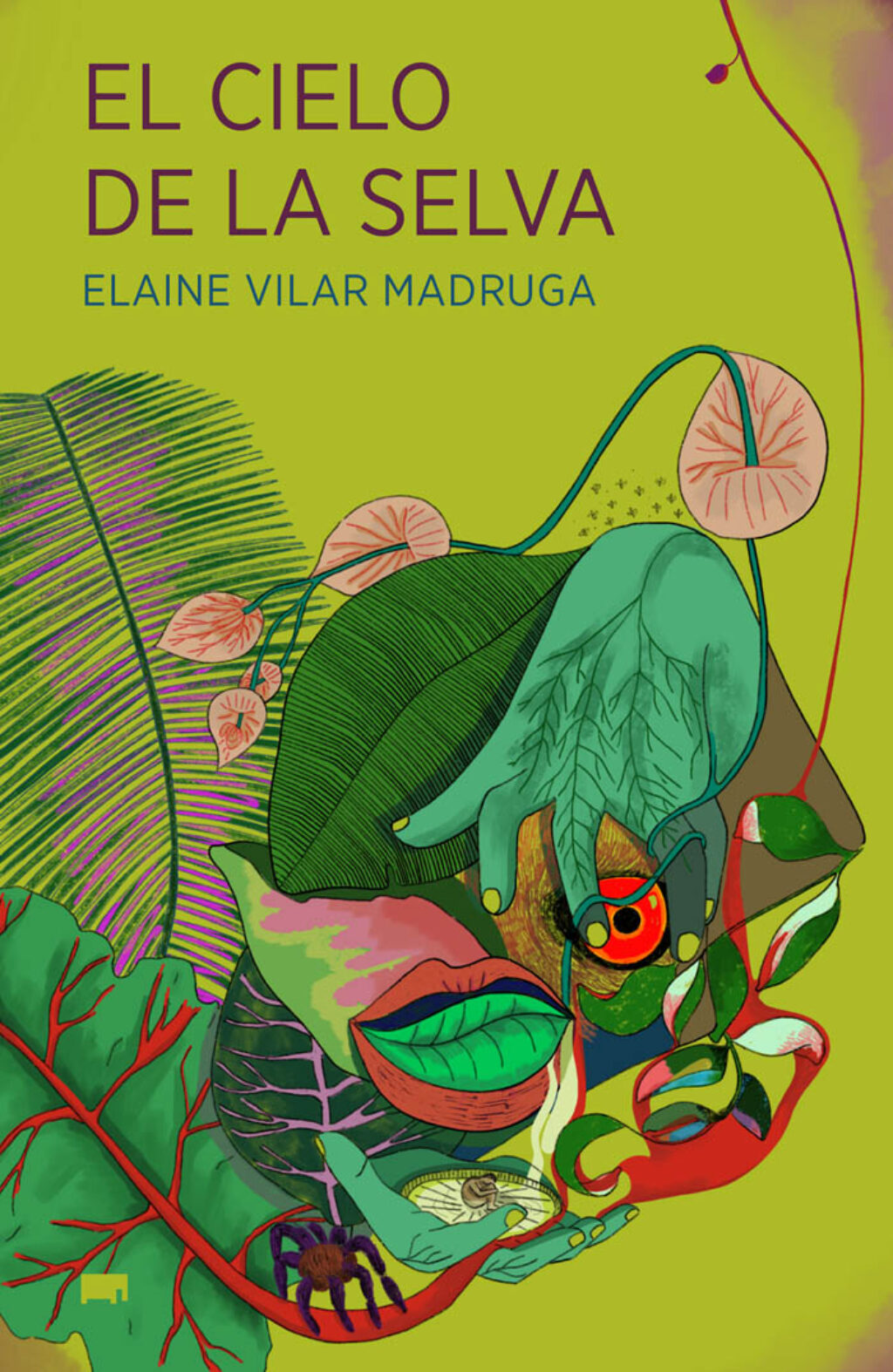
Aunque las intenciones fueron declaradas anteriormente, sería un error no tratar en este trabajo la novelística de estas escritoras. Elegir una no es simple. Sin embargo, la selva de Elaine Vilar Madruga es muy nuestra y no hay orgullo mayor que hablar de la tierra en la que uno nace. El cielo de la selva es una novela descomunal, con historias de cualquier parte, pero que huelen a tierra caribeña, Latinoamérica e insularidad.
Son mujeres las protagonistas de la narración: la vieja, Santa, Ifigenia y otras que van apareciendo en la selva y la hacienda —lugares contiguos que son escenario de la obra. Y es que la novela se viste de relato salvaje pero esconde bajo la manga una exploración sobre las dinámicas de poder y sometimiento que se ejercen sobre el cuerpo femenino. La maternidad, labor de entregar hijos a la vorágine del mundo, que, como la selva, demanda y devora, se posiciona como eje temático central. Estas reflexiones se tejen en medio de una historia tan desgarrante como adictiva, con personajes exquisitos que te dan las manos —manos ásperas— para contarte los hechos a través de su mirada, y escenas de gran teatraliad que a pocos dejan indiferentes.
“Las autoras visibilizan la violencia estructural que permea tanto el territorio geográfico como el cuerpo femenino e infantil.”
La hacienda que separa (y une) la vida de estos personajes con la selva. Los límites bien marcados. Justo este escenario creado por Elaine sirve de puente para hablar de un punto en común que aparece y reaparece en la narrativa del neogótico. Y es que uno de los ejes conceptuales de esta es el de los espacios liminales: esos lugares o momentos de transición que desbordan las normas y cohabitan con la ambigüedad. En ese umbral donde lo real se tensiona con lo fantástico, las autoras articulan una crítica de género y de poder, al tiempo que visibilizan la violencia estructural que permea tanto el territorio geográfico como el cuerpo femenino e infantil. Allí, lo sobrenatural no es un simple artificio estético, sino una fuerza subversiva que rasga el tejido de lo aceptado.
Los márgenes físicos y simbólicos se convierten en territorio para la voz silenciada. Es en los bordes de la ciudad, en las orillas del discurso oficial, donde el cuerpo femenino y la infancia empiezan a narrar su propio dolor. Al situar en esas periferias la acción, las escritoras regeneran la agencia de quienes han sido históricamente silenciados, otorgándoles la palabra para trazar un mapa de resistencia y memoria.
Las violencias invisibles
El neogótico también se yergue como metáfora del umbral social: el límite entre lo permitido y lo prohibido, entre lo público y lo privado, se transforma en frontera de género, clase y etnia. Ese umbral literario revela las violencias invisibles que sostienen una estructura desigual y actúa como espejo de nuestras propias fronteras morales.
¿Por qué recurrir a estos extremos? Porque la exposición de lo abyecto y de lo sobrenatural en escenarios liminales potencia la crítica social al desnudar la crudeza de feminicidios, desapariciones y abusos. Porque al convertir el cuerpo femenino o infantil en umbral entre la vida y la muerte, entre lo hablado y lo silenciado, las autoras otorgan una densidad simbólica al dolor que deviene en resistencia. Y porque al subvertir la literatura complaciente, encuentran un lenguaje capaz de irrumpir, incomodar y rehusar toda reconciliación fácil.
En esta nueva y valiosa generación de escritoras, lo ominoso ya no se refugia en castillos malditos ni en espectros europeos: se encarna en la carne viva de las desaparecidas, en los cuerpos que sangran en las páginas, en las niñas que narran el horror desde una esquina de la casa. Las autoras que hoy reinventan este género no están escribiendo sobre monstruos; están escribiendo contra ellos. Contra las estructuras que los amparan, contra los silencios que los alimentan, contra los discursos que los maquillan de cultura, religión o moral. El terror que proponen no es evasión, sino confrontación. No nos aleja de la realidad: nos la entrega sin anestesia.
En estas obras, el gótico deja de ser un género para convertirse en una forma de sobrevivencia simbólica. Un refugio para lo que no tiene donde decirse. Un territorio donde el dolor no se sublima, pero sí se nombra, y en ese acto, se resiste. Porque en un continente herido, que aún entierra a sus hijas, que aún sexualiza a sus niñas, que aún silencia a las madres que buscan… narrar el horror no es pesimismo: es estrategia. Es política. Es fuego.

▶ Vuela con nosotras
Nuestro proyecto, incluyendo el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), y contenidos como este, son el resultado del esfuerzo de muchas personas. Trabajamos de manera independiente en la búsqueda de la verdad, por la igualdad y la justicia social, por la denuncia y la prevención contra toda forma de violencia de género y otras opresiones. Todos nuestros contenidos son de acceso libre y gratuito en Internet. Necesitamos apoyo para poder continuar. Ayúdanos a mantener el vuelo, colabora con una pequeña donación haciendo clic aquí.
(Para cualquier propuesta, sugerencia u otro tipo de colaboración, escríbenos a: contacto@alastensas.com)
























Responder