Mañana hablarán de nosotros
Un cuento sobre el deseo, la maldad, la enfermedad y la muerte, del libro "Vivir sin Dios".

La miro para ver si respira, a veces me da un poco de miedo imaginar que estoy durmiendo al lado de un cadáver, o con alguien que acaba de dar un último suspiro, pero no, lo hace suave pero respira. Ahora mismo quisiera despertarla para decirle que no logro conciliar el sueño, que deberíamos hablar, decirnos algo mientras haya tiempo.
Creo que estoy entrando en una crisis, siempre ocurre cuando comienzo a filosofar demasiado tiempo. A formularme preguntas que para mí no tienen respuesta ¿por qué carajo no puedo comportarme como Lisa que duerme con una naturalidad que suele rayar en lo absurdo?
Cuando despierta, en su mente solo hay espacio para templar, templar y volver a templar. Nada es más favorable para olvidar los problemas, mucho más cuando todo lo acontecido es algo ya irreparable e irreversible.
Son las tres de la madrugada, podría leer algún libro pero ni siquiera eso puedo. Sé qué no tendría la concentración suficiente, además, si enciendo la luz ella podría despertar, y no hay nada que le moleste más que tener que dormir con una luz pegada a los párpados. Pero yo tampoco puedo estar aquí, en espera de que los rayos del sol entren por las hendijas.
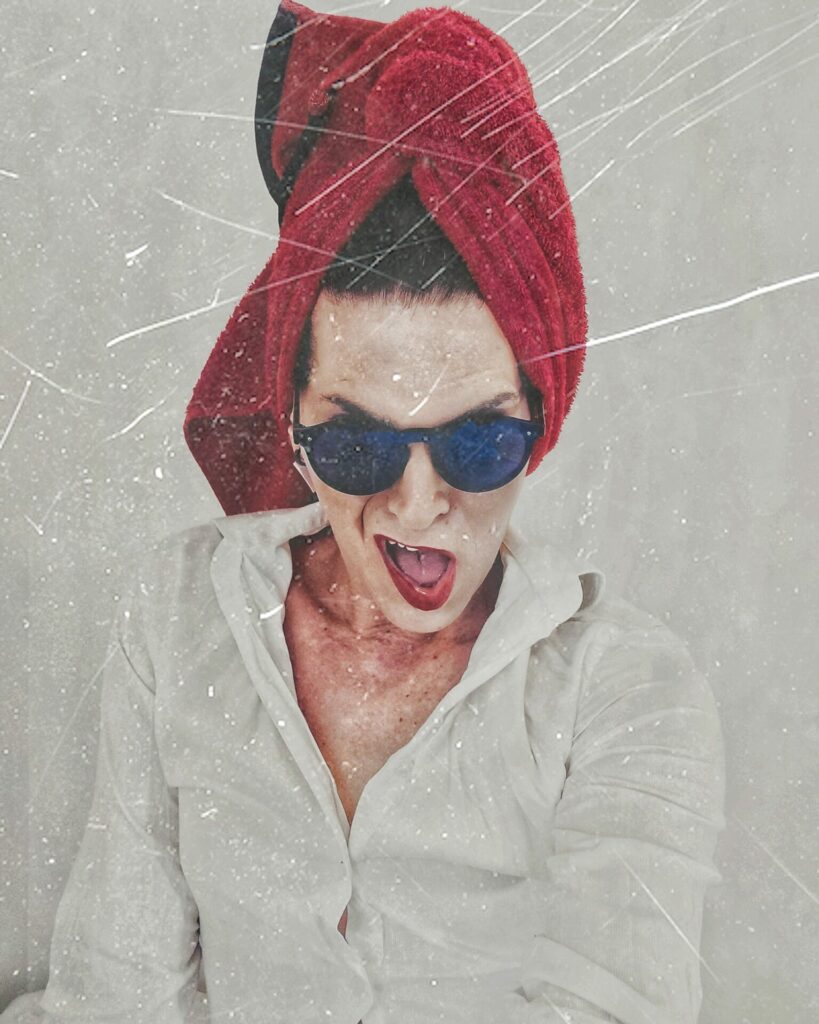
Verla de espaldas provoca en mí un poco de excitación, enseguida voy a la humedad que hay entre esas piernas que aun parecen las de una escolar. Comienzo a masturbarme y me cuesta un poco de trabajo ponérmela como a ella le gusta.
Serán los años o el estrés acumulado a través del tiempo, el café o los cigarros, puede que sean los nervios. Si al menos pudiese quitarle de encima la sábana y subirle la bata de casa para verle mejor los muslos.
Esa bata con florecitas ya gastadas, fue un regalo de mi madre. De eso hace quince años, cuando aún no había dicho adiós. Demasiado tiempo.
—Tu madre tiene muy mal gusto— me escupió esas palabras, solo porque junto a la bata le había colocado un juego de ropa interior negro.
—Ese color trae mala suerte —concluyó.
Esa noche lo estrenó y antes de irse a la cama para comerme a besos y mordiscos, tomó unas tijeras y con ella, la hizo trizas delante de mí. Y la perdoné cuando se acercó a donde yo estaba, para sin remordimiento alguno decirme:
—Házmelo, házmelo.
Y se ponía de espaldas e inclinaba sus nalgas hacia arriba y me pedía que le metiese los dedos en el culo y que los dejase allí tranquilos para que sintiera como los espasmos se sucedían uno tras otro.
Luego yo le decía:
—Házmelo tú a mí.

Ahora sé, que si intento subirle la bata se despertaría y no quiero metérsela, prefiero pajearme pensando que su culo es el culito de otra cualquiera, y no una florecita gastada. Además, ya ninguno de los dos soportamos los preservativos: a Lisa le provocan alergia, y es a causa de esa grasa que usan para lubricarlos. Y yo, no siento el mismo placer, me demoro demasiado en venirme y siempre termino con llagas que demoran días en sanar.
Según Lisa, fue más por ese motivo que llegamos a aquel acuerdo que desde un inicio no creí razonable. Pero ella, con sus mañas supo colárseme dentro, lo hizo como polvo de camino exhalado por mi nariz. Lisa podía ser o transformarse con facilidad en cualquier objeto, insecto o animal, estaba en todos los sitios, poseía una gran actitud para el convencimiento, lo hacía como las brujas solo saben hacerlo con sapos y lagartos, sin detenerse hasta verlos saltar por sí solos en la caldera del brebaje.
Lisa, mi Lisa, amorosa y encantadora, con su boquita delineada siempre en carmelita, cantando: You give me fever, when you kiss me fever llevándose a cada ratito las manos al pecho, desnuda, propinándome ligeros golpes en las nalgas, con una fusta.
—Síngame, síngame, y lo vamos a hacer con los que se nos metan en el camino.
Aquellas palabras emergían como agua de manantial, palabras que repetía constantemente.
—Los vamos a joder a todos, los vamos a joder.
Fue cuando comenzamos a frecuentar cualquier tipo de fiestas. Conocíamos gente por separado, pasábamos noches enteras conversando con desconocidos, indagábamos en vidas ajenas y seleccionábamos la carne que debía ser infectada, dábamos números telefónicos, nombres y direcciones falsas. Mentíamos, sabíamos mentir, pero procurábamos el mejor sexo del mundo.
Rosita, Laura o Claudia, con sus innumerables nombres, en una madrugada podía enredarse con tres o cuatro tipos. Tenía preferencia por los más jóvenes y atractivos, de nalgas y pechos prominentes, promiscuos, deliciosos a la vista y el tacto. Con ellos casi siempre todo funcionaba fugazmente, unos cuantos besos, acompañados por gemidos que actuaban como un condimento, abrirse de muslos y... You give me fever. Se venían como si se tratase de la primera experiencia, según Lisa, lo que más le excitaba y llevaba al delirio, era escucharlos disertar sobre sus anteriores relaciones con mujercitas inexpertas, oyéndolos se introducía los dedos y manoseaba toda esa vida que le habían derramado dentro.
Yo tuve menos éxito, y eso a Lisa le causaba una gran molestia, no consideró que con semejante forma física y facciones, las mujeres pudiesen resistirse. Era penoso saber que en el transcurso de una semana, en su agenda ya en lista aparecían unos quince infectados, en tanto yo, malamente pude enumerar a unas tres.
Pero no era culpable de que las mujeres, casi todas, fuesen menos propensas a la infidelidad que caracterizaba a un sinnúmero de hombres.
Ella enseguida encontró la solución al problema. Gracias a sus contactos en Lisboa y Madrid, no tardaron ni dos meses en llegar los envíos de pequeños paquetes que contenían nada más y nada menos que ropa con marcas de futura línea: pantalones acampanados al estilo de Lui Jo, camisetas negras de Capucine Puerari, zapatos de Pablo Fuster.
En la que sería mi nueva imagen no podía faltar el polietileno, las manjatas de poliéster, los zarcillos atravesando orejas, mechones de pelo oxigenados. Era el vivo glamour de los ochenta.
Aquel sitio lleno de luces y movimiento estaba concurrido por una gran cantidad de pajaritas; maricones deseosos que aclamaban la llegada de una nueva carnada que poseyera alguna actitud masculina. Allí dejé de ser el hombre común, o un gentleman desapercibido.
—Nadie mejor que tú para acabar con toda esa mierda.

Aun no comprendo cómo pudo contaminar mis instintos tan fácilmente. La vi. Con las manitos en el pecho, frotándose los senos, entonando esa melodía que se anclaba en sus labios: You give me fever. La quería demasiado, y siempre supe que sus caprichos nunca podrían dejar de pertenecerme.
Allí solamente debía dejarme llevar por la música y el agradable efecto de unos cuantos tragos de alcohol, ignorar el asco y escudriñar un buen sitio bajo las luces fluorescentes.
Coger resultó fácil, rápido. Primero uno, luego otro y otro. Cuatro en una noche eran suficientes, demasiados. Entre palabras prometedoras, uno por uno los conducía a la parte trasera del patio. Era un procedimiento sencillo, bastaba con hincarlos de rodillas en el piso lleno de fango, abrirme la portañuela y dejarlos gozar a su antojo. Eran golosas, bribonas, que al final terminaban atracándose con mis sensaciones. Después, bye, bye baby.
No regresaba hasta pasados tres o cuatro meses. Entonces reaparecía con un diferente color de pelo y un vestuario totalmente renovado. Si antes me hacía llamar René, ahora sería Alfonso, Luis o Carlos.
Todo marchaba demasiado bien, hasta que llegué a cometer la imprudencia de contarle a Lisa, claro que anteriormente ya habíamos acordado contárnoslo todo sin que mediasen las mentiras. Solo así creíamos que el amor que nos profesábamos el uno por el otro, podía terminar deshojándose como flor seca.
Ella era fiel con sus historias, yo alguna vez deseé engañarla, pero no lograba conseguirlo porque cuando posaba sus ojos en los míos, desnudaba todos mis pensamientos, quizá hasta podía advertir la más minúscula farsa.
Fue la primera vez que se mostró irritada, cuando le hablé del fortuito encuentro con Andrea en aquella fiesta.
Lisa terminaba de leerme un poema que según sus propias palabras, lo había escrito solo pensando en mí, y lo definía como su obra cumbre. Ahora mismo solo me bastaría cerrar los ojos, para sin esfuerzo alguno escucharlo en su voz soñolienta. Y es como un susurro.
Déjame correrme en tu boca.\ Déjame gritar cariño.\ Quiero mas cariño.\ No te detengas, nunca.\ No lo hagas.\ No dejes de moverte así cariño. \ Es tan rico todo lo que me haces. \ Húndete. \ Húndete más cariño. \ No ves, no te das cuenta de que soy tu perrita.\ Es que no te das cuenta. \ Eres mi tirano. Házmelo.\ Házmelo una vez más.
Déjame hacerte saber que te anhelo. \ Necesito de tu violencia. Tu semen de dios eterno.
Tus dedos, cariño, tus dedos. Tómame toda. \ No dejes sombra. \ Házmelo siempre.\ Y que duela. \ Que duela.\ Hazlo como si se tratase de algo nuevo. \ Métemela. \ Llena mis fantasías cariño. \ Sedúceme.
Penetrarme cariño, sólo tú sabes hacerlo bien.\ Déjame decirte. \ Te necesito para toda la vida. \ No podría vivir sin tocarte. \ No puedo vivir sin ti. \ I love.\ Cariño.
La rompió, lo hizo mil veces, mientras torcía los labios por la roña. Yo le hice saber que ella para mí era insustituible, pero dudo de mis verdades, porque nunca antes había hablado de alguien como lo hice de Andrea. A ella la vio claramente reflejada en cada una de mis pupilas, la creyó pendenciera, una rata venida del campo con el único objetivo de meterse en un cuerpo ajeno, para así corroer con dientes y patas las sensaciones que por ningún motivo podrían pertenecerle.

Perseguido por su mirada, recogí uno por uno los pequeños fragmentos del poema, que más tarde me dediqué a restaurar meticulosamente, uniendo pedazo por pedazo. Aún lo conservo bajo el cristal de la cómoda.
Y no es que me complaciese verla de esa manera, remordiéndose, muerta de celos, con sus intempestivos arranques de ira, pero debía hacerle saber cosas que acontecieron en la vida de Andrea. Esa niña que con solo dieciocho años había llegado como traída por una tormenta. Con fango incrustado en las uñas y olor a madrugadas. Huía de la gente común y malhablada, de los que solo entienden sus propios problemas. De una familia que fingía mimarla y hasta de los amigos, que se comportaron como despreciables sanguijuelas, siempre deseando estar adheridos a la carne, soñándola.
Solo les interesaba el olor que se desprendía de su boca. Las mordiditas en la base del cuello. El juego de manos, los tocamientos indebidos, las miradas lascivas, el forcejeo, verla desnuda. Pagarle unos cuantos pesos y luego hacérselo entre cinco o seis de sus mejores amigos. Hacérselo sin compasión, sin que para nada mediasen los sentimientos, el puñetero sentimiento.
—Andrea es tan parecida a ti —le dije y no logré evitar que se escapara esa frase de mi boca. Incluso quedé sorprendido al escucharme hablar a mí mismo.
Descubrí que comenzaba a actuar como un farsante, el clásico hijo de puta que por conseguir lo que desea, es capaz de matar hasta a su propia madre. Lo supe porque logré endulzar los sentimientos de Lisa, y como si fuese una lombriz de tierra, me adentré allí, en esos sentimientos que raras veces solían salir a flote.
Le conté de aquel cuerpo, de sus caderas estrechas, de la piel blanca y poco transitada. Le conté de su olor a limpio y de los inesperados suspiros que aleteaban dentro de su pecho. La llamaba: Andrea, mi Andrea.
Y la infecté como a tantas otras. Al vuelo, aunque con ella el procedimiento fue más angustioso y tardío. La primera vez dudé en hacerlo, tampoco lo hice en el tercer encuentro, ni en el quinto. Hasta aquel día en que le conté y ella me lo pidió, entonces sentí que debía darle de comer a la maldad, esa maldad que llevaba dentro y que críaba(mos) como si se tratase de un pajarito.
Esa maldad que lo devora todo, que siempre esta al acecho, semioculta en las arterias, en cada milímetro de piel y espíritu, esa maldad que de a poco aumenta, y un buen día, siente la necesidad de estallarnos dentro y lo hace a borbotones. Comienza a emanar por los poros, la boca, los ojos, por cada hebra de pelo, y jamás tiene un fin, porque esa inclinación malsana habita cada uno de los seres humanos y se esconde bajo las uñas, y se reproduce y alimenta.
—Andrea, a partir de hoy serás otra —le dije.

Enseguida se desnudaba para apegarse a mí. Siempre se comportó como un animal perseguido, huidiza. Parecía que en alguna etapa de su vida, hubiese sido fustigada por alguien, pero no. Comprendí que no solo se trataba de las personas, sino también de la existencia, de esa vida plagada de atropellos y mutilaciones. Y era, por desgracia, la que le había tocado vivir, como la nuestra. Vivíamos con la certeza de que nunca hablarían de nosotros.
Una noche, abrazados los dos, gemíamos, y de pronto, sin decir palabra alguna, nos sumergimos en un llantito que vino acompañado por suspiros y una repentina falta de aire. Así permanecimos, y las horas se alargaron sin apenas darnos tiempo a pensar. Pero era inútil dejar de hacerlo y un tanto más difícil cuando la escuché decir:
—Estamos enfermos.
—Lo sé —le dije—, y tú lo estás por mi culpa.
Entonces con el piquito de sus labios recorrió mi cara, los hombros, besó repetidamente mis ojos, y con sus manos se limpió las lágrimas que quedaron pegadas a su cara, unas lágrimas que se negaban a desaparecer en unas manos tan dulces.
Andrea, mi Andrea. Yo no quise hacerla diferente, desde el principio deseé conservarla intacta, no quería romperla como se rompe un objeto o usarla como un inservible paño de cocina. No quise que formase parte de este enredo, al menos no de esta manera. Pero ella quiso, mucho más cuando le hablé de Lisa, y de esa manía de querer estar siempre instalada en mi cuerpo, aguardando con cada gesto o movimiento mío, algo nuevo que le sirviese para adornar y enriquecer nuestras horas de ocio. También le conté de los que llegaban a nosotros.
Y no le gustó, no pareció agradarle, pero sí supo entender la razón de tanto desgarramiento, de tanta ira acumulada. Llegó a sospechar que todos o casi todos los infectados actuaban usando el mismo procedimiento, lo hacían igual que nosotros. Ella sabía que ya estaba de nuestro lado. Enferma.
Sin apenas darse cuenta comenzó a sentirse desvalida, inquieta. Pensó que era demasiado frágil para soportar algo así, por lo que no dudó en creer que contraería una gripe que la haría ir de patitas a la cama, o sentirse descompensada, desprovista de defensas. Creyó que ahora podría morir en cualquier instante, en un minuto, en dos horas, o en un insignificante segundo.
Si antes deseaba no existir, ahora quería devorar los minutos y las horas junto a los días. Le prestaba una esmerada dedicación a todo lo que se movía y pasaba por su lado. Deseó visitar sitios que jamás había conocido, y que en su imaginación supuso inexistentes. Todas las mañanas en su mochila echaba un plátano de fruta y dos naranjas y se iba a la calle a caminar kilómetros, para terminar perdida en una ciudad que creyó suya y que a veces le resultaba demasiado ajena.
Comenzó a deprimirse con más frecuencia, se suponía que era lo normal, siempre ocurría al principio, con los meses tendría que aprender a resignarse. Y así fue. Comprendió que las cosas, todo, no eran en blanco y negro; ahora, cada pedacito de piedra, árbol, flor o hectárea de tierra, por insignificante que fuese, adquiría una tonalidad diferente. Se detenía a contemplar hormigas, pájaros e insectos. Se interesó en descubrir cómo podían sobrevivir en un medio tan hostil, donde todo lo que nos rodeaba estaba regido por la violencia.
Comenzó a olvidar el pasado para así darle un vuelco a su vida, se interesó en la música de Strauss, y Mozart. Leyó a Raymond Carver, disfrutó de Moscú no creé en lágrimas, del Acorazado Potemkin, de La Vida es Bella.
Por primera vez aprendió a ser ella misma, supo que estar enferma no era bueno ni malo del todo. Sabía que detrás de un acontecimiento negativo, existía algo de paz, esa paz que la hacía entregárseme con una pasión mucho mas armoniosa.
Andrea, mi Andrea. Íbamos a morir y nos burlábamos del porvenir. Al menos ella nunca tuvo que sentir el dolor que produce el ver, el escuchar la voz de una madre gritando: ‘’Mi hijo está infectado, y se va a morir, se me va a morir”.
Juntos nos entregamos como si en realidad fuésemos una misma persona que posee idénticos pensamientos y un mismo cuerpo poblado de tendones y músculos. Poco o nada nos importó pensar en lo que vendría luego, después, mañana.
Andrea se marchó, pero antes dijo:
—Volveré pronto.
Había acordado venirse a vivir cuanto antes con nosotros, volvería dispuesta a trabajar en grupo y sobrellevar a Lisa.
Ahora al fin, se despabila, oigo su voz, entona un trozo de esa canción que a fuerza he aprendido de memoria. Me le acerco y veo como por el aire vuelan un montón de florecitas gastadas. Al fin la veo desnuda, tiene el pelo revuelto y la cara ligeramente hinchada. Hoy le veo un parecido a Sofía Loren.
Consigo excitarme por completo, recuerdo aquel poema e imagino a Andrea leyéndolo en voz alta. A su vez pienso en todas las cosas que podríamos lograr juntos. Ahora Lisa se enrosca en mi cuello, masajea toda la espalda, y me besa, no se detiene, lleva sus labios a uno de mis oídos y dice:
—Ella va a volver cariño, ella va a volver.

Nonardo Perea
(La Habana, 1973). Narrador, artista visual y youtuber. Cursó el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso del Ministerio de Cultura de Cuba. Entre sus premios literarios se destacan el “Camello Rojo” (2002), “Ada Elba Pérez” (2004), “XXV Encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios” (2003- 2004), y “El Heraldo Negro” (2008), todos en el género de cuento. Su novela Donde el diablo puso la mano (Ed. Montecallado, 2013), obtuvo el premio «Félix Pita Rodríguez» ese mismo año. En el 2017 se alzó con el Premio “Franz Kafka” de novelas de gaveta, por Los amores ejemplares (Ed. Fra, Praga, 2018). Tiene publicado, además, el libro de cuentos Vivir sin Dios (Ed. Extramuros, La Habana, 2009).














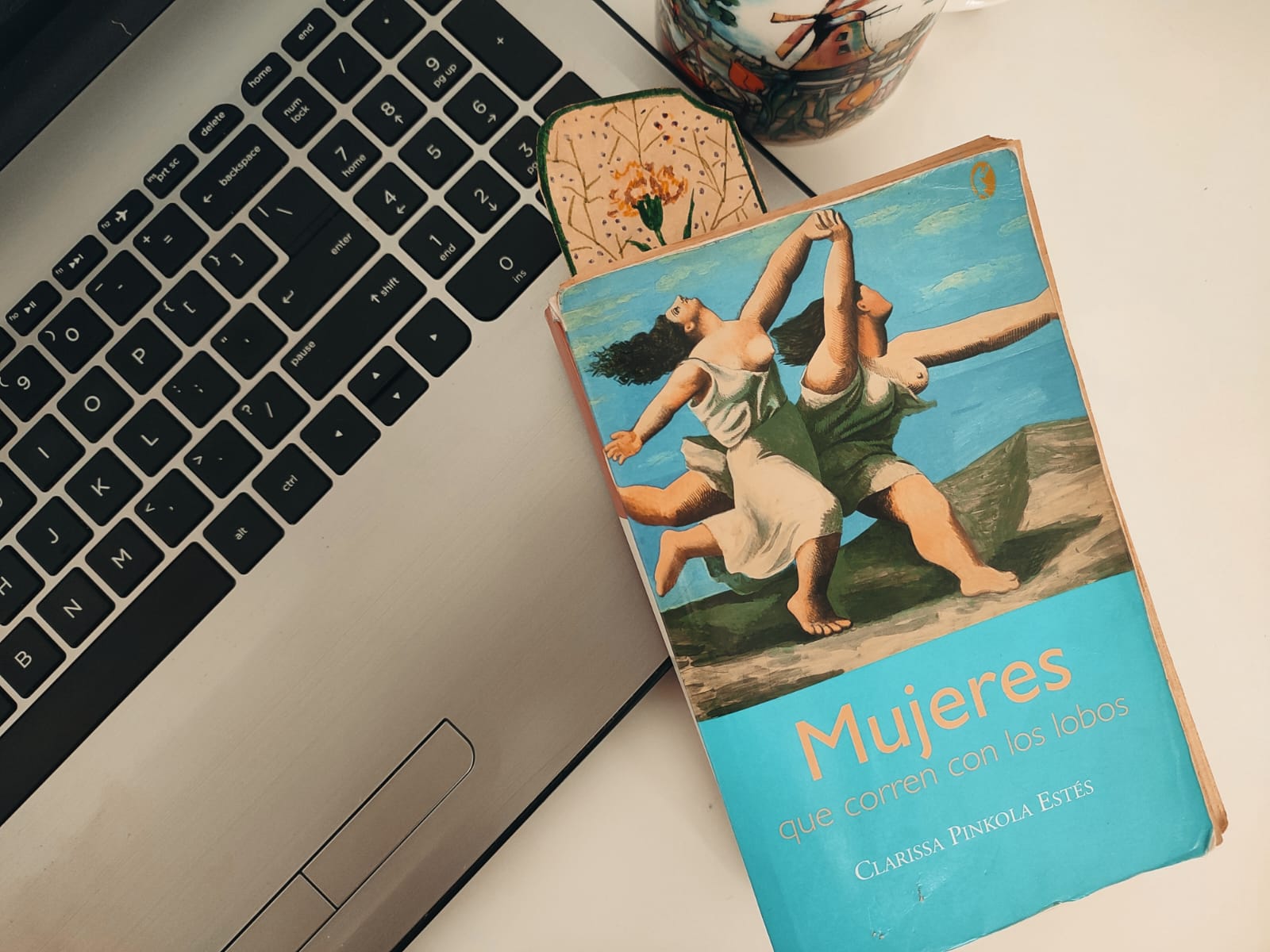








Responder